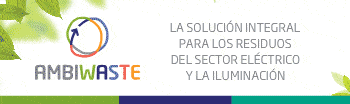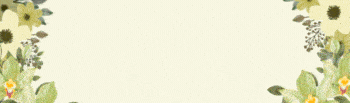Norvento Enerxía formará parte del proyecto EOLIAN y fabricará una innovadora pala de aerogenerador reciclable, el consorcio compuesto por diez compañías y centros de investigación del sector energético a nivel europeo dotado con una ayuda de 4 millones de euros por parte de la Unión Europea.
El proyecto busca la excelencia en el reciclaje y cuyo inicio se prevé para junio de 2024, con una duración de tres años y medio, tiene como objetivo fundamental el desarrollar palas reciclables para aerogeneradores, con una durabilidad y facilidad de mantenimiento mejoradas.
Dentro del consorcio, Norvento será la empresa responsable de diseñar y fabricar dos prototipos de pala. Una de ellas será de concepción clásica (no reutilizable) y la segunda se fabricará con materiales reutilizables, empleando para ello una resina vitrímera reciclable y reparable, con un contenido de componentes «bio» significativo, combinada con fibras de basalto.
Una innovadora pala de aerogenerador reciclable
La compañía gallega desempeñará un papel crucial dentro del proyecto Eolian, al ser la responsable de desarrollar y producir estos dos prototipos de palas de 14 metros de longitud, pensadas para emplear en su modelo de aerogenerador nED100.
Norvento liderará asimismo la investigación sobre las propiedades mecánicas de los materiales compuestos de origen bio y fibras de basalto, impulsando el desarrollo de palas más eficientes y sostenibles.
Igualmente, la empresa colaborará con otros socios para evaluar la eficiencia en el diseño y la fabricación de estos prototipos, realizando un análisis detallado de LCOE (Levelized Cost of Energy) y un estudio de su ciclo de vida (LCA).
La compañía también participará en pruebas de durabilidad y operabilidad de subcomponentes, incorporando sensores embebidos para una monitorización estructural de la pala precisa.
Además de Norvento Enerxía, formarán parte del proyecto el Politécnico de Milán, la Fundación Tekniker, y el Consorzio Proplast, que serán los encargados del desarrollo de material avanzado basado en enlaces covalentes dinámicos. Por otro lado, Brunel University London y proyectos como Entelea Limited e Ires –Innovation in Research and Engineering Solutions– trabajarán en la modelización multiescala y caracterización de la química de los vitrímeros de las palas. Paralelamente y de manera transversal desarrollarán el proyecto a nivel de metodología, la empresa de energía ZRL Enerji Elecktrik Uretim As, la Association Europeenne de Lindustrie Des Composites y la compañía italiana AEP Polymers SRL.
Con esta participación, Norvento reafirma su liderazgo en el desarrollo de tecnologías de vanguardia, y su compromiso con la innovación en la transición hacia un modelo de energía limpio y descarbonizado.
Una posición que convierte a la empresa gallega en un embajador destacado de la industria española en proyectos europeos de gran relevancia estratégica.