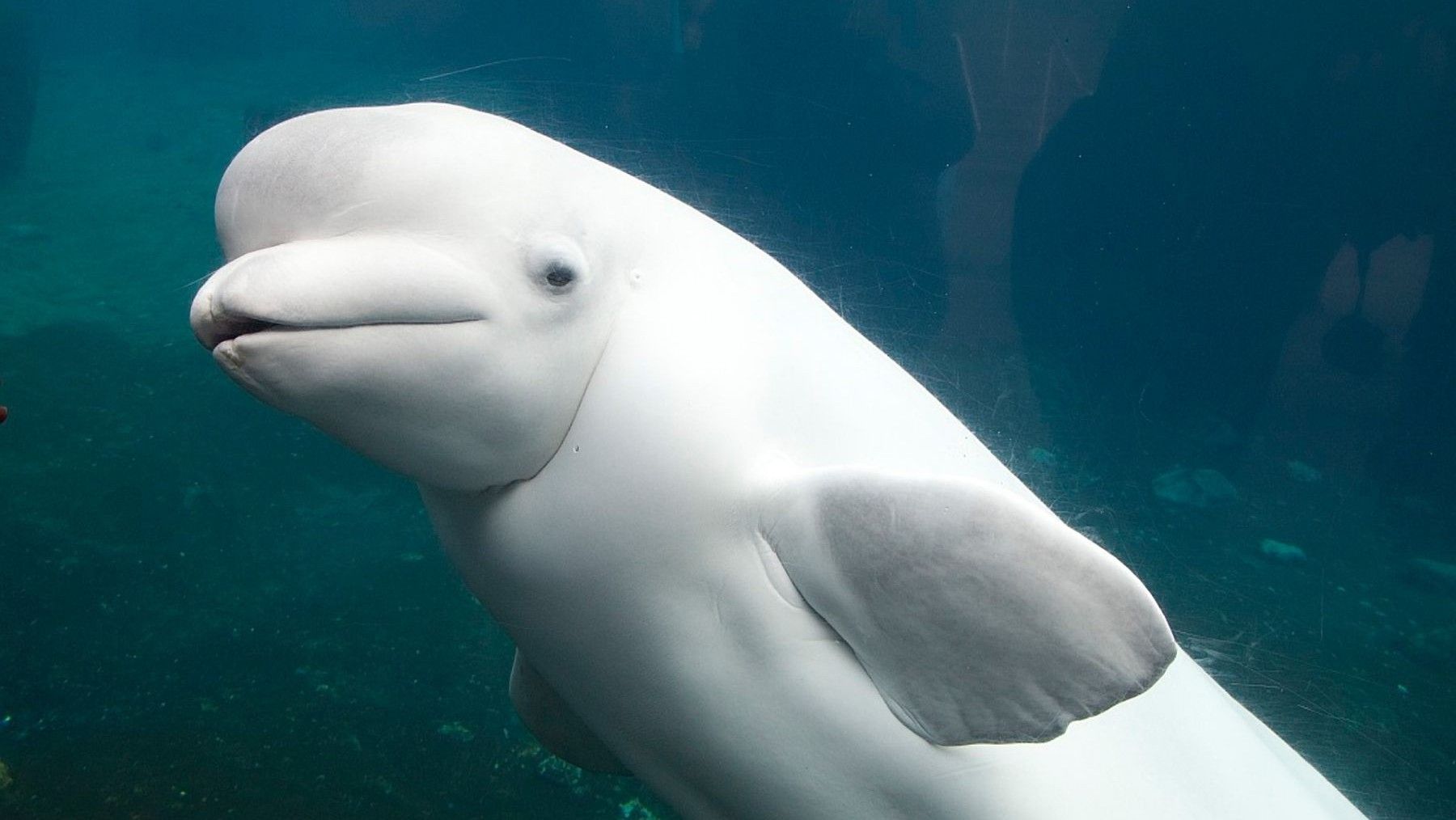Pese a su cercanía con el mar, son localidades típicas de la pampa argentina, que viven de la ganadería, influidas por el agua de la cuenca del Río Salado y por la Bahía de Samborombón, ese pedazo que le falta a la provincia de Buenos Aires, que parece hundida como por una piña gigantesca, basta nomás ver cualquier mapa.
Cada año, millones de argentinos veranean en el partido de la Costa: una franja de playas bonaerenses que van desde San Clemente del Tuyú hasta Nueva Atlantis. La mayoría llega por la ruta provincial 11.
En su camino a los balnearios pasan por pueblos de los que apenas tienen una referencia en el mapa: generales que casi nadie recuerda qué batalla pelearon, Conesa, Madariaga, Lavalle. Los turistas en su embelesado recorrido solo frenan cuando hay cámaras que pueden multarlos por exceso de velocidad, o ni siquiera eso. Son un nombre en medio de un recorrido, un inconveniente, algo que demora. Pero no sonpueblos fantasmas.
Pese a su cercanía con el mar, son localidades típicas de la pampa argentina, que viven de la ganadería, influidas por el agua de la cuenca del Río Salado y por la Bahía de Samborombón, ese pedazo que le falta a la provincia de Buenos Aires, que parece hundida como por una piña gigantesca, basta nomás ver cualquier mapa.
Allí, cómo no, la actividad productiva también sufre los azotes de lo que se conoce como cambio climático. No solo la zona está afectada por el desborde habitual de los ríos de llanura: la sudestada hace ingresar cantidades de agua salada que transforma la zona y afecta a los pastizales que luego serán el alimento de las vacas que luego serán el alimento de los humanos.
Ese tipo de ganadería es la que ejerce, José Rodríguez Ponte, desde 1986 intendente de General Lavalle a partir de 2015, este municipio cuya población hoy es casi la misma de la década de 1860: unos 3,500 habitantes, vacas más, vacas menos. Lavalle es la punta sur de los 135 kilómetros que tiene de punta a punta la Bahía.
-«Treinta años ya se cumplen» –le digo, un poco influido por haber escuchado esa mañana otra vez el gol de Maradona a los ingleses relatado por Frank Sinatra (que otros llaman Víctor Hugo Morales). Pero Rodríguez Ponte no parece inmutarse con la efeméride. Prefiere contar los desafíos ambientales que encara su gestión como funcionario electo. “Tenemos que eliminar un basural a cielo abierto cercano que nos afecta, reducir la basura domiciliaria y estar atentos con los fluidos cloacales que vienen de la Costa en verano: cuando se pasa de 80,000 habitantes a más de un millón en enero empiezan los problemas y los olores”, dice, cigarrillo en mano, cómodo en su despacho.
“Ahora los inviernos son más fríos, los veranos más cálidos y las lluvias fluctúan, no tienen un parámetro fijo. Más ahora con El Niño y La Niña”, dice con voz ronca. “Y las sequías, cuando llegan son más prolongadas”, agrega.
Esa zona de la llanura pampeana está acostumbrada desde hace milenios a un patrón de inundaciones periódicas, así como ascensos y descensos del Río de la Plata. La previsión de la ciencia es que todo lo natural se incremente debido al cambio climático, y los períodos entre una y otra se acorten. Eso ya pasa ahora: la bahía y zonas aledañas son de las áreas más afectadas por la variabilidad climática de la zona costera del litoral marítimo argentino.
“Lavalle es la salida natural del agua de toda esta zona de la provincia de Buenos Aires. Viene todo lo que sobra en Tandil y Ayacucho”, retoma Rodríguez Ponte. A la variabilidad natural se le suman las obras imperfectas del Homo sapiens, en su variedad pampeanicus. “Tenemos grandes fallas en la infraestructura hidráulica: compuertas desbordadas, se invaden predios rurales, productores construyen terraplenes clandestinos sin alcantarillas de escurrimiento. Es una zona difícil de fiscalizar y los productores sólo hacen denuncias cuando se ven afectados por las aguas de los demás y quedan inundados”, plantea. “No hay policía de agua ”, pide.
Rodríguez Ponte también se lamenta de que no haya prospectiva clara, de que no existan estudios científicos que digan qué va a pasar con la zona en las próximas décadas, cambio climático mediante. “ Es probable que hacia 2050 esté todo bajo agua y que la Bahía se extienda mucho más, por deshielo y por la fuerza del mar. Pero la gente desconoce esto y no hay demasiada planificación, ni para vender terrenos ni para reubicarse si hiciera falta. Llegado el caso se buscará la loma, el lugarcito más alto, pero al tuntún”. No es exagerado: varias veces el agua llegó incluso hasta la plaza del pueblo, enfrente mismo de la oficina de la Municipalidad donde ahora estamos hablando.
A la noche, llega Mario Beade a la única posada de Lavalle, que también funciona como (buen) restaurante. No se anda con rodeos, una vez que le explicamos qué hacemos en Lavalle, un miércoles de comienzos de invierno. “El cambio climático es cada vez más evidente. Y uno de los lugares más vulnerables es la Bahía de Samborombón”, dice como quien saluda. “No tiene ningún tipo de defensa. Es una gran planicie por donde el agua entra sin problema. La zona más alta es esa ruta 11 por donde ustedes vinieron”, agrega. Beade es intendente del Parque Nacional Campos del Tuyú y un veterano de casi cuarenta años en la región.
“Mareas extraordinarias”. Esas son las palabras clave. Y que dejarán de ser extraordinarias. Es así, el cambio climático se esfuerza en trastrocar el diccionario: extraordinario quiere decir normal y normal quiere decir extraordinario. Su influencia llega hasta las academias de lenguas.
“Eso se nota”, dice Beade. “Son cada vez más frecuentes. Llegan y cubren o inundan gran parte de la Bahía. Históricamente llegaban y se iban por los cauces naturales. Era dos veces al año: cubría partes bajas, semi-inundables. Esas zonas, que genera riachos en forma dendrítica, ahora son cada vez más grandes. Tenemos varias todos los meses. Hace treinta años no era así. Y se genera una pérdida de suelo para pastizales ”, detalla Beade.
Entra y sale el agua con violencia, lo que provoca un arrastre de los minerales valiosos, aparecen los cangrejales y se pierde la costa por erosión. “ Un metro por año”, precisa Beade. La erosión natural está exacerbada por el cambio climático. “Y los productores no suelen advertirlo porque es una zona en cierto sentido marginal para ellos, una yapa, un margen del campo, con pocas vacas por hectárea ”, precisa. También afecta la fauna silvestre: la zona es el último refugio del venado de las pampas, una especie en peligro de extinción.“Deben quedar unos 150”, dice Beade, al partir.
En el principio, no eran vacas sino ovejas. Y es que el principio no es la Creación, sino la creación de la pampa como paraíso ganadero. Fueron ovejas porque llegaron ingleses que necesitaban enviar a la Metrópoli materias primas para alimentar la revolución industrial hecha en base a tejidos. Las vacas fueron marginales mucho tiempo y fue otro evento científico-industrial lo que las llevó al primer plano: la tela sintética bajó la demanda de lanas, pero no de cueros. Y enseguida llegó la curiosa Campaña del Desierto, que ya estaba habitado, y la conquista de tierras para abastecer el mercado extranjero.
Curioso o no, ese proceso industrial que modificó el paisaje del sur de Sudamérica en paralelo dio comienzo a otra mega-modificación planetaria por la quema de combustible fósiles para alimentar esa industria. Se conoce como cambio climático global.
Patricio Mc Loughlin, de evidentes antepasados escoceses, es tan criollo como para manejar dos campos de la zona de la Bahía, tras haber trabajado en Rancul (norte de la provincia de La Pampa, paisaje árido) luego de salir de su natal Venado Tuerto (Santa Fe). La mañana en que recibe la visita lo encuentra preocupado: no puede creer el bajo nivel de preñez que tuvieron sus vacas y necesita saber con desesperación qué les pasó (un hongo, una bacteria) para no volver a tener el mismo problema.
“La variabilidad climática es asombrosa ”, dice. “El año que llegué, 2011, fue de sequía: llovieron apenas 750 milímetros en todo el año. Luego, en 2012 casi se duplicó ese número: 1,360 milímetros. En 2013, de nuevo sequía: 690 milímetros. Y 2014 otra vez mucha lluvia: 1,220 milímetros. Recién en 2015 hubo un nivel intermedio de 890 milímetros, y 2016 pese a El Niño igual tenemos cierta normalidad: 433 milímetros en el primer semestre ”, dice.
Mc Loughlin es escrupuloso. Todo lo anota en la planilla que lee directo desde su computadora. Se encarga de dos campos, que cuentan con la asesoría de la Fundación Vida Silvestre para la conservación de los pastizales naturales y su fauna nativa, y el buen uso ganadero.
La clave es la oferta forrajera; es decir, conseguir que en los campos crezcan los pastizales que darán de comer al ganado. “Al tema de las lluvias se suman la diferencias en las estaciones. Si el otoño es seco el impacto es más alto a nivel de cobertura vegetal que si el verano es seco, porque condiciona lo que habrá crecido para el invierno” , dice.
Lo que encararon es una serie de subdivisiones del terreno para que pueda recuperar sus propiedades, sin tener que recurrir a alimentar al ganado con extras como maíz o rollo de reserva que –entre varios motivos- son más caros. “En otros contextos, el reemplazo de los pastizales por pasturas o verdeos, puede generar más dinero en el corto plazo pero no en contextos de permanentes inundaciones”, agrega. Y enumera las diferencias entre la mentalidad produccionista (extractivista) y la conservacionista, que busca el largo plazo.
“Es otra apuesta; incluso algunos me han dicho: está perfecto lo que hacen ustedes, los felicito, pero yo no lo haría”, cita con cierto orgullo. Al trabajar con pastizal natural se trabaja con unas 60 especies; en el sembradío una sola, porque el agroquímico con que se la preserva mata todo lo demás. “Yo quiero tener estabilizado el campo, buscar un punto medio con sequía o inundación. Aun a costa de resignar ganancia, yo quiero estar tranquilo”. Si esto no se llama adaptación al cambio climático, habría que hablar con Ban Ki-moon.
Después cierra la computadora y acompaña a una recorrida por Los Ñanduces, uno de los dos campos que comanda. Muestra las subdivisiones, los lugares anegables, las lomas y mediaslomas. Entre un bosquecito nativo pastan ciervos asiáticos, especie exótica introducida ilegalmente. “La gente que ha vivido toda la vida por aquí dice que el tiempo está muy raro, como impredecible. Antes era más estable” , dice. Como muestra: la primera helada cayó cuando el otoño apenas si tenía cinco semanas, el 28 de abril. Demasiado temprano.
Fernando Miñarro, coordinador del programa Pampas de la Fundación Vida Silvestre Argentina, acompañó toda la recorrida y aporta conceptos ineludibles: “La importancia del ordenamiento territorial como estrategia de adaptación al cambio climático es evidente. Saber los usos que uno le va a dar al territorio, con una mirada participativa e interdisciplinaria es vital. En general lo que ocurre son miradas parciales, sectorizadas. Las obras hidráulicas se mencionan por las inundaciones. Hay inundaciones, van hidráulicos, pero no van los biólogos a ver qué sucede con el ecosistema. Ahora el cambio climático pone sobre la mesa otras reglas. Deben aportar todas las disciplinas: biólogos, ingenieros civiles, productores, meteorólogos, ingenieros agrónomos.”
El viaje se cierra en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En la pequeñísima oficina de Adriana Rodríguez. Es profesora adjunta de la cátedra Forraje y Cultura, y dirige un proyecto de investigación sobre el uso sustentable de los campos pampeanos y el impacto de la intensificación. “Recorrimos muchos establecimientos productivos y vimos un gradiente en el uso de insumos, desde la zona de Lavalle y Chascomús hasta el oeste de la provincia de Buenos Aires, ya un poco más lejos de Samborombón”, presenta Rodríguez su caso.
Cuenta que pasaron por 40 distintos campos y eligieron 13 para evaluar cómo responden a las distintas técnicas productivas. “Tenemos todo un panorama desde lo más pastoril, donde todo es campo natural, hay rotación de animales y se mantiene el pastizal, hasta el otro extremo donde todos los recursos forrajeros son sembrados”, dice. Los resultados del equipo de científicos son claros en cuanto a consecuencias: el gasto de energía es muy alto por kilogramo de carne. Innecesariamente alto. Hay que sumar: costos de energía fósil en términos de cosechadoras, fertilizantes, producción de la semilla, herbicidas…
Casi nada de todo esto se usa en el pastizal natural. Rodríguez reconoce que con esta última opción se tarda más en llegar al peso de faena; todo lo demás es ganancia. La clave (económica) desde el punto de vista de los cambios que trae el cambio climático: “En una serie larga, con la opción sustentable el productor está menos sometido a las fluctuaciones del riesgo. Es mucho más estable. Entre otras razones, porque el cultivo nuevo está menos adaptado al parámetro de sequías e inundaciones que las especies nativas. El pastizal natural se recupera enseguida”, agrega.
Miñarro corrobora lo dicho por Rodríguez: “A escala del productor ganadero, el manejo de los ecosistemas naturales adaptados a ciclos de inundación- sequía ayuda a los campos ante eventos adversos más frecuentes: se recuperan mucho más rápido”.
Ante el diagnóstico, Rodríguez esboza una posible solución. “Hay muchas cosas que se pueden hacer, y que cuestan cero pesos. El tema es comunicar un conocimiento, un saber que tiene muchos buenos efectos secundarios, pero que no se puede vender en el mercado”. Ella está segura de que se podrían conseguir más réditos económicos para los productores y que la ventaja de mantener el ambiente sería sólo un beneficio colateral. “Lo que proponemos es una tecnología de procesos, no es apropiable, no hay empresa que lo venda, ni plata atrás. Es como aprender a atarse los cordones”, resume. Algo a tener en cuenta. Para que no pase de largo, como esos turistas que –mientras tanto- siguen en auto al departamento de la costa.