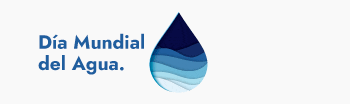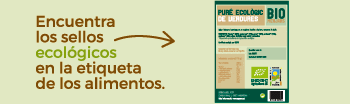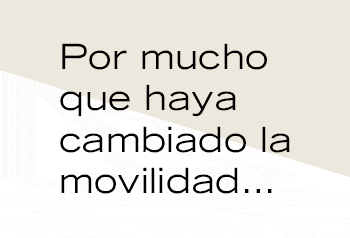Las rutas promovidas por las distintas instituciones europeas(7) muestran como la herencia de los diversos países representa un patrimonio cultural compartido y un eficaz instrumento de difusión de los principios que defienden(8). La formulación de este proyecto fundamentado en las culturas del azúcar, contempla las exigencias de UNESCO(9), Unión Europea(10), Latinoamérica(11), y principios de cooperación internacional(12).
Itinerario I. Las Islas Canarias
En el siglo XVI, el espacio macaronésico (castellano y portugués) adquiere gran protagonismo debido fundamentalmente a la posición geográfica del archipiélago, utilizado como plataforma atlántica en la escala obligada al Nuevo Mundo y espacio de transferencia tecnológica agrícola e industrial del azúcar hacia los territorios descubiertos. El cultivo de la caña de azúcar se establece por vez primera en Funchal, en las tierras del Campo del Duque(13) y alcanza la mayor parte de la isla, gracias a la protección del señorío y de la Corona portuguesa. Desde Madeira la planta salta a las tres islas de realengo de Gran Canaria, La Palma y Tenerife y a la de señorío, La Gomera, cuyo propietario, el conde don Guillén Peraza, vasallo de sus majestades(14) la introduce desde Gran Canaria.
El ciclo azucarero canario(15) se inicia con la incorporación de las islas a la Corona de Castilla y las primeras plantaciones se sitúan en el Real de las Palmas, en el barranco del río Guiniguada, y siguiendo el proceso de conquista se extienden a las vegas de Las Palmas, Agaete, Guía, Gáldar, Arucas, Tenoya, Telde e Ingenio, para más tarde generalizarse en Tenerife, Tegueste, Tacoronte, Taoro, Icod y Daute, y en la banda oriental, en la región de Güimar, hasta alcanzar La Gomera, en las localidades de Hermigua y Vallehermoso y con menor intensidad en las áreas intermedias del norte y sur de la isla. En La Palma, en los barrancos del Río de Los Sauces, en el noroeste y el de Las Angustias, cerca de Tazacorte y Argual. A mediados del siglo XVI entra el cultivo en decadencia debido a la competencia de los azúcares coloniales de Santo Domingo, el desvío de capitales hacia otras zonas, al tamaño de las plantaciones y a la escasa disponibilidad de suelos. El azúcar canario ha servido para intensificar el comercio entre Castilla y Flandes. Exportación a los mercados centroeuropeos de Amberes, Brujas y Ámsterdam e importación de pinturas, esculturas y retablos para el clero y los nuevos señores, objetos suntuarios, devocionales y de uso litúrgico para dotar a las iglesias, capillas y ermitas erigidas en los nuevos territorios. Al lucrativo negocio azucarero, le deben hoy las Islas Canarias su importante patrimonio religioso.
La Hacienda de Argual
Situada en el municipio de Llanos de Aridane, en La Palma, la Hacienda de Argual(16) evidencia lo que fue un centro de producción azucarero de mediados del siglo XVI. La hacienda, cuyo origen se sitúa en el período de conquista, es fiel exponente del sistema de apropiación de tierras y heredades llevadas a cabo por los conquistadores españoles en América.
La Palma se toma durante los años 1492-1493, por el Adelantado Alonso Fernández de Lugo. En los Llanos de Aridane, se celebran las negociaciones de rendición y sometimiento de la población aborigen. Los Reyes Católicos, en 1492, le otorgan los derechos de conquista al Adelantado, que procede a los repartimientos, destinándola al cultivo de la caña y elaboración de azúcar. Con la roturación de tierras y canalización de aguas en dirección a los ingenios, comienza el poblamiento, que concluye años después con la construcción de las infraestructuras: viviendas de los propietarios, ingenios, molinos de agua, casa de calderas y de purgar, fortificaciones militares, etc. Fernández de Lugo en 1496, dona a su sobrino y lugarteniente todas las tierras, aguas e ingenios en Argual y Tazacorte, que las vende en 1508 al sevillano Jácome Dinarte. Éste, un año después, las enajena a la compañía mercantil alemana de los Welter, adquiriéndola más tarde el flamenco Jácome van Groenenberg.
El descubrimiento de América dibuja un nuevo capítulo en la difusión de la caña de azúcar. A Cristóbal Colón, la cultura azucarera no le es ajena. El marino genovés tiene en su extensa biografía algunas actividades ligadas al comercio del azúcar en Madeira(17) , al igual que muchos de sus compatriotas en el archipiélago. En 1478, se encuentra en Funchal al servicio de Paolo di Negro para conducir a Génova 2.400 arrobas para el rico comerciante Ludovico Centurione. Con este viaje y, después de larga estancia de navegación por la isla, Colón es un gran conocedor del negocio azucarero. En enero de 1494, cuando la preparación de su segundo viaje, sugiere a los Reyes Católicos el embarque de 50 pipas de miel y 10 cajas de azúcar de Madeira, para uso de las tripulaciones, indicando el periodo que recorre hasta abril como el mejor momento para adquirirlas. A esto se le suma el pasaje del navegante por Funchal en el decurso del tercer viaje en junio de 1498, que algunos historiadores apuntan como muy probable la presencia de zocas de cañas de Madeira en el bagaje de los agricultores que le acompañaban, en un momento donde la cultura azucarera estaba en su apogeo en la isla.
Itinerario II. La Hispaniola (República Dominicana)
La isla de la Hispaniola va a suponer el punto de partida del proyecto colonizador y del desarrollo de la industria azucarera en América. En esta etapa antillana, el ingenio azucarero refleja la transferencia de conocimiento tecnológico, agrícola e industrial más avanzada del momento. Son auténticos complejos socioeconómicos sustentados en un sistema de explotación con mano de obra mixta: europea, indígena y esclava(18), que conforma un proceso de transculturación originado en dichos establecimientos. Es el modelo de producción feudal-mercantilista experimentado con éxito en las plataformas atlánticas tienen su continuación en esta tierras. Los Señores de ingenios y el gobierno colonial, controlan el comercio e intentan reducir los efectos negativos del monopolio comercial, en lo referente al producto y a los medios necesarios para su obtención. Sin embargo, no faltan concesiones y situaciones especiales que rompen dicho monopolio, como en el caso de Canarias, para incentivar la agroindustria o el caso del azúcar dominicano. En lo referente a la producción, el proteccionismo para la plantación es absoluto: tierras, mano de obra y exenciones fiscales, al igual que la fabricación: instrumentos y herramientas para la construcción y funcionamiento de ingenios, llegando incluso a impedir legalmente la enajenación de los mismos por deudas, al objeto de preservar un comercio rentable y de alta demanda en el mercado europeo.
El sitio de la Isabela tiene el simbolismo de ser la primera ciudad fundada ex novo en América por los españoles, y al mismo tiempo, la zona donde se introduce el cultivo de la caña de azúcar en Las Antillas. La historiografía azucarera sigue discutiendo su cronología(19) , mientras los historiadores señalan distintas fases de implantación(20) : aclimatación de plantones hasta 1520; construcción y producción de ingenios por maestros canarios, 1520-1530; desarrollo económico y dependencia financiera externa de los Señores de ingenios y del monopolio comercial sevillano, 1531-1541; desplazamiento hacia el continente americano del tráfico esclavista, consecuencia de la aplicación de las Leyes Nuevas y de los primeros cambios en los sistemas de navegación comercial, 1542-1545; y descenso de producción por la escasa disponibilidad de navíos y de insuficiente mano de obra africana, 1546-1570. Factores que en su conjunto, provocan un incremento de precios y que unido a la especulación de los mismos en Sevilla, ahoga la excesiva oferta inmovilizada por el aislamiento de las rutas comerciales. Las causas de su decadencia serán(21) , la crisis de mano de obra producida por una epidemia de viruela que azota a la población esclava a partir de 1586; el desarrollo del cultivo del jengibre; la competencia del azúcar brasileño que inunda los mercados europeos en el último cuarto del siglo XVI, y las guerras religiosas europeas que desembocan con la independencia de las Provincias Unidas.
Itinerario III. Las Antillas Mayores y Menores
El siglo XVI en las Antillas, viene subordinado por los grandes períodos de conquista y colonización de América(22) . Una primera etapa se inicia con la llegada de Colón a la isla de Guanahaní (Las Bahamas), continúa con la anexión de México por Hernán Cortés, incluida la explotación de los fabulosos filones de Zacatecas y Potosí, hasta terminar en las guerras contra los araucanos para la ocupación de Chile. Durante este corto período de tiempo, poco más de medio siglo, las estructuras políticas, sociales y económicas de la monarquía hispánica transforman el mundo. Los españoles, dueños de un imperio esparcido (inmensos territorios imposibles de defender y controlar por su alejamiento de la metrópoli), prosiguen su proceso colonizador en el mar Caribe. A la llegada de los españoles al archipiélago antillano, la población indígena está organizada socialmente en torno al poblado o batey(23) , vinculado a la naturaleza y a la tierra que le proporciona los bienes necesarios para la subsistencia(24) .
En Santo Domingo, los indios tainos son sacados por la fuerza de sus comunidades y esclavizados para trabajar en la minas y en los ríos, lavando oro durante catorce horas diarias sin más alimentación que el casabe, a pesar de ser vasallos libres. Las cifras indican que más de un tercio de millón de indios pierde la vida en los primeros quince años de la colonia; de 400.000 contabilizados sólo van a quedar 40.000. Las razones son los asesinatos en masa de los años iniciales, el hambre y los gérmenes importados por los españoles, como la gripe, el sarampión y la difteria(25). Una gran mortandad que genera el problema de la ausencia de mano de obra. La solución es importar indios caribes de las islas adyacentes, para lo cuál, se organizan verdaderas razzias para capturarlos. De las Lucayas, más de 40.000 indios son traídos a La Hispaniola entre 1508 y 1513. Cuando Las Bahamas quedan despobladas, los encomenderos penetran en Cuba, más tarde en Jamaica, y así en todas las Antillas Menores. Ante esta situación los caribes van a ejercer una fuerte resistencia y responden con ataques contra los asentamientos españoles de la isla de San Juan (Puerto Rico). A partir de 1508, con el descubrimiento en esta isla de yacimientos de oro, la explotación sigue el mismo patrón que el anterior mencionado, la diferencia es la rebelión de los principales caciques que matan a la mayoría de los colonos españoles. El canibalismo y la antropofagia se convierten en pretexto que justifica la continuación de las expediciones de caza al indio, una guerra justa contra los pueblos infieles, enemigos de la fe cristiana y de los Reyes Católicos.
La Conquista de Cuba, repite el modelo descrito; si bien los yacimientos de oro no son inmediatos, cuando se descubren, las expediciones en busca de nuevos indios llegan hasta las costas de Yucatán.
Jamaica, sin embargo, es una isla sin oro y con pocos indios, por lo que presenta poco interés. La colonización emprendida en 1509, termina dedicada a la cría de ganado al objeto de asegurar el asentamiento.
La política de nuevos repartimientos en Cuba y Puerto Rico llevados a cabo en 1513, y en La Hispaniola en 1514, afecta profundamente a la exigua población indígena(26). En estas últimas existen 24.334 indios repartidos frente a 743 españoles residentes distribuidos en 14 pueblos dispersos por toda la isla. A la muerte del rey Fernando el Católico, el regente Cardenal Cisneros impresionado por la campaña contra las encomiendas desatadas por los frailes dominicos, envía a Santo Domingo tres frailes gobernadores con el encargo de liquidar las encomiendas en Cuba, Puerto Rico y La Española. El plan de Cisneros fracasa en 1518. Cuando los indios empiezan a ser distribuidos a los nuevos pueblos, una epidemia de viruelas mata a las dos terceras partes de los 11.000 indios que quedan vivos en la isla. Sin apenas mano de obra, en torno a 4000 indios, y confrontando las protestas y presiones de los encomenderos, los frailes interrumpen el programa resignándose a dejar los pocos indios existentes en manos de sus antiguos dueños para evitar la despoblación de la isla. La alternativa que les queda es acoger las demandas de los encomenderos que quieren sembrar caña de azúcar y construir ingenios. Cuando el ciclo azucarero comienza en La Hispaniola, la población indígena ha desaparecido. Ante la ausencia de mano de obra, el «asiento de negros» o importación de esclavos desde África, es la única solución.
El siglo XVII para las Antillas Mayores es de extrema pobreza, colapso de las exportaciones, epidemias y crisis demográfica, malestar social y estancamiento(27) . El territorio, otrora rico y próspero, es ahora una zona empobrecida y miserable por la ruina de su industria azucarera, por la emigración de su población, por la desaparición de su población esclava y por la huida de sus capitales. Sus habitantes recurren a la ganadería y a una agricultura de raíces y plátanos para poder subsistir. La hegemonía de la monarquía hispánica en Europa muestra signos de debilidad en las Antillas. La respuesta al monopolio comercial ibérico en América son los numerosos ataques de piratas y corsarios a las ciudades y navíos sueltos que comercian entre España y las Indias, lo que obliga al sistema de flotas y al reforzamiento de los puertos principales. El desabastecimiento de las Antillas, el tráfico de negros y el contrabando, se convierte en el objetivo preferente del comercio europeo, y supone el enriquecimiento de los enemigos políticos del imperio español.
Los holandeses penetran en el continente americano(28), primero en Brasil y después en las Antillas Menores, a través de la Compañía de las Indias Occidentales, empresa comercial formada por capitalistas holandeses, con declarada finalidad de hacer la guerra a España y promover el comercio holandés. La ocupación de las islas obedece a la necesidad de disponer de aguadas y salinas para la navegación de la flota mercante, introducir cultivos de plantación y disponer de centros de distribución de mercancías europeas y de esclavos africanos. Se apoderan de los centros azucareros de Olinda y Recife en Brasil durante 1629-1654, organizando una ruta comercial entre Pernambuco y Amsterdam.
Los ingleses centran su atención en la búsqueda de lugares idóneos para la siembra de tabaco, cuya difusión en Europa durante el primer cuarto del siglo XVII empieza a ser relevante. Las dificultades económicas, el clima de intolerancia religiosa que vive el país, y el crecimiento demográfico, provocan la emigración de población inglesa a América y a las Antillas. La posibilidad de cultivar tabaco se justifica por la ventaja de no realizar grandes inversiones, la rapidez en su recolección y el alto precio que se consigue en el mercado inglés. Las primeras colonias inglesas establecidas en las Antillas Menores(29) , fracasan al ser exterminados sus colonos por los indios Caribes: Saint-Lucía en 1605 y Granada en 1609. Consiguen instalarse en San Cristóbal ese mismo año y consolidarlo más tarde como centro tabaquero. Dos décadas después se asientan en Barbados, Providencia, y en una isla cerca de las costas de Honduras en 1629, y en las islas de San Cristóbal, Nevis, Montserrat y Antigua en 1632, dedicándolas al cultivo de algodón, jengibre y añil. Jamaica es tomada sin dificultad en 1655, al encontrase semidesierta, con sólo 1500 españoles que viven dispersos por los bosques y sabanas dedicados a la cría de ganado. Más tarde, se establecen en Trinidad, Tobago e islas de Barlovento (Anguila, Barbuda, Saint Kitts, Antigua, Redonda y Montserrat) e islas de Sotavento (Dominica, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas y Granada).
La penetración francesa bajo la dirección de la Compañía de Islas de América no resulta nada fácil. La selección de las dos islas más fértiles para el establecimiento de colonias tabacaleras: Guadalupe y Martinico, se encuentran densamente pobladas de indios Caribes, que después de más de cinco años de guerra terminan sojuzgando en 1635. Posteriormente irrumpen en la isla de la Tortuga, eje principal de la piratería caribeña y escenario ideal para saltar desde allí a La Hispaniola.
La Compañía Danesa de las Indias Occidentales se instala en las tres islas del archipiélago de las Vírgenes, Santo Tomás, San Juan y Santa Cruz en 1671.
Desde la segunda mitad del siglo XVII el mapa político y económico ha cambiado radicalmente. España ya no está sola en el Caribe y su poder es compartido por el resto de potencias emergentes tras la Guerra de los Treinta Años. Desde ese momento, la economía antillana española sigue desarrollando la cría de ganado, mientras que en el resto de las colonias orientan su actividad al comercio y a la agricultura. La experiencia inglesa del cultivo del tabaco en Barbados se vuelve modélica(30) y el descenso de la demanda europea del tabaco, debido a la gran competencia colonial, reorienta la producción agrícola en las Antillas. Los colonos ingleses en Barbados introducen el cultivo de la caña de azúcar. La conexión se materializa vinculando los plantadores de Barbados con los comerciantes holandeses establecidos en Pernambuco. Los segundos proporcionan tallos, financiación, asesoría técnica, transporte y esclavos, a cambio de los azúcares producidos. El reclutamiento de trabajadores pobres de Inglaterra e Irlanda a raíz del triunfo de la Revolución inglesa de 1649, le sucede la importación de esclavos en grandes cantidades. El triunfo del sistema de economía de plantación azucarera se extiende al resto de las islas(31) .
Itinerario IV. Las haciendas de trapiche en el Valle del Cauca (Colombia)
El itinerario de la caña de azúcar en América prosigue a Borinquen, Jamaica, México y Tierra Firme, al mismo ritmo con que se ensanchan las fronteras de la conquista. En Nueva Granada, Sebastián de Belalcázar(32) la introduce a mediados del siglo XVI durante su estancia en Yumbo y desde allí se propaga por las mercedes de tierras que los capitanes conquistadores reciben en la vega izquierda del río Cauca. Los primeros ingenios se instalan hacia 1560, a orillas del río Amaime. El de San Jerónimo, perteneciente a Gregorio de Astigarreta, recibe la encomienda de Augí; el de los hermanos Cobo, la de los Anapunimas, grupo indígena perteneciente a la tribu de los Pijaos y el de Francisco de Belalcázar en Caloto.
El siglo XVII es de gran expansión económica. Continúa la proliferación de ingenios en las haciendas de La Candelaria, El Palmar, Aguaclara, Sonso, Buga, Tuluá y, por la banda izquierda del río, en el Hato de Lemos, Vijes, Yumbo, Cañasgordas y Jamundí(33), son haciendas de trapiche. En Popayán, Cali, Buga, Cartago y Palmira(34) se construyen haciendas, se enriquecen las capillas y las residencias con obras de arte. La razón de este desarrollo es la minería aurífera en Jelima, Chontaduro, Dagua, Raposo, Anchicayá, Calambre, Iscuandé, Barbacoas, Nóvita, etc. Intensa actividad extractiva que impulsa la producción de azúcar para la alimentación, autoabasteciendo las haciendas a las poblaciones mineras de tasajo, queso, azúcar, tabaco, panela, harina, cacao, mieles, aguardientes, lienzos, bayetas, etc., aumentando los trapiches y la extensión de las plantaciones, en especial las haciendas jesuíticas del Colegio de Buga en Sepulturas, Sabaletas y Trejo; y del Colegio de Popayán en Vijes, Japio, Marredonda, así como Nuestra Sseñora de la Concepción de Nima o de Llanogrande. La expulsión de los jesuitas en 1767, posibilita la adquisición de ellas por familias criollas que van a renovar el control político, social y económico de sus anteriores propietarios.
Es el origen del latifundio en el Valle del Cauca(35). Un concepto latifundio, que define una gran extensión de tierra inadecuadamente explotada y monopolizada por un solo propietario, pero que no resulta apropiado a este sistema de producción agrícola, por tratarse de una explotación adecuada de acuerdo con las condiciones tecnológicas del momento(36). Entender la implantación de una hacienda, lleva implícito asumir la apropiación indebida de tierras a los indígenas por parte de los conquistadores y su conversión en tributo mediante la encomienda, sin olvidar los aposentos del encomendero o la reserva señorial que los indios trabajan por concierto en las tierras de labranza de las que son propietarios. Prácticas agrícolas de servidumbre que violan las Leyes Nuevas, el trato a los indios y el carácter patrimonial de las mismas. En las regiones donde existe una disponibilidad indefinida de tierras y una baja densidad demográfica (valle del Magdalena, Valle del Cauca, etc.), las poblaciones indígenas se ubican en tierras convertidas o zonas de frontera agraria. En ellas, intentan rechazar la penetración hispánica, y sin embargo, terminan arrinconados en las zonas menos fértiles. A partir de las dos últimas décadas del siglo XVII, con la apertura de la frontera del Chocó, la tendencia a fragmentar la tierra parece detenerse. De entonces data la formación de verdaderas haciendas que, a partir de un núcleo inicial, reconstruyen antiguos latifundios, mediante la compra de derechos que permanecen mucho tiempo indivisos por los herederos de los antiguos encomenderos, los propietarios legítimos.
Hacienda Cañasgordas
Es la primera referencia escrita de una hacienda de trapiche(37). La adquiere un presbítero de un encomendador en 1692. El término hacienda, es una unidad económica, que surge durante el proceso de desintegración del sistema de la encomienda y en ella, los propietarios optan por incorporar indígenas dentro de sus dominios dando lugar a una institución de peonaje. También es una unidad productiva, formada por tierras, casas y ramada, trapiches, fondos, cañaverales, negros, esclavos, herramientas, caballos, mulas, yeguas, bueyes y demás aperos, platanares, rocerías, maíces y arrozales y todo el ganado de cría herrado, además de los derechos de tierras comprados […] y todos los novillos que se hallasen dentro de los potreros de Pance y Jamundí, caballos, potros y mulas(38).
En los documentos notariales de Santiago de Cali, se mencionan indistintamente, hacienda de trapiche y estancias o haciendas de campo. Las diferencias no sólo son conceptuales, sino que obedecen a un desarrollo histórico particular(39) . En el siglo XVI, los ganados pastan libremente en extensiones inconmensurables, y de allí se deriva el interés por la apropiación de tierras que sustentan los semovientes, mucho más valiosos que la tierra misma. Son las estancias de ganado mayor, otorgamientos que conceden los cabildos dada su magnitud, al igual que estancias de ganado menor y estancias de pan, que buscan en líneas generales acomodarse a un destino específico de la tierra. Si la estancia es una expresión genérica que designa cualquier propiedad, cuando se menciona hacienda de trapiche, se está introduciendo una especificación concreta y específica de producción de azúcar. Serán las haciendas de trapiche las propiedades que en las últimas décadas del siglo XVII, incorporan al lado de la explotación ganadera y agrícola, la caña de azúcar instalando ingenios y trapiches en sus predios. El auge de las explotaciones mineras en el Chocó y en la vertiente del Pacífico, no sólo surten excedentes de mano de obra a estas haciendas, sino que presentan un mercado y una coyuntura favorable para su formación, especialmente en la producción de mieles para la destilación de aguardiente de gran consumo entre los esclavos del sector minero.
Hacienda Cuprecia
El establecimiento de la Compañía de Jesús en Nueva Granada tiene lugar durante la segunda mitad del siglo XVI(40). Se conoce de manera relativa la magnitud de sus posesiones, más de cien haciendas en todo el territorio. Son grandes propietarios de vastas extensiones de tierras ausentes voluntariamente de la actividad minera: un género de granjería poco decente a nuestro modo y nada favorable al bien espiritual de los esclavos(41). Sus haciendas estaban dedicadas a las prácticas agrícolas y ganaderas, y a otras combinaciones productivas específicas: cría de ganado, plantación de cacao, producción de caña de azúcar, cereales o de panllevar, etc. Más de doscientos años de actividades que estudiadas en el contexto de una economía colonial, representan una tipología de empresario, que ejerce su cometido espiritual, económico, social y cultural desde la fundamentación material, gestionando una explotación agrícola con gran capacidad organizativa y ejerciendo un verdadero comercio de gran escala para sus producciones. Una hacienda estructurada jerárquicamente, establecida mediante privilegios, fundaciones y donaciones, administrativos, y dirigida bajo los principios de racionalidad económica y búsqueda de rentabilidad, y el empleo de mano de obra, indígena y de esclavos negros.
Itinerario V. La Isla de Cuba.
El azúcar ha sido protagonista principal de la historia cubana(42). La razón de esta afirmación está en la naturaleza de la misma sociedad que se vuelve incomprensible, si se desconocen las relaciones mantenidas a lo largo del tiempo con la producción azucarera. No existe un periodo de la historia de Cuba donde no haya estado presente, desde la primitiva cunyaya(43) de los tiempos de la colonización hasta las centrales norteamericanas. El cultivo de la caña de azúcar facilita también los elementos claves para la comprensión del último período colonial español(44).
La reintroducción de la caña de azúcar empieza a finales del siglo XVIII. Son momentos de grandes transformaciones sociales políticas y económicas en la isla. El azúcar cataliza las aspiraciones de dos sociedades, la absolutista atrincherada en sus privilegios y la burguesa y liberal, enriquecida con el comercio atlántico de mercancías y esclavos. La Revolución Industrial es el nuevo paradigma que sin embargo no cambia la estructura ni las relaciones sociales de producción. Debate historiográfico de gran calado, que vincula el desarrollo y expansión de la ciencia y de sus adelantos técnicos con el nacimiento del capitalismo moderno, el primero consecuencia del segundo y la aprehensión del segundo sobre el primero. Son ideas de progreso técnico que no producen una revolución social, sencillamente, otra etapa distinta del ciclo productivo(45).
El sugestivo período histórico se inicia con La Toma de La Habana(46) por los ingleses (agosto 1762- julio 1763). Representa un revulsivo para los hacendados criollos que observan cómo resuelven los comerciantes ingleses la escasez de mano de obra en la isla. La venta de más de 4000 esclavos en este corto espacio de tiempo, hace duplicar a la población y posibilita a los dueños de plantaciones e ingenios la expansión de la industria azucarera, con un sustancioso ahorro en la compra de esclavos (90 frente a los 200 que pagaban al gobierno colonial español), además de los beneficios del comercio libre con ingleses y norteamericanos, que ofrecen cualquier tipo de manufacturas, instrumentos de labranza o bienes de equipo a precios más asequibles.
Con la independencia de los Estados Unidos se rompe el estatus comercial en el Caribe. De nuevo el monopolio español muestra su anacronismo vendiendo directamente los azúcares a los ingleses como nación aliada y a los Estados Unidos como país neutral, encubriendo así un libre comercio de facto. Es la respuesta a la imposibilidad de la metrópoli de ofrecer canales de comercialización adecuados a sus productos coloniales, y a la imperiosa necesidad de dar salida al azúcar a los mercados internacionales. Los comerciantes, hacendados, sacarócratas y gobierno, conceden embarques a cualquier navío dispuesto a pagarlos. Con el tiempo, estas exportaciones de azúcar y mieles canalizadas exclusivamente hacia los Estados Unidos van a generar su dependencia económica.
Se produce la Revolución Francesa y con ella viene un ciclo de guerras continuas que provocan la quiebra del sistema colonial. La inseguridad para los intereses económicos de la burguesía francesa de ultramar después de la experiencia de Haití y sus efectos destructivos en el sistema de plantación, produce una ola migratoria de colonos franceses a Cuba, por la cercanía geográfica y por su régimen absolutista. Esta migración de plantadores, administradores y técnicos franceses que se establecen lleva consigo capitales, conocimientos y transferencia tecnológica.
Otro factor de extraordinaria trascendencia es la independencia de Haití. Ello determina la desaparición brusca sin transición del hasta entonces primer suministrador mundial de azúcar, café y añil. La ausencia del azúcar haitiano en los mercados origina un alza de los precios, lo que obliga a los países productores a elevar su oferta. Cuba aprovecha esta situación, y se convierte en la principal suministradora. La riqueza y prosperidad de la isla se erige sobre la ruina de Saint Domingue(47).
Los efectos de las ideas revolucionarias francesas se hacen notar en la metrópoli y en la colonia. Con anterioridad, el deterioro del sistema colonial español alcanza su período álgido con el desastre de Trafalgar, donde la escuadra hispano-francesa reducida a unos pocos barcos imposibilita la normalización del comercio americano. Las guerras napoleónicas favorecen el aislamiento de la metrópoli con sus colonias, que junto a la debilidad política de la monarquía absolutista y sus enfrentamientos con las ideas liberales enmarañan aún más esta compleja situación.
Sobre estos factores se sientan las bases para la conversión de Cuba en una Sugar Island. La burguesía criolla(48) liderada por el abogado Francisco Arango y Parreño (1766-1837), personaje principal del reformismo ilustrado cubano, expone en Madrid en 1792, en nombre del cabildo habanero, los principios básicos de la nueva política económica a seguir(49): la aprobación de libre comercio de esclavos para resolver los problemas de la fuerza de trabajo; el perfeccionamiento en la utilización de las tierras y la aplicación de la más moderna técnica; el desarrollo tecnológico de la manufactura azucarera; la libertad de comercio con los puertos españoles y los de otras regiones; la disminución de gravámenes a las exportaciones e importaciones de la isla; así como la disminución del peso de la usura en los préstamos necesarios para el fomento de la agricultura y la manufactura. Aceptada estas propuestas y sellado el paco con la monarquía española, la creación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana y el Real Consulado de La Habana, son las entidades encargadas de canalizar las reformas ilustradas, sustentadas en el cultivo de la caña de azúcar y en la implantación del sistema de plantación esclavista(50) en las tres zonas de expansión previstas, la región de Habana-Matanzas, Trinidad y el Valle de los Ingenios, y Guatánamo-Santiago, donde la disponibilidad de tierras, la fertilidad de los suelos, la abundancia de agua, las condiciones climáticas y la existencia de puertos lo permiten
En la zona La Habana-Matanzas, se inicia la gran transformación azucarera(51). En los alrededores de La Habana, se localizan unos 80 pequeños ingenios, 237 en 1804 y 400 en 1810, en tierras de Bejucal, Santiago de las Vegas, Guanabacoa, Jaruco y Güines. La difusión del cultivo prosigue hacia el Este, el Norte y el centro de la región de Matanzas, en las áreas de Cárdenas y Colón, donde se instalan 221 ingenios(52). La expansión termina en la década 1858-1868, con el definitivo agotamiento de la tierra. En Trinidad y el Valle de los Ingenios alcanza su máximo apogeo hacia 1840(53), cuando los 43 ingenios producen ese mismo año más de 8.000 toneladas. En las tierras de Villa Clara, cohabita con el cafetal en una proporción de 78 haciendas cafetaleras y 14 ingenios. En la comarca de Sagua La Grande, fundada en 1817 y en la de Cienfuegos, construida dos años más tarde, se llega a producir entre los años 1827-1860, el 90% de la producción azucarera cubana. En el Oriente, en especial el puerto de Santiago de Cuba va a conocer un auge comercial de plantaciones cafetaleras, producto de la inmigración de agricultores franceses desde Saint Domingue y de plantaciones cañeras en la zona del Caney y de los valles intramontanos. En 1860 existen 1.365 ingenios. En dicho año, Cuba es el primer productor de azúcar del mundo, superando a Jamaica y a Brasil, alcanzando las exportaciones 541.695 toneladas.
La isla ha dejado atrás una economía ganadera y tabacalera que repite el mismo modelo productivo de las Antillas inglesas y francesas de los siglos XVII y XVIII. La multiplicación de los ingenios obliga a la tala de bosques para abrir nuevas plantaciones y los árboles talados son utilizados como leña en las calderas de los ingenios. Las zonas azucareras se quedan sin bosques, y la isla, antaño constructora de barcos por sus excepcionales maderas, importa pino para fabricar las cajas en las que exporta el azúcar. La otrora productora de carne salada, importa, asimismo, carne y tasajo para alimentar una enorme población esclava. No obstante, el azúcar contribuye al desarrollo de una agricultura de subsistencia, donde miles de agricultores, blancos y mulatos libres, ante la demanda de alimentos se dedican a sembrar plátanos, maíz, garbanzos, patatas y otros productos para el abastecimiento del mercado en pequeños huertos, junto a las plantaciones azucareras.
El Ingenio Alejandría
Situado en la fértil llanura de tierras rojas al sur de La Habana, regada por el río Mayabeque(54), a dos kilómetros de la ciudad de Güines, siguiendo por la carretera que conduce a la playa del Rosario, se encuentran los restos materiales de este ingenio, testimonio del primer impulso industrializador. Fue construido entre 1790-1793 por Pedro Pablo O´Relly y de las Casas, segundo Conde de O´Relly, oriundo de familia irlandesa afincado en la isla al servicio del Rey de España. En estas fechas se instalan en la región otros ingenios similares, el Nueva Holanda de Nicolás Calvo, La Ninfa de Arango y Parreño, Surinam del conde de Casa Montalvo y Amistad del gobernador Luís de las Casas, dotados de regadío y molinos hidráulicos, bajo la dirección de Julián Lardiere(55), emigrado francés que viene desde Jamaica donde administraba las plantaciones del conde de Courtines. Declarado Monumento Nacional en 1981, por el CNPC del Ministerio de Cuba, conserva novecientos metros de acueducto, un colector, las mazas de hierro de un molino horizontal y una pequeña casa vivienda. Demolido y rematado en 1889, forma parte del legado cultural e histórico de la isla, siendo la recuperación de su espacio fabril una aspiración del municipio de Güines.
La anexión de Cuba a los Estados Unidos y el establecimiento de un protectorado en la isla, es la aspiración de la oligarquía criolla como solución a la guerra independentista de finales del siglo XIX(56). El objetivo es que España pierda el control sobre la economía cubana, para que el azúcar pueda entrar libre de impuestos a los Estados Unidos y las importaciones norteamericanas lleguen a Cuba. El intervencionismo yanqui en la Guerra del 98, en teoría no es la anexión de la isla, sino la imposición de un régimen militar que desÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�¬emboque en un protectorado político y en la proclamación de una República independiente. La aprobación en el Congreso de la Enmienda Platt, supedita políticamente a que los gobiernos cubanos aceptan el derecho de los Estados Unidos a intervenir en la isla para preservar la independencia cubana y mantener un gobierno adecuado a sus intereses económicos. Dichos intereses los ejerce la American Sugar Refining Company o Sugar Trust(57), la gran beneficiaria del conflicto militar. En 1905, más de trece mil personas y empresas norteameÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�¬ricanas aparecen como dueños de más del 60% de las propiedades rústicas cubanas. Primero las centrales azucareras y el latifundio y más tarde, los otros sectores de la economía: el tabaco, la minería, los ferrocarriles y la producción de electricidad, Con la reducción de un 20% del arancel a favor del azúcar cubano, a partir del tratado de reciprocidad firmado por el primer gobierno republicano en 1903 y por los siguientes, el mercado norteamericano absorbe las exportaciones azucareras, cuya producción supera el millón de toneladas en 1904.
Central Hershey
La construcción de Centrales(58) es otro fenómeno representativo de la industria azucarera americana, pero en ningún otro lugar, tan visible y dramático como en Cuba. De todos ellos, la Hershey Corporation representa el modelo de inversión norteamericana fundamentado en una política de concentración de la producción mediante la compra de tierras e ingenios, en este caso, la Purísima Concepción, llamado Carolina y San Juan Bautista, desmantelados después para evitar competencias. A grandes rasgos, la Hershey Chocolate Corporation, es una empresa privada establecida a principios de siglo XX en Lebanon Valley, Pennsylvania, de elaboración de chocolate y goma de mascar que utiliza la materia prima procedente de Ceilán, Java, Trinidad, México y Cuba. Las instalaciones cubanas constituyen el centro de operaciones de esta empresa filial bautizada con el nombre de Sugar Town. El propietario es Milton S. Hershey (1857-1945)(59), nieto de un inmigrante suizo empresario de una de las mayores fábricas de chocolate de Norteamérica, Chocolate Town. En su expansión decide construir su homónima en Cuba, la Central Hershey, una verdadera ciudad considerada como la mayor refinería de azúcar de la isla, con una producción de 1058 toneladas de azúcar por día. Una de las claves del éxito de Milton es la obtención de un azúcar refinado de muy alta calidad para su fábrica de chocolates y clientes de bebidas y refrescos, que consigue gracias al complejo agroindustrial que comprende el proceso productivo completo. La crisis de 1925 paraliza la actividad expansiva de esta empresa, que varias décadas después es nacionalizada por la revolución castrista en 1961, cambiando su nombre por el líder habanero Camilo Cienfuegos. En la actualidad, una noble ruina arqueológica-industrial.
Bibliografía básica
BRAUDEL, Fernand (1984): Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII. Las estructuras de lo cotidiano: Lo posible y lo imposible, tomo I. Los juegos del intercambio, tomo II. El tiempo del mundo, tomo III Alianza Editorial, Madrid.
COLMENARES, Germán (1997): Terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII, Tercer Mundo Editores, Universidad del Valle, Bogotá.
FÁBREGAS GARCÍA, Adela (2000) Producción y comercio de azúcar en el Mediterráneo medieval. El ejemplo del reino de Granada, Editorial Universidad de Granada.
GALEANO, Eduardo (2003): Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, Madrid.
JAMES, C.L.R. (1980): Los Jacobinos Negros. Toussaint L`Ouverture y la Revolución de Haití, Turner Publicaciones y FCE-Madrid.
LEREBOURS, Michel Philippe (2006): L´Habitation Sucrière Dominguoise et Vestiges d´Habitations dans la Région de Port-au-Prince, Editions Presses nacionales d´HaÃ�Â�Ã�¯ti, Port-au-Prince.
MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel y MALPICA CUELLO, Antonio (1992): El azúcar en el encuentro entre dos mundos, Asociación de Fabricantes de azúcar, Madrid.
MINTZ, Sydney W. (2008): Dulzura y Poder. El lugar del azúcar en la historia moderna El lugar del azúcar en la historia moderna, siglo XXI editores, México DF.
MORENO FRAGINALS, Manuel (1978): El Ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar, Ciencias Sociales (3 tomos). La Habana.
MOYA PONS, Frank (2008): Historia del Caribe. Azúcar y plantaciones en el mundo atlántico, Ediciones Ferilibro, Santo Domingo,
PAREJO BARRANCO y Antonio, SÁNCHEZ PICÓN, Andrés (1999): Economía Andaluza e Historia Industrial (Eds.) Estudios en Homenaje a Jordi Nadal, Asukaría Mediterránea, Granada.
SAGRA, Ramón de la (1845): Informe sobre el cultivo de la caña de azúcar y la fabricación del azúcar en las costas de Andalucía, Asukaría Mediterránea, Granada
SANTAMARÍA GARCIA, Antonio (2005): «Azúcar en América» en Revista de Indias, vol. LXV, nº 233, Madrid.
VIEIRA, Alberto (2004): Canaviais, açucar e aguardente na Madeira, sécalos XV a XX. CEHA, Funchal.
VIÑA BRITO, Ana, y RONQUILLO RUBIO, Manuela (2004): «El primer ciclo del azúcar en Canarias. Balance historiográfico», XVI Coloquio de historia Canario Americana. Las Palmas de Gran Canaria.
http://www.revistaambienta.es/