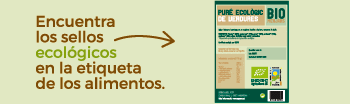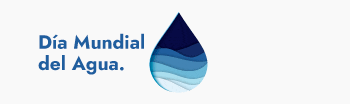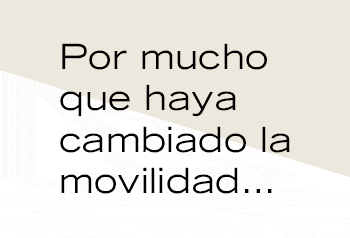La Política Agraria Común (PAC) está en vías de experimentar una nueva reforma, que habrá de entrar en vigor en 2014. Es mucho lo que depende de un buen diseño de esta reforma, ya que la PAC podría canalizar alrededor de 400.000 millones de euros de los presupuestos comunitarios entre 2014 y 2020. Los debates parten de las propuestas (1) de la Comisión Europea, que ha vuelto a plantear el papel de la agricultura como productora no solo de alimentos y materias primas sino también de diversos bienes públicos, con lo que aspira a lograr una mejor integración entre la Política del Medio Ambiente y la Política Agraria Común. Este último aspecto centra los comentarios que siguen, ya que una de las novedades reside en que se ha propuesto una modificación del actual sistema de pagos directos al agricultor para introducir un nuevo componente que ya se conoce coloquialmente como el ‘pago verde’ y con el que se pretende favorecer la producción de bienes públicos ambientales.
Los pagos ‘verdes’ en la nueva PAC
La PAC que ahora se está diseñando introduce un nuevo escalón de pagos en el Primer Pilar, que es el que contempla el grueso de las ayudas directas a la renta de los agricultores. Aunque la condicionalidad de los pagos directos (‘Pago Único por explotación’) al cumplimiento de ciertas condiciones ambientales se mantiene (ver este resumen de la normativa actual, derivada de la reforma de 2003), ahora se añade que los agricultores con derecho a percibir pagos directos deberán observar adicionalmente una serie de prácticas agrarias que se consideran beneficiosas para el clima y el medioambiente. Estas prácticas son de tres tipos: diversificar sus cultivos —siempre que la explotación abarque más de 3 hectáreas—, mantener los pastos permanentes existentes en la explotación y disponer de un área ‘ecológica’ dentro de ella. Esta área puede comprender tierras dejadas en barbecho, bosquetes, zonas con vegetación natural en los márgenes de los campos de cultivo, etc., y se busca incidir en aspectos que favorecen la biodiversidad y tienden a enriquecer el paisaje. Se supone que la diversificación de cultivos debe aumentar la protección del suelo y de los ecosistemas, que la permanencia de los pastos favorecerá la retención de carbono en el suelo y que las áreas ecológicas contribuirán a proteger la calidad de los recursos hídricos y la biodiversidad.
Para financiar este nuevo ‘escalón’ de los pagos, los Estados deberán destinar el 30% de su envolvente financiera anual destinada al total de pagos del Pilar I. Una particularidad interesante es que los agricultores que cumplan las condiciones actualmente establecidas para la agricultura orgánica —la que en España frecuentemente se denomina ‘ecológica’— podrán beneficiarse de este escalón de pagos sin necesidad de incurrir en ninguna otra obligación.
Existe todavía una incertidumbre importante respecto a la forma concreta en que se plantea ‘reverdecer’ el Primer Pilar de la PAC, ya que no se sabe aún si el nuevo componente ‘verde’ de los pagos directos constituye un reforzamiento de la condicionalidad, incorporando tres nuevas obligaciones, o si representa realmente un escalón de pagos autónomo, en cuyo caso el incumplimiento de estas nuevas obligaciones solo conduciría a perder la parte ‘verde’ de los pagos directos, sin afectar a la recepción del grueso de los mismos por parte del agricultor. En este segundo caso la naturaleza del ‘pago verde’ lo acercaría al carácter voluntario y contractual de las ayudas agroambientales, lo que haría bastante discutible su ubicación en el Primer Pilar, pareciendo más lógico situarlo en el Segundo Pilar, que es el consagrado a la mejora de las estructuras agrarias y el desarrollo rural.
El contexto general de la reforma que ahora se prepara incluye una amplia variedad de aspectos, de los que aquí nos interesa el relativo al objetivo de fomentar la producción de bienes públicos ambientales por parte de la agricultura europea. En un terreno más propio de la Economía Política que de la Economía a secas hay razones para temer que además de combatir una infradotación de bienes públicos, las autoridades comunitarias pueden estar pensando también en pintar de verde los actuales pagos directos sin cambiar de hecho su objetivo fundamental, que es el de aportar ingresos a los agricultores más allá de los que el mercado les proporciona por la venta de sus productos. Se adelantarían con ello a la creciente pérdida de legitimación social de estos pagos, especialmente en un contexto de crisis económica como el actual, y cuando además es sabido que los pagos que la PAC otorga a los agricultores europeos son aproximadamente proporcionales a la dimensión física de su explotación agraria, lo que garantiza que sus principales beneficiarios no pertenezcan precisamente a los estratos más pobres de la población.
Pero aun suponiendo la más recta de las intenciones en el diseño de la nueva política, existen un conjunto de problemas que deberían resolverse para hacer más eficaz su aplicación, y los dilemas que plantean algunos de ellos son de difícil solución, como se desprende de los documentos de expertos que han comenzado a circular (2) (3).
Dificultades en la aplicación del nuevo componente ambiental de la PAC
En primer lugar, el diferente criterio de financiación que se aplica al Primer y Segundo Pilar de la PAC hace que los Gobiernos de los Estados miembros vean con más simpatía el despliegue de nuevas medidas favorecedoras de la producción de bienes públicos ambientales en el contexto del Primer Pilar que en el del Segundo, aunque el detalle de su aplicación exija adaptaciones nacionales que podrían encontrar mejor acomodo en el Segundo. En realidad, y de acuerdo con el principio de equivalencia fiscal, el ámbito de decisión política relativo a la oferta del bien público que se desea suministrar debería coincidir aproximadamente con el ámbito geográfico donde se encuentran los principales beneficiarios de su consumo. De este modo las medidas destinadas a combatir la emisión de gases de efecto invernadero por parte del sector ganadero deberían aplicarse a la escala más global posible, que es donde surte efectos la prevención del cambio climático, y lo mismo ocurriría con la protección de la biodiversidad, pero la salvaguarda de la calidad de las aguas frente a un exceso de nutrientes procedentes de la fertilización de los cultivos debería básicamente tratarse a escala de cuenca hidrográfica y la conservación del paisaje tendría también preferentemente una escala regional. Adecuar la PAC a este tipo de criterio teórico exigiría modificar las actuales tasas de cofinanciación del gasto agrícola, de tal modo que la proporción de la financiación procedente del presupuesto comunitario fuera más elevada cuanto más global fuera el bien público que se trata de proteger.
En segundo lugar las medidas cuasi-obligatorias, del tipo de las que hoy definen la ‘condicionalidad’, deben por fuerza ser lo bastante generales como para permitir su aplicación a sistemas agrarios muy diversos, desde los más intensivos y productivos a los más extensivos. Estas medidas pueden reforzarse con nuevos criterios, como al parecer pretende la Comisión Europea con el nuevo escalón ‘verde’ de pagos, pero es poco realista pensar que en un futuro pueda hacerse descansar sobre una base tan limitada una provisión eficaz —y eficiente en relación a su coste en términos de gasto público— de los bienes públicos ambientales ambicionados. Obtener los mejores resultados ambientales posibles por euro gastado requiere una diferenciación geográfica en la aplicación de la política agroambiental que tenga en cuenta la distinta ‘calidad’ del medio natural y del paisaje, y exige también un grado elevado de adecuación de las medidas al objetivo concreto perseguido en cada caso (‘targeting’). Esto puede conseguirse mejor a través de esquemas voluntarios y contractuales, adaptados a la situación de cada país y región que mediante reglas de aplicación general. Además la confusión entre pagos directos dirigidos a apoyar los ingresos y pagos dirigidos a mejorar el medio ambiente puede conducir a resultados indeseables. Así por ejemplo puede ser razonable el objetivo de limitar los pagos directos —el denominado ‘Pago Único por hectárea’— a los agricultores profesionales, y también adoptar el criterio de modular dichos pagos de forma inversamente proporcional a la dimensión de la explotación, para paliar su poco equitativa distribución actual. No existe en cambio justificación alguna para limitar solo a los agricultores la concesión de ayudas que mejoren la gestión del suelo rural con criterios ambientales, o para discriminar negativamente a los grandes agricultores en lo relativo específicamente a la protección del medio natural.
En tercer lugar, los esquemas contractuales también se enfrentan a dificultades específicas. Uno de los problemas más importantes es el de la forma en que está establecido el procedimiento de cálculo de las ayudas agroambientales. Lo habitual hasta ahora es basar los pagos ambientales en los costes adicionales y en la mengua de ingresos que debe soportar el agricultor cuando decide asumir las obligaciones específicas derivadas de su participación en el programa agroambiental. A ello se añade la compensación por los costes de transacción —búsqueda de información, papeleo etc.— que recaen sobre el agricultor que aspira a incorporarse al programa. En líneas generales todo ello responde a los requisitos que impone la Organización Mundial de Comercio para dar cobertura a este tipo de ayudas. Sin embargo este procedimiento presenta dos inconvenientes importantes. El primero es que no cubre los costes de oportunidad de los recursos empleados por el agricultor, por lo que no previene el que este pueda reorientar su actividad, cambiando el uso de la tierra hacia finalidades menos sostenibles, si económicamente le resulta rentable. El segundo es que la cobertura de los costes adicionales o marginales derivados de modificar las prácticas agrícolas y ganaderas para hacerlas más sostenibles no evita el riesgo de abandono de la actividad por parte del agricultor, si este opera en un entorno que no le permite cubrir sus costes operativos habituales. Este es un problema real, ya que cuando el bien público que se pretende proteger está indisolublemente vinculado al bien privado —alimentos, materias primas— que el agricultor produce, es cuando el pago directo en apoyo de los ingresos, a modo de red de seguridad básica, puede encontrar mejor justificación. Es evidente por tanto que el procedimiento que se aplica en la actualidad es útil cuando los cambios requeridos en las prácticas agrícolas para incorporarse a un programa de ayudas agroambientales son marginales, y cuando la viabilidad global de la explotación no está en riesgo. Pero esto no siempre sucede, y el cambiar hacia procedimientos alternativos consistentes en determinar el valor concreto que la sociedad otorga al servicio ambiental suministrado por el agricultor para a partir de ahí establecer el importe de las ayudas resulta teóricamente viable pero muy complejo y costoso en la práctica.
Propuesta: indicadores de sostenibilidad por explotación individual
Una alternativa a los dos procedimientos sugeridos podría consistir en remunerar de una forma más directa la producción de bienes públicos ambientales por parte de los agricultores, utilizando para ello un indicador de sostenibilidad ambiental calculado a nivel de cada explotación, en función de cuyo valor se establecerían los pagos correspondientes. Se trataría de un indicador compuesto, que podría construirse a partir de indicadores parciales que reflejaran las distintas facetas de interés de la actividad agraria desde el punto de vista de las preferencias sociales relacionadas con bienes públicos ambientales, adoptando criterios específicos de ponderación y agregación de dichos indicadores parciales (ver al respecto este artículo de Reig-Martínez et al., 2011) (4).
Un sistema de evaluación basado en un indicador compuesto de sostenibilidad permitiría reducir los costes de transacción asociados a la aplicación de contratos agroambientales entre la Administración y los agricultores. Desde un punto de vista práctico sería muy importante reducir lo más posible la carga burocrática para la Administración Pública y para el propio agricultor derivada de la determinación y certificación del valor de estos indicadores a escala de la explotación, y para ello podría establecerse que los cálculos y la emisión de un certificado acreditativo fuesen parte integrante de los “informes de asesoramiento” que ya estableció la normativa europea tras la reforma de la PAC de 2003. En ese caso, el valor de estos índices, calculado y certificado por las entidades privadas que actúen como auditoras externas, podría tener valor documental frente a la Administración. Además sería preciso coordinar la labor de estas entidades de asesoramiento con la de los servicios administrativos que vienen siendo responsables de comprobar la condicionalidad, al objeto de lograr intercambios de la información relevante y de reducir las visitas de inspección.
Podría definirse un umbral mínimo de sostenibilidad a partir del cual los agricultores que decidieran optar a este escalón de pagos se harían acreedores de una subvención pública (‘pago verde’). El esquema sería voluntario y de tipo contractual, y estaría diseñado de tal manera que quedara netamente diferenciado de los pagos destinados estrictamente al sostenimiento de rentas, que deberían ser más reducidos que en la actualidad y mejor dirigidos hacia aquellos agricultores que realmente los necesitasen. De este modo se habría dado un paso sustancial desde un sistema de subvenciones agrarias basado en el concepto de Pago Único de la reforma de 2003 —básicamente un apoyo a las rentas agrarias— hacia un sistema centrado principalmente en la remuneración de un conjunto de servicios del medio rural, la mayor parte de los cuales tienen las características de bienes públicos.
En todo caso la realidad muestra que en los sistemas agrarios más productivos resulta difícil conseguir tasas elevadas de participación de los agricultores en programas agroambientales, particularmente en momentos de alzas de precios, cuando el coste de oportunidad de aquellas medidas que pueden restringir los rendimientos agrícolas se eleva. En las zonas de agricultura extensiva, en principio más proclives, las barreras a la participación pueden en cambio proceder de la insuficiente provisión de asesoramiento técnico y formación especializada al alcance del agricultor. No se debe olvidar tampoco que la ‘generosidad’ de los presupuestos nacionales y regionales destinados al desarrollo rural (Segundo Pilar), varía ampliamente a lo largo y a lo ancho del territorio comunitario. Así en 2009 la proporción de la tierra de uso agrícola potencialmente elegible que se encontraba afectada por programas de gestión agroambiental superaba el 80% en Luxemburgo, Finlandia, Suecia y Austria, pero no llegaba al 10% en Grecia, Polonia, Rumania y Bulgaria, mientras que en España se situaba en el 19%.
Son necesarias nuevas formas de acción colectiva
Por último es necesario hacer mención del hecho de que muchos de los bienes públicos ambientales relacionados con la agricultura, tales como evitar la fragmentación de los hábitats de especies silvestres, elevar la capacidad de los usos agrícolas del suelo para evitar incendios e inundaciones, mantener espacios de alto valor natural, o frenar la polución de los cursos de agua, requieren formas de gestión que desbordan el ámbito de una explotación agraria individual, para abarcar a todo un conjunto de explotaciones que operan en una zona determinada. Por ello es necesario desarrollar instrumentos que favorezcan formas de actuación coordinadas entre distintos agricultores al servicio de objetivos comunes, y lograr el establecimiento de acuerdos entre agricultores y no agricultores a escala local, ya que la incorporación a título meramente individual, y de forma espacialmente discontinua, de algunos agricultores a los programas agroambientales no resulta suficientemente eficaz. Este es un tema, relacionado con la gobernanza de los espacios rurales, del que existen ya en Europa algunos ejemplos locales de actuaciones positivas pero que no ha sido realmente abordado todavía por la PAC en una perspectiva comunitaria.
Bienvenido sea en todo caso un debate en profundidad sobre los medios y fines de la PAC. La alternativa a este debate es seguir valorando esta política exclusivamente en función de la entrada de fondos procedentes del presupuesto comunitario que cada país consigue obtener gracias a ella, lo que desde luego tiene poco que ver con los ‘bienes públicos’ mencionados al principio y ofrece además un flanco fácil a los partidarios pura y simplemente de su desaparición.
—
(1) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común. Bruselas, 19.10.2011. COM (2011) 625 final/2.
(2) Hart,K., Baldock, D., Weingarten, P., Osterburg, B., Povellato,A., Vanni, F.Pirzio-Biroli,C., Boyes, A. (2011) What tools for the European Agricultural Policy to encourage the provision of public goods? Directorate General for Internal Policies. Policy Department B. Structural and Cohesion Policies. European Parliament.
(3) Matthews, A. (2012) Environmental public goods in the new CAP: impact of greening proposals and possible alternatives. Directorate General for Internal Policies. Policy Department B. Structural and Cohesion Policies. European Parliament.
(4) Reig-Martínez, E.; Gómez-Limón, J.A. y Picazo-Tadeo, A.J. (2011). “Ranking farms with a composite indicator of sustainability”. Agricultural Economics, 42(5): 561-575.