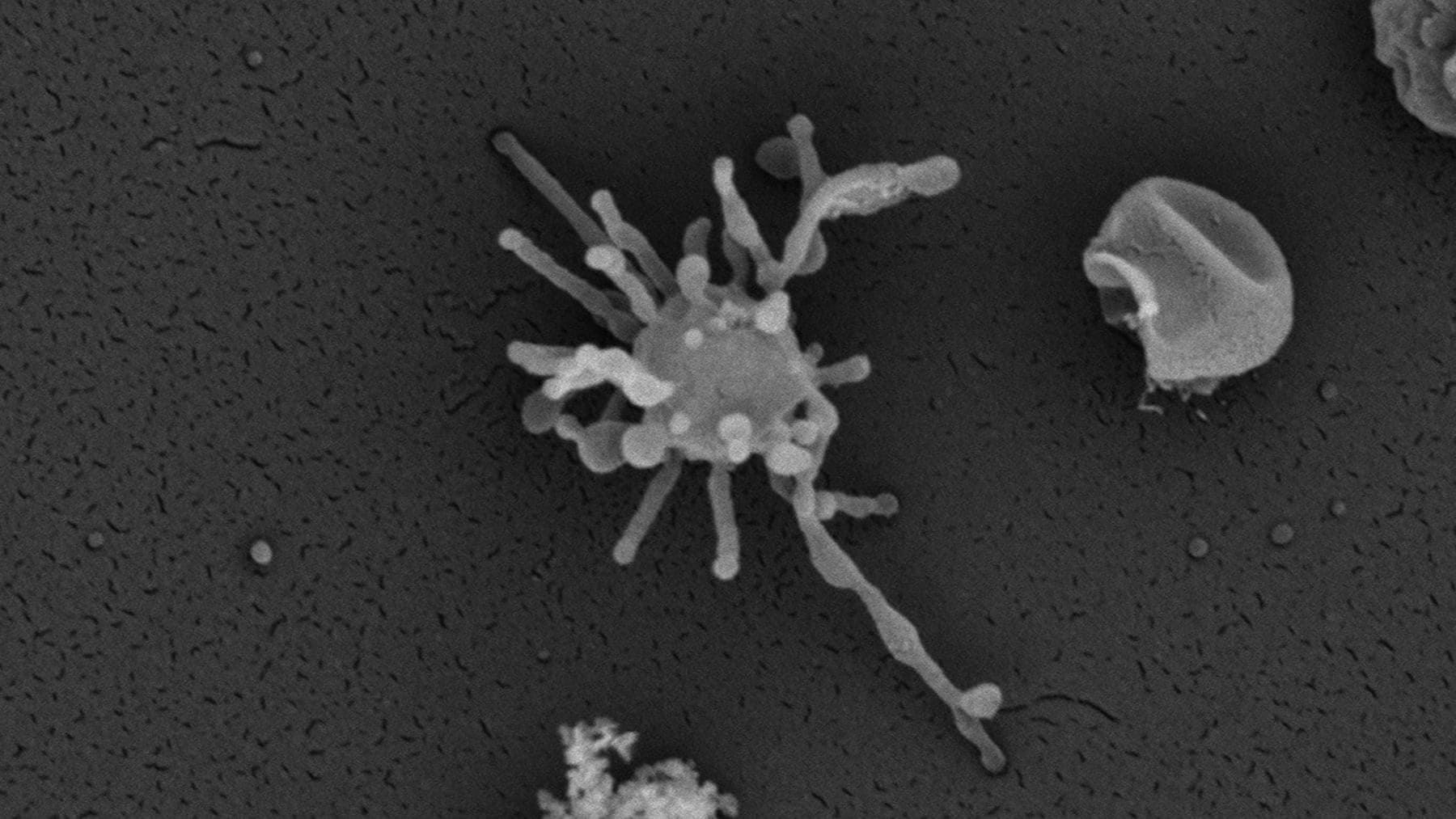En el último día de la extensión de la cumbre de la ONU COP16 en Roma, unos 150 países pactaron concesiones mutuas para reformar la financiación de la conservación de la naturaleza. Pero la cuestión de si se debe crear un nuevo fondo para recaudar 1,2 billones de dólares al año hasta 2030 aún no se ha resuelto.
Un largo aplauso de los delegados, aliviados y exhaustos, saludó el golpe de martillo de Susana Muhamad, la exministra de Medio Ambiente de Colombia, quien presidió esta tortuosa segunda parte de la 16ª conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se denominó COP16.2.
Los países ricos y los países en desarrollo ya habían acordado que era urgente remediar la deforestación, la sobreexplotación de los recursos y la contaminación que ponen en peligro la alimentación, la salud, la regulación del clima y amenazan con la extinción a un millón de especies. Y finalmente también adoptaron reglas e indicadores confiables que se espera verificar antes de la COP17, que está programada para 2026 en Armenia,
Acuerdo histórico en la COP16 de Roma
La COP16 del Convenio de Diversidad Biológica finalizó anoche en la sede de la FAO en Roma su segunda parte, después de que el plenario se suspendiera por falta de quorum en Cali, Colombia, el pasado 2 de noviembre. El bloqueo se produjo especialmente por un debate muy agrio sobre el mecanismo financiero y la estrategia de movilización de recursos.
Una discusión que se arrastra desde el inicio de la Convención de Diversidad Biológica en 1992: su artículo 21 prevé la creación de un mecanismo (un fondo económico) específico para financiar las acciones mundiales por proteger la biodiversidad, pero el artículo 39 estableció que, provisionalmente, se usaría una herramienta que depende del Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF, por sus siglas en inglés).
En Roma el debate se ha visto condicionado por dos posiciones: por un lado, los países del Sur global (liderados por el grupo africano, especialmente la República Democrática del Congo) denuncian que el FMAM está en manos de los países enriquecidos (incluido EE. UU., que no es parte del CDB), es ineficiente y obstaculiza el acceso de muchos países empobrecidos a la financiación.
Por eso, exigen que se cumpla el artículo 21 de la convención y se cree un fondo específico bajo el mandato de la Conferencia de las Partes. Por otro lado, la UE, Japón o Canadá consideran que el FMAM es suficiente y que un nuevo fondo no supondrá mayor financiación. Detrás de los discursos, subyace también quién tiene la llave de la caja. Los países del sur quieren que sea la COP, donde todos los países tienen el mismo peso, mientras que los del norte quieren mantener el status quo.
Resolviendo la ecuación en la COP16 de Roma
La resolución a la ecuación ha acabado siendo la aceptación por parte de los países del Norte global de que cualquier fondo debe estar bajo mandato de la COP, a cambio de que se estudien todas las opciones: reformar y mejorar los fondos existentes o crear uno nuevo. Todo ello en un proceso que durará hasta la COP19 en 2030, atrasando, por tanto, todo el proceso. En la metáfora de la delegación mexicana: “Nos estamos poniendo de acuerdo en poner el plato en la mesa (herramienta), pero aún falta la comida (fondos)”.
El otro gran documento sobre financiación ha sido la Estrategia para la Movilización de recursos, donde se plasma una estrategia amplia para lograr el dinero previsto para apoyar la conservación de la biodiversidad: 20.000 millones anuales a partir de 2025 y 30.000 millones anuales a partir de 2030, procedentes de fondos públicos. Lo más preocupante para los ecologistas es una apuesta clara de la COP por buscar un extra de inversiones en biodiversidad de hasta 200.000 millones anuales en el sector privado.
Nadie pone en cuestión que existe un déficit muy severo en financiación de la conservación de la naturaleza, pero se ha impuesto la visión ultraliberal de apostarlo todo a animar a las empresas a invertir en la biodiversidad. Esto, en la práctica, incluye esquemas de créditos de biodiversidad y compensaciones que facilitarían a las corporaciones la justificación y lavado verde de sus actividades a costa de la naturaleza. En opinión de los ecologistas, semejantes mecanismos de mercado son un gravísimo error que solo pueden erosionar los ecosistemas mejor conservados para crear sucedáneos mucho más pobres.
En la parte más optimista, la COP ha reiterado el reconocimiento de que los subsidios perversos a actividades destructivas son una de las mayores amenazas actuales para la biodiversidad y que hay que identificarlos y eliminarlos con urgencia.
Otro elemento positivo es la aprobación del marco de monitoreo del Marco Mundial de Biodiversidad, con un sistema de indicadores para analizar el progreso general hacia el cumplimiento de las 23 metas que deberían poner freno en 2030 a la regresión de las especies y los ecosistemas. Lamentablemente, no se generará un informe país a país que señale quienes menos contribuyen al objetivo mundial. Además, se han eliminado algunos indicadores importantes como el impacto ambiental de consumo global, pero se han mantenido los indicadores de huella ecológica y de concentración de plaguicidas.
Las organizaciones ecologistas consideran muy preocupante el retraso existente en la aprobación de los planes y metas nacionales para aplicar el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, dado que al inicio de esta segunda parte de la COP16 solo 46 países los habían aprobado y presentado al Convenio de Diversidad Biológica. Sin estos planes o metas nacionales queda muy comprometido el cumplimiento de la Misión prevista para 2030 de detener la pérdida de biodiversidad.