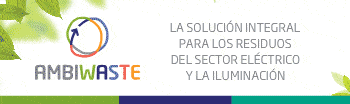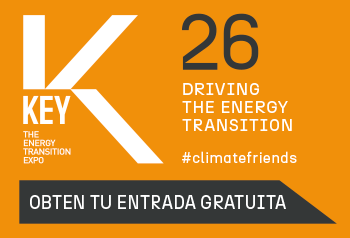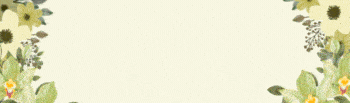Chernóbil suele aparecer en nuestra cabeza como un paisaje muerto, lleno de escombros y señales de peligro. Sin embargo, en los muros del viejo reactor 4 lleva décadas creciendo un tipo de vida muy particular. Es un hongo negro, Cladosporium sphaerospermum, que no solo sobrevive a la radiación, sino que parece aprovecharla para crecer mejor. Y ahora algunos científicos se lo están imaginando como escudo natural para futuras bases en la Luna o en Marte.
Un superviviente extremo en el corazón de Chernóbil
Tras el accidente nuclear de 1986, equipos de micólogos empezaron a muestrear el interior del sarcófago y la zona de exclusión. Allí encontraron una comunidad sorprendentemente rica de hongos, con más de 200 especies y unos 2000 aislados, muchos de ellos muy oscuros por la cantidad de melanina que acumulan. Entre los más frecuentes estaba Cladosporium sphaerospermum, formando manchas negras en las paredes y en restos de grafito altamente radiactivos.
Lo más llamativo fue su comportamiento. En experimentos de laboratorio y de campo, algunas de estas cepas crecían orientando sus filamentos hacia las fuentes de radiación. En lugar de huir del peligro, parecían acercarse a él. Este fenómeno se conoce como radiotropismo.
Aquí entra en escena la melanina, el mismo pigmento que oscurece nuestra piel cuando tomamos el sol. En estos hongos, la melanina no solo les protege de la radiación. Varios grupos de investigación sospechan que también les ayuda a transformar parte de esa energía en procesos químicos útiles, algo que se ha bautizado como “radiosíntesis”.
Qué ha demostrado la ciencia y qué no
La idea de que “comen radiación” suena a ciencia ficción, pero hay datos interesantes detrás. En 2007, un equipo dirigido por la investigadora Ekaterina Dadachova comprobó que hongos melanizados, entre ellos C. sphaerospermum, crecían más deprisa y mostraban más actividad metabólica cuando se exponían a niveles de radiación unas 500 veces superiores al fondo natural, siempre con nutrientes limitados.
El propio estudio señalaba que la radiación modificaba las propiedades electrónicas de la melanina y que los hongos melanizados salían beneficiados frente a los que no tenían ese pigmento. Simplificando mucho, la melanina actuaría como una especie de antena que capta parte de la energía de los rayos gamma y la canaliza hacia reacciones químicas internas.
Aun así, los expertos son prudentes. Hablar de radiosíntesis como un “equivalente a la fotosíntesis” sigue siendo, en buena medida, una hipótesis. Falta aclarar paso a paso qué moléculas intervienen, qué se produce exactamente y cuánta energía consiguen realmente de la radiación frente a la que obtienen de nutrientes normales.
Del reactor a la Estación Espacial Internacional
La historia se vuelve todavía más curiosa cuando este hongo sale de la Tierra. En 2018 se colocó C. sphaerospermum en placas dentro de la Estación Espacial Internacional para ver cómo se comportaba bajo radiación cósmica. Tras 30 días, los sensores situados bajo una fina capa de hongo, de alrededor de 1,7 milímetros, registraron una reducción de la radiación de algo más del dos por ciento respecto a una zona de control sin hongo.
Es una cifra pequeña, pero importante. Los modelos indican que capas más gruesas podrían llegar a atenuar una parte relevante de la radiación en la superficie de Marte, y que una mezcla de regolito marciano, melanin y biomasa fúngica permitiría crear materiales de construcción que se “autorreparan” con el tiempo. Menos plomo y hormigón lanzados desde la Tierra, más biología trabajando a bordo.
Para cualquiera que piense en viajes largos al espacio, donde la radiación equivale a un riesgo elevado de cáncer, cataratas y otros daños, que una capa viva y ligera ayude a hacer sombra es algo que no se desprecia.
¿Puede ayudar también aquí en la Tierra?
En el plano ambiental, los hongos radiotróficos se están estudiando como posibles aliados en la gestión de residuos nucleares. Revisiones recientes señalan que son capaces de absorber y fijar radioisótopos en sus paredes celulares y en la materia orgánica que descomponen. En teoría, esto permitiría retirar parte de esa contaminación del suelo o de superficies, siempre que luego se gestione la biomasa fúngica de forma segura.
No es una varita mágica que borre Chernóbil ni otras cicatrices nucleares. La propia literatura científica insiste en que estamos ante un campo emergente, con muchas pruebas de concepto y pocos proyectos a gran escala. Pero abre una vía distinta a la clásica combinación de hormigón, plomo y almacenamiento geológico que conocemos hasta ahora.
Y, de paso, nos recuerda algo incómodo. Aunque la energía nuclear emite muy poco CO2 en funcionamiento, deja un legado de residuos activos durante décadas o siglos. Si necesitamos hongos extremófilos para gestionar parte de ese legado, está claro que la factura ambiental de la radiactividad no es tan sencilla.
Naturaleza, tecnología y un futuro con menos plomo
En el fondo, la historia de Cladosporium sphaerospermum es la historia de cómo la vida explora todos los rincones posibles, incluso los que nosotros etiquetamos como inhabitables. Para la ciencia climática y espacial, este pequeño hongo negro abre la puerta a materiales más ligeros y sostenibles, tanto para proteger satélites y estaciones como para reducir la huella de los escudos tradicionales. Para la ecología, ofrece pistas sobre cómo se recompone un ecosistema tras un accidente nuclear.
La clave ahora está en no dejarse llevar por el entusiasmo y avanzar con datos, algo que la comunidad científica ya está haciendo.
El estudio científico original que describió cómo la radiación mejora el crecimiento de estos hongos melanizados ha sido publicado en la revista PLOS ONE.