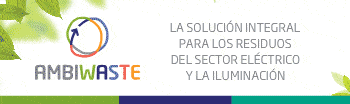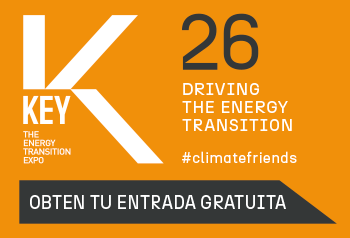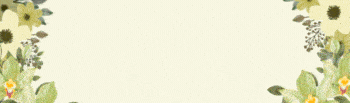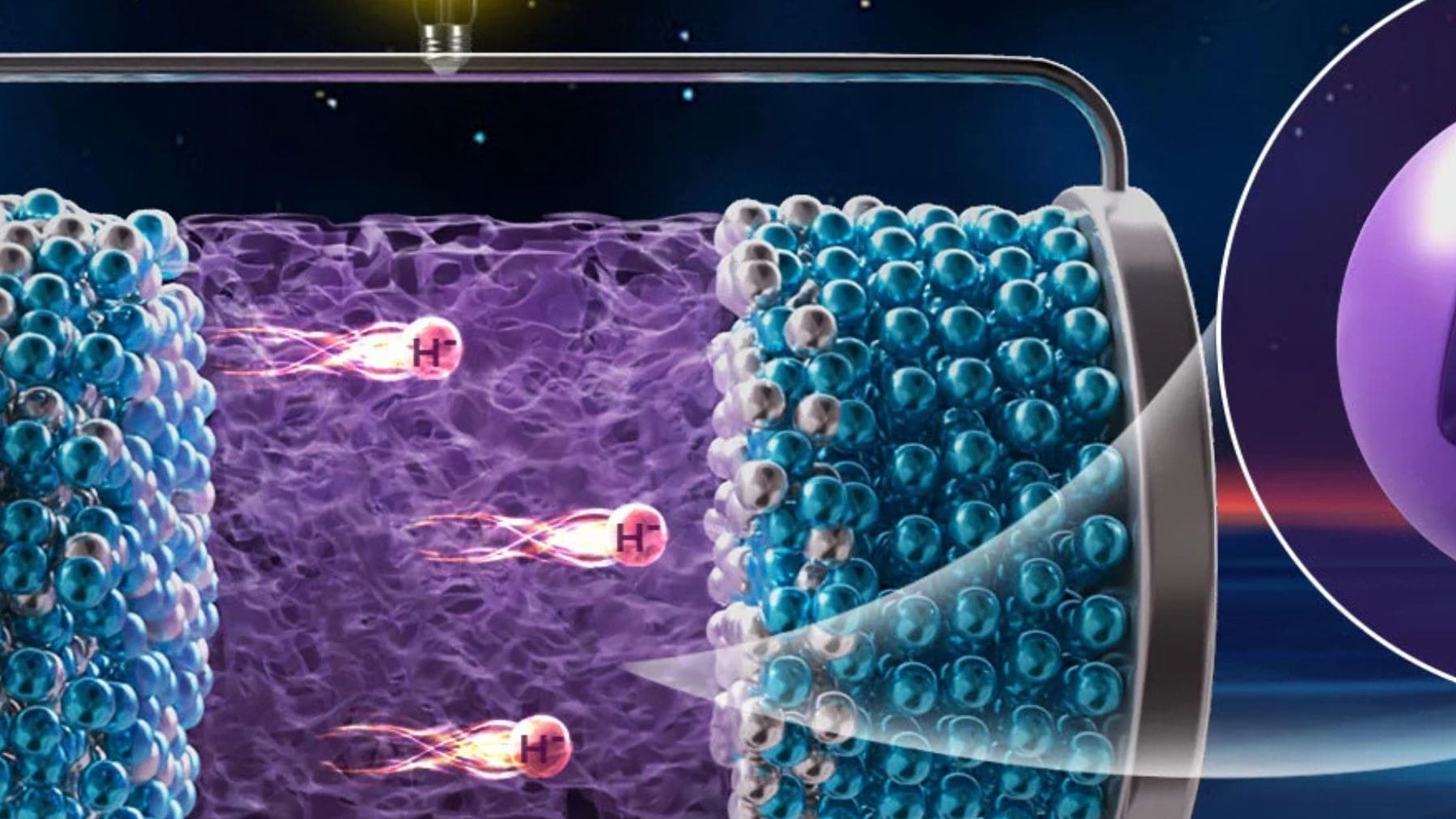Ai (una chimpancé hembra que vivía en el centro de primatología de la Universidad de Kioto) murió a los 49 años por fallo multiorgánico y problemas asociados a la vejez, según informó la propia institución en una comunicación pública.
Su historia no se hizo famosa por un truco aislado, sino por décadas de tareas repetidas con paciencia quirúrgica. En esos ensayos, Ai llegó a reconocer más de 100 caracteres chinos, además del alfabeto inglés. También podía identificar los números arábigos del 0 al 9 y distinguir 11 colores, capacidades que la convirtieron en una referencia mundial para estudiar percepción, aprendizaje y memoria en grandes simios.
Lo singular de Ai es que su “talento” no se mide solo en aciertos, sino en lo que obligó a replantear. Cuando un animal asocia símbolos con objetos y categorías (colores, formas, cantidades) deja de ser útil la idea de que la inteligencia animal es una escalera simple con humanos arriba y el resto abajo. Con Ai, la pregunta pasó a ser otra (qué parte de nuestra mente es realmente exclusiva y cuál es una variación de capacidades compartidas).
Ai llegó al instituto en 1977 y en 2000 tuvo a su hijo Ayumu, otro nombre clave en estos estudios por su rendimiento en tareas de memoria visual. Esa continuidad madre e hijo reforzó el valor del trabajo a largo plazo para observar cómo se adquieren habilidades y cómo se transmiten en un entorno controlado sin reducirlo todo a una foto o un vídeo viral.
También deja una lección incómoda y necesaria. Investigar con animales tan longevos y cognitivamente complejos implica responsabilidad intergeneracional (cuidarlos bien durante décadas, no solo mientras “producen resultados”). Y ahí, la vida de Ai funciona como recordatorio de que la ciencia del comportamiento no termina cuando se apagan las pantallas.