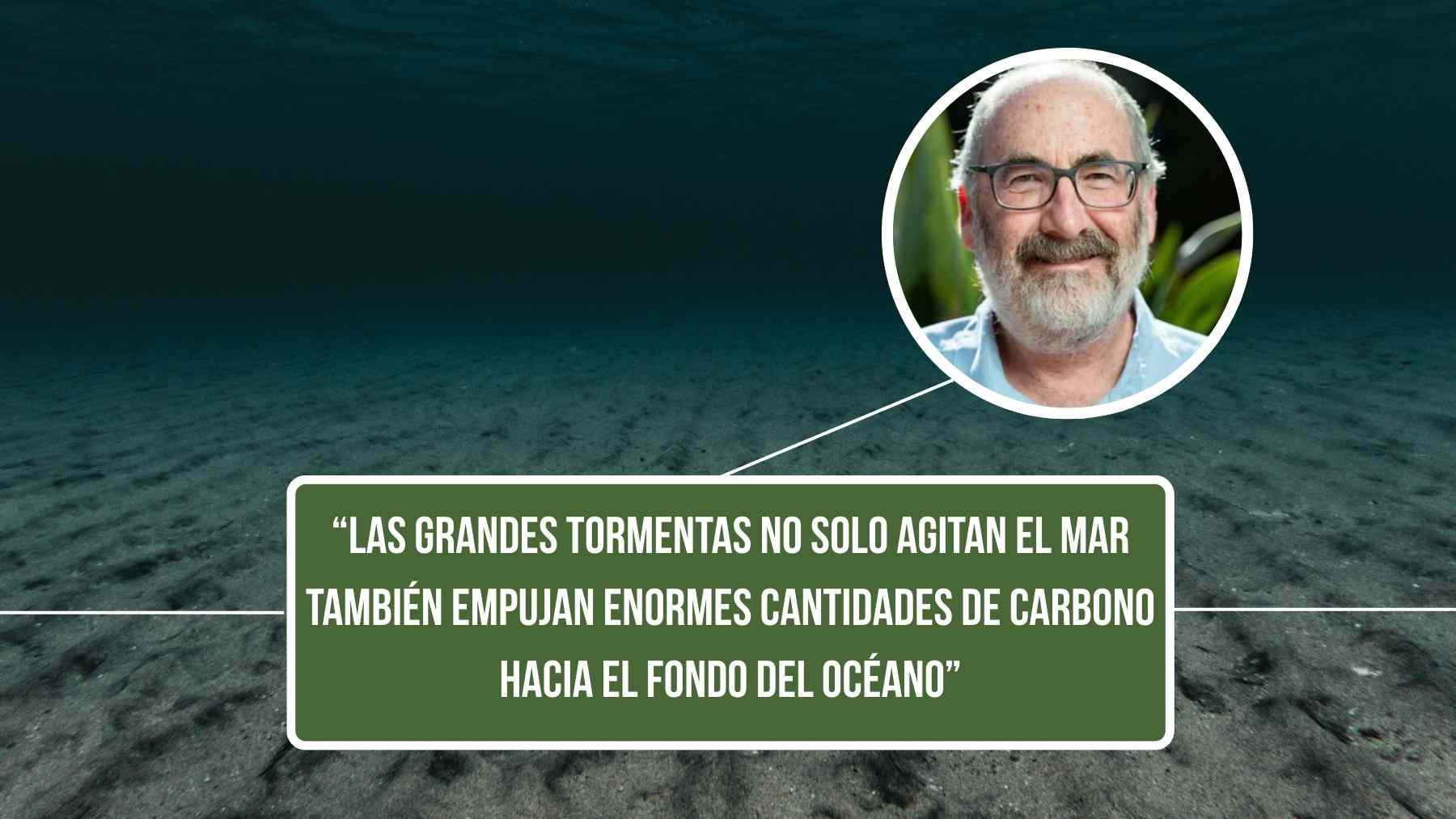Usted ha establecido el concepto de ecología espacial. ¿En qué consiste?
La ecología espacial es una extensión de las visiones ecológicas clásicas, que reconocen la importancia del tiempo (la ecología temporal), y que estudia las dimensiones espaciales de los sistemas. Se plantea cómo coexisten las diversas especies que compiten por los mismos recursos en lugar de eliminarse entre ellas. El espacio es importante para entender la coexistencia y la diversidad biológica. Investigamos cómo los organismos navegan por el espacio y como buscan los recursos que necesitan. Hemos estudiado, por ejemplo, la organización de grupos de aves o bancos de peces y es fascinante. Tiene, también, una dimensión evolutiva. Normalmente la competición entre especies en un mismo lugar llevaría a la exclusión de algunas de ellas, pero en realidad lo que hacen en algunos casos es cooperar para poder sobrevivir todas.
¿Lo puede explicar con algún ejemplo?
Hemos estudiado cómo las plantas utilizan el agua que tienen a su alcance. Y hemos descubierto que cuando el agua se ha de compartir entre muchas plantas en espacios grandes, usan una proporción mayor. En cambio, cuando una planta tiene recursos de agua que no debe compartir, los utiliza más lentamente. Es decir, que cuando saben que seguirá allí, guardan para el futuro. Si saben que si no la utilizan será para cualquier otra planta, se vuelven egoístas y la gastan enseguida. Y eso se puede extrapolar a lo que hacemos los humanos con los recursos o a la hora de contaminar.
Para ser sostenibles deberíamos ser más prudentes, pero no tenemos demasiados incentivos para hacerlo si sabemos que los demás pueden seguir consumiendo o contaminando. Nos preocupamos por lo que pasa en nuestra casa, y en nuestro pueblo, pero nos interesa menos lo que pasa en el país o el mundo entero. Cuanto mayor es la dimensión espacial, menor es la preocupación por las consecuencias de lo que hacemos, y más difícil cooperar con otros individuos por un objetivo común. Por eso es tan complicado llegar a acuerdos sobre el cambio climático o la protección de la biodiversidad. Pero tenemos que encontrar la manera de cooperar a gran escala, es uno de los grandes retos para los próximos años.
Sus teorías hablan de la biosfera como un sistema adaptativo complejo. ¿Qué quiere decir esto?
Primero hay que tener claro qué es un sistema complejo. Se trata de sistemas complicados, formados por muchos elementos diferentes que interactúan unos con otros, y eso hace que sea difícil predecir las dinámicas de estos sistemas. También hay sistemas simples con funcionamientos complicados y caóticos, sin pautas regulares. Y las condiciones sobre las que se sustentan pueden cambiar radicalmente de forma brusca. Es como el sistema financiero, que hace tres años jugaba sobre unas bases que ahora son muy diferentes. Las tierras fértiles pueden ser desérticas, por ejemplo. Y el cambio climático está cambiando las condiciones en todas partes. Las dinámicas son complejas.
Los sistemas adaptativos complejos están formados por individuos que han desarrollado comportamientos para maximizar su utilidad en la comunidad donde viven. Y estos comportamientos afectan a todo el sistema. Lo que hacemos afecta a nuestra comunidad, nuestro país y al planeta entero. Lo que intentamos es saber, a partir de los comportamientos de los individuos, como funcionarán los sistemas. Para entendernos: sabemos cómo hervir agua para hacernos un té, aunque no podemos predecir el comportamiento exacto de cada molécula.
¿Y qué aplicaciones tiene todo este conocimiento?
Este es el mayor reto que tenemos ahora. Tenemos que conseguir más cooperación e involucrar a los individuos -y a los grandes países- en comportamientos que lleven a una mejora para todos. Pero las sociedades somos sistemas adaptativos complejos y es muy complicado establecer los comportamientos que suponen un bien común. A menudo la cooperación se consigue cuando los individuos de una comunidad ven que esto les hace más fuertes para enfrentarse a otra comunidad. Pero en el caso de la sostenibilidad, el enemigo no es otro grupo de personas, sino nosotros mismos, nuestras acciones. Somos nuestros propios enemigos. Y eso hace que la respuesta sea aún más complicada.
La solución puede venir a través de sistemas policéntricos (que tienen varios centros), tal y como plantea Elinor Ostrom, premio Nobel de economía el año pasado y con quien colaboro. Se debe partir de la cooperación local y luego buscar la global. En el caso del cambio climático u otros aspectos de la sostenibilidad, esto quiere decir que tenemos que conseguir acuerdos entre los actores principales: Estados Unidos, China, Europa e India, por ejemplo. Y sobre esta base, poder aplicarlos a una escala mundial. No es un problema trivial, y aún es más complicado porque conlleva problemas éticos de difícil solución. Por ejemplo, a la hora de decidir qué se debe proteger y qué no, debemos tener presentes los diferentes intereses de los miles de millones de personas que vivimos ahora y los miles de millones que no han nacido todavía. Si se calcula que la población se doblará, y queremos que tenga las mismas oportunidades que nosotros, ¿debemos intentar dejar los recursos que tenemos o el doble de los que hay ahora? Es un problema bastante complejo.
Algunos países deberán tomar la delantera y liderar la cooperación por el bien conjunto, aunque no reciban beneficios directos de forma inmediata, teniendo en cuenta que si mejoramos las condiciones de todos, reduciremos también los conflictos en el mundo. Yo creo en eso, y soy optimista.
sostenible.cat – Anna Boluda