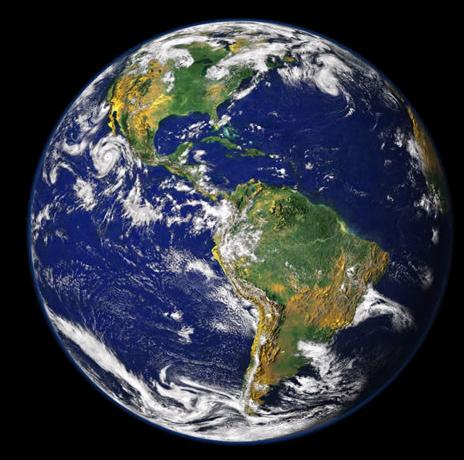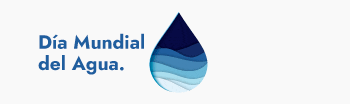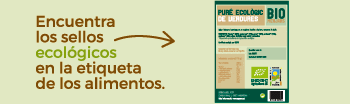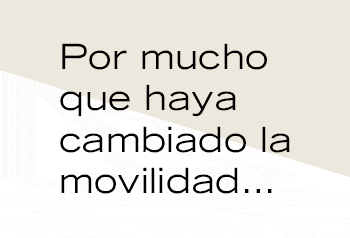¿Qué es TRY?
Básicamente es una gran base de datos mundial con todos los rasgos de las plantas: el área foliar, los nutrientes, la fotosíntesis, la respiración, la biomasa, la productividad, las características de la madera y las raíces, la reproducción, las semillas, … Esto tiene un gran valor en investigación básica y aplicada, para poder interpretar cómo es la vida en el planeta, y también para hacer modelos y saber cómo funciona la vegetación a nivel global y qué papel tiene en el sistema Tierra. De hecho, cada vez somos más conscientes de su gran importancia: las plantas son los «ingenieros» del paisaje y un componente muy activo en el sistema, y muy a menudo no se ha tenido en cuenta. Con esta base de datos tenemos una herramienta para interpretar el papel que tiene la vegetación, por ejemplo, en el intercambio de gases, el intercambio de energía o el intercambio de agua con la atmósfera. Y saber esto es muy importante, porque todo acaba afectando a las características químicas y físicas de la atmósfera, del agua y, a largo plazo, incluso de la geología.
¿Cómo se ha elaborado esta gran base de datos?
Esto ha sido muy meritorio, porque por primera vez se ha conseguido poner de acuerdo científicos de la naturaleza de todo el mundo – biólogos, botániocos, ecólogos- para que cedan sus datos. En otras disciplinas, como la biología molecular que investiga el genoma humano, es más habitual que haya colaboraciones de este tipo, pero en ecología no. Se ha tenido que vencer las reticencias individuales para poner al alcance de todos los resultados de las investigaciones de cada uno. Pero el conjunto final es muy positivo. La comunidad científica sale extraordinariamente beneficiada porque puede interpretar mejor lo que pasa en este pequeño planeta. De entrada, los datos fusionados de TRY permiten modelizar la superficie de la Tierra con información de los nutrientes que hay en las hojas, de la biomasa o del agua que transpiran. Se abren muchas posibilidades.
¿Cuál ha sido la participación del CREAF en la puesta en marcha de TRY?
TRY se ha hecho con la colaboración de instituciones de todo el mundo, y el CREAF es una más. Hemos participado en tareas de coordinación, hemos cedido los datos que teníamos del país, y hemos aportado ideas para poder sacar el máximo jugo posible de TRY. Por ejemplo, hemos propuesto reinterpretar los modelos dinámicos de vegetación incorporando estos datos: esto nos debe permitir trabajar con datos reales de las características de la vegetación para cada píxel de la Tierra, en lugar de trabajar con tipos funcionales, con biomas. Con ello, y las nuevas tecnologías de tratamiento de datos, localización geográfica y teledetección, podemos saber las características de intercambio de agua y de energía de una mancha de vegetación del Montseny, por ejemplo. Y luego podemos añadir esta información a los modelos, para enriquecerlos y hacerlos más reales.
Algunas de las metodologías que habíamos utilizado hasta ahora no eran suficientemente precisas, pero TRY nos permite hilar mucho más fino, y tener en cuenta todos los factores. Por ejemplo, respecto de la fertilización del dióxido de carbono y el papel de la vegetación en la fijación por parte de las plantas del
CO2que los humanos incorporamos a la atmósfera producto de nuestra actividad. Siempre hemos creído, a partir de unos experimentos en su mayor parte realizados en condiciones controladas y con buena dotación de recursos, que el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera se traducía en un aumento de la fotosíntesis y en definitiva de su fijación en los vegetales y por tanto en un aumento de la capacidad de sumidero de estos. Pero ahora nos damos cuenta que hay muchos otros factores limitantes que hacen que esta fertilización a nivel global no se produzca: cuando no falta agua, falta luz, o hay competencia, o faltan nutrientes … En definitiva, es muy difícil que en las situaciones complejas de la naturaleza el cambio de un solo factor se traduzca en un incremento lineal de la fijación de carbono, como aún consideran algunos modelos climáticos.
Ahora podremos ser más cuidadosos en la explicación de cómo funciona la vida y, de paso, cómo funciona el sistema Tierra.
¿Qué nuevas investigaciones se podrán poner en marcha a partir de los datos de TRY?
Científicos de todo el mundo están iniciando nuevas investigaciones con los datos de TRY, y muchas son muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, analiza qué pasa en un mundo donde las plantas invasivas ganan terreno por delante de las autóctonas, y qué cambios genera eso en los servicios que proporcionan los ecosistemas (reciclaje de agua, calidad del aire, biomasa …).
Otro estudio versará sobre qué cambios genera la fertilización del planeta con nitrógeno generado por las actividades humanas. A raíz del uso creciente de fertilizantes para la agricultura y de la combustión de materiales fósiles, ahora vertemos unas cantidades de nitrógeno como nunca antes se había hecho. El nitrógeno que aportamos cada año en el planeta ya es más de lo que se fija cada año de manera natural. En cambio, no aumentamos tanto el fósforo, que es limitado, no lo podemos generar industrialmente y las reservas son limitadas (uno de los pocos lugares que tiene es el Sahara, y por eso los Estados Unidos y otros potencias tienen intereses en controlar la zona, a través de Marruecos). Ahora estudiamos cómo afecta esto a las diferentes especies del mundo y tratamos de interpretar qué pasará en un mundo que tiene un desequilibrio cada vez mayor entre fósforo y nitrógeno, porque esto puede cambiar muchísimo las características de la tierra y los océanos.
Y uno más: aplicar estos datos a los modelos climáticos. A partir de las características de las especies vegetales quieren hacer un mapa de la biomasa por unidad de superficie de todo el planeta, y de ahí saber las características del intercambio de agua y energía que afectan a la circulación global en que se basan las proyecciones climáticas.
¿Y qué nos permitirá saber esta base de datos sobre la relación de la vegetación con el cambio climático?
Hay dos maneras de mirarse el cambio climático: por un lado, como este afecta a la vegetación y los ecosistemas y, por otra, como los cambios en la vegetación y los ecosistemas afectan también el cambio climático. Es decir, en función de un clima, sabemos qué tipo de vegetación podemos esperar. Pero con esta base de datos podemos saber el nitrógeno o la biomasa que hay en un kilómetro cuadrado, o como crece esta vegetación. Y todo esto nos permite intentar estimar como todo afecta el cambio climático. Es muy diferente tener en un área un pasto que un bosque: cambia el calor latente, el calor sensible, la resistencia aerodinámica, la fijación de carbono o de metano, la emisión de compuestos orgánicos volátiles … Y con esta información entendemos mejor el propio clima y la química atmosférica, la contaminación atmosférica.
Un factor muy importante en la relación entre vegetación y cambio climático es el cambio de usos: aquí abandonamos campos de cultivo y pastos y crecen los bosques, pero en los trópicos la deforestación es constante y masiva. En China deforestan para plantar grandes extensiones de caucho y esto cambia completamente las características químicas del aire de este país. Y en Borneo lo hacen para plantar palmeras de aceite, lo que lleva a que tengan una atmósfera muy diferente a la de hace 50 años.
A partir de estas informaciones sobre la vegetación, ¿se puede señalar qué plantas pueden ir mejor en un entorno determinado para controlar la calidad del aire?
Sí. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos a partir de estos datos es la capacidad de cada planta de emitir compuestos orgánicos volátiles, que son los precursores del ozono, que es un contaminante oxidante que cada vez va a más, no tanto en las áreas urbanas porque, aunque se forma mucho, desaparece rápidamente al estar en contacto con muchos óxidos de nitrógeno. Pero si los compuestos se esparcen en masas de aire hacia áreas rurales o de montaña, allí se forma más ozono y permanece más tiempo. Aquí por ejemplo tenemos concentraciones altas de ozono en el Pirineo.
Ahora hay varios proyectos en todo el mundo para determinar cuáles son los tipos de árboles y plantas de ajardinado público más adecuadas para emitir menos compuestos orgánicos volátiles y al mismo tiempo absorber partículas contaminantes.
En cuanto a cómo afecta el cambio climático en la vegetación existente, ¿qué evidencias tenemos hasta ahora?
Hay numerosos ejemplos que evidencian que el cambio climático afecta a la vegetación. Uno de claro son las respuestas fenológicas: si hace calor, las plantas sacan las hojas antes, y florecen antes. Y eso afecta a todo el ciclo: los insectos, los pájaros … La importancia es muy grande, se alteran muchas interacciones, las comunidades cambian, la competitividad de cada especie se altera. Otro ejemplo es la sequía en los bosques mediterráneos que, por ejemplo, han perdido hojas en los últimos años, y eso repercute aparte de en su productividad, en que se empobrecen las comunidades de herbívoros y de hongos. Cambia la diversidad. El efecto en cascada es muy grande.
Hay datos en todo el mundo que demuestran que hay una respuesta inmediata al calentamiento de un grado que ya hemos acumulado. Parece que un grado no sea nada, pero hay que tener en cuenta que es un grado cada día, cada segundo, actuando sobre los organismos. En 50 años hemos visto ya cambios radicales en el ciclo de los organismos. Hay manifestaciones muy claras del cambio climático sobre la vida en este planeta.
También hay cambios genéticos en las nuevas generaciones. Hemos visto que cambian algunos genes, y además de plantas casi de laboratorio como la Arabidopsis, tenemos ejemplos en hayedos del Montseny o plantas de matorral mediterráneo del Garraf. Y finalmente, también hay ejemplos de algunas especies que desaparecen localmente. Alguna especie de mariposa de la zona alta del Montseny, por ejemplo, ya no está. Las especies tratan de adaptarse y si no pueden, entonces tratan de emigrar, y si no lo pueden hacer, se acaban extinguiendo localmente. Es interesante tener esta reflexión en mente, porque es lo que nos puede acabar pasando a nosotros los humanos.
Y con toda la información que se tiene, ¿se podrán encontrar mecanismos para minimizar estos efectos?
El sistema Tierra tiene una cierta resiliencia, y una cierta capacidad de buffer frente a las perturbaciones. Sin embargo, esta capacidad tiene un límite y entonces se producen cambios significativos. De hecho, la vida está montada en torno al cambio. Desde una perspectiva geológica, esto que estamos viviendo ahora se ha vivido muchas veces. Lo que pasa ahora es que lo vivimos muy intensamente, y en un período de tiempo extraordinariamente corto, y desde el punto de vista de nuestra especie en este momento, nos interesa mucho saber hacia dónde evoluciona. Pero desde la óptica del sistema Tierra, el cambio es habitual. Seguramente no tan acentuado o concentrado en el tiempo, pero no pasa nada. Somos nosotros los que perdemos capacidad competitiva, porque hemos evolucionado en un mundo que no era como el que estamos generando.
Para cambiar las cosas, tenemos que cambiar de manera de hacer. Más allá de la crisis económica, debemos hacer frente a la crisis más grande que vendrá a continuación: este es un planeta limitado, somos muchos y consumimos mucho. Y así, los recursos se agotan. Tenemos que conseguir vivir usando menos recursos y más eficientemente. En el mundo tiene que haber un cambio radical. Y si no, probablemente habrá una revolución mundial. Ya no se trata sólo de recursos como el petróleo o los minerales, sino de los alimentos. Por falta y por especulación. Si no miramos cómo usar los recursos más sabiamente, nos acabará pasando como a civilizaciones pasadas, y desapareceremos.