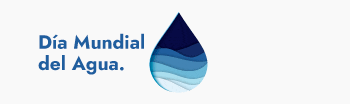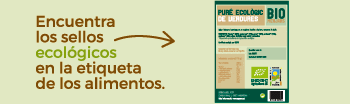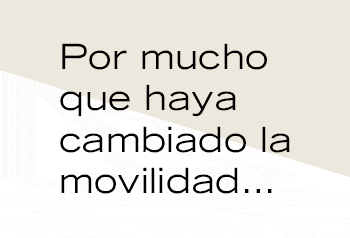“De aquí cerca. Cada parcela de planeta tiene sus especies infrautilizadas. Se trata de cereales, pseudocereales, frutas, verduras, lechugas, plantas aromáticas o medicinales, forrajes, legumbres, plantas oleaginosas
Imaginemos que las especies infrautilizadas son una categoría social. Solo tenemos que elegir una: los jóvenes, los ancianos, las mujeres, las personas con capacidades diferentes, los artistas, los niños… todas las categorías humanas que no resultan “aptas para el servicio”, – por recurrir a una expresión militar-, están “infrautilizadas” de alguna manera. E imaginemos que escuchamos a estas especies, que las entrevistamos, como si estuviéramos ante un niño, una mujer, o un anciano, porque hemos decidido que nos importa conocer su historia y sus pensamientos. Imaginemos que las encontramos en un mercado de agricultores, colocadas en los puestos, a la espera de que alguien las compre.
¿De donde venís?
“De aquí cerca. Cada parcela de planeta tiene sus especies infrautilizadas. Se trata de cereales, pseudocereales, frutas, verduras, lechugas, plantas aromáticas o medicinales, forrajes, legumbres, plantas oleaginosas, plantas acuáticas, flores comestibles…. Cada una cuenta una parte de la historia y de la cultura de una comunidad, el encuentro de las vidas humanas con los climas, los suelos, las exigencias éticas. Cuenta las transformaciones y las adaptaciones de los caracteres físicos y sociales; en qué ámbitos nos hemos adaptado, es decir, hemos “evolucionado”.
Y aquí viene lo primero que debemos permitir que se cuente con calma, para comprenderlo bien. No es nada nuevo, Darwin lo explicó hace mucho tiempo, pero puede que no lo hayamos comprendido por completo. Lo que él llamaba “selección natural” y que nosotros, en una simplificación un poco imprudente, hemos llamado “supervivencia del más fuerte”, no es más que capacidad de adaptación. No es verdad que sobreviva el más fuerte, porque no estamos hablando de una lucha rápida y violenta. Hablamos de una lucha lenta y amable, hecha de cambios de temperatura, de grados inestables de humedad, de composición química de los suelos: hecha de siglos, algunas veces de milenios; hecha de significados, ritos y creencias. Hecha también de lo que los expertos llaman coevolución. Vegetales, animales, hombres, microrganismos, se mueven en una danza de relaciones: el cambio de una condición “externa” desencadena un proceso de adecuación de todo el sistema.
“Muchas de nosotras hemos tenido que afrontar invasiones reales, como las ocurridas durante las colonizaciones, o metafóricas, como las que produce el libre mercado. Y siempre hemos sabido conservar un poco de espacio, hemos acogido a los recién llegados, muchas veces nos hemos echado a un lado, pero sin marcharnos, sin abandonar nuestro puesto. Hemos soportado mucho, hemos simulado aceptarlo todo: pero no era del todo cierto. Porque hemos conservado siempre un poco de memoria de nosotras mismas, la hemos perpetuado, hemos permitido que lo nuevo nos contaminara solo lo necesario para renovar nuestra vida”.
¿A quién pertenecéis? (¿De quién eres hijo?, preguntamos al niño que nos habla de él, ¿de quién eres madre?, preguntamos a la mujer, ¿de quién eres abuelo?, preguntamos al anciano. ¿De quién eres? Es una pregunta que todavía se hace en muchos dialectos locales a las personas que se encuentran por primera vez: “¿a quién perteneces?”, para preguntar por los parientes, la familia, las historias).
“Somos de nuestras familias, de los hombres, las mujeres, los niños. Estamos indisolublemente unidas a su trabajo; hombres y mujeres que, generación tras generación, han ido encontrando sistemas cada vez más adecuados para mejorar las semillas, para cultivar, recolectar, transformar, conservar. Somos de nuestras comunidades, parte de su historia y de su cultura, existimos gracias a su sabiduría”.
¿Qué os ha pasado? ¿Cómo es que no os habíamos visto antes?
 Foto: Paola Viesi. Archivo Slow Food
Foto: Paola Viesi. Archivo Slow Food
Todas nosotras hemos vivido largos periodos de paz, durante los cuales hemos logrado que nos apreciaran: y este ha sido nuestro principal éxito, porque gracias a ese aprecio hemos podido permanecer a salvo una vez que la paz se había roto o se había interrumpido. La paz podía interrumpirse por muchos motivos, entre ellos las guerras verdaderas. Pero la guerra más devastadora ha sido la última. La que ha dirigido el mercado, decidiendo qué variedades eran las más “adecuadas”, con arreglo a sus propias exigencias: transporte, almacenamiento, producción abundante, facilidad de aceptación en culturas distintas… Así, desde que se inició este proceso, las tierras disponibles para las variedades locales han ido disminuyendo”.
¿Quienes son vuestros rivales?
“Bueno, mientras el mercado hacía lo que te acabamos de contar, las universidades y centros de investigación se las ingeniaban para producir los llamados “ideotipos”, o sea, variedades de las principales especies que no tenían conexión, no tenían recuerdos, no tenían exigencias de relación con climas o suelos especiales: debían funcionar bien siempre, en cualquier lugar y para cualquiera. Y todo lo que pudieran necesitar (agua, antiparasitarios) podía venir del exterior, no era necesario que mantuviesen entrenada su capacidad de adaptación al suelo o al clima. Pero los ideotipos no eran los únicos rivales. Porque el problema estaba en un sistema con múltiples vertientes, todas aliadas para hacer que precisamente las semillas más antiguas y diversificadas, quedaran al margen de la producción, de la nutrición, de la economía. Y este sistema tenía una vertiente en la investigación, como hemos dicho, pero sin duda tenía otra en la distribución. Era el sistema de distribución “moderno” que alrededor de los años sesenta, empezó a preseleccionar lo que los ciudadanos iban a poder adquirir en las tiendas y los supermercados, sobre la base de lo que le resultaba más “cómodo” adquirir, transportar, producir, transformar, conservar, a la industria alimentaria. Y una tercera vertiente, inevitablemente, fue la de la cultura: una cultura alimentaria cada vez menos articulada, profunda, menos unida a la agricultura y menos interesada por ella, cuyo resultado fue un consumidor perezoso, apresurado, que delegaba hasta lo más importante, o sea, las decisiones sobre su alimentación”.
¿Pero por qué os llaman “infrautilizadas”?
“Durante una época, nadie decía que fuéramos antiguas, infrautilizadas, tradicionales. Nosotras estábamos ahí, todos los días, estábamos en las comidas de diario y en las de fiesta, éramos las especies que servían para elaborar los dulces, las frituras, los primeros platos, la guarnición, incluso las bebidas. Éramos las especies que servían para perfumar todos los platos posibles e incluso curaban pequeñas dolencias. Teníamos carta de naturaleza y prestigio, porque estábamos siempre. No todas, es verdad, pero siempre había alguna: cuando el año era lluvioso estaban las amantes de la humedad, cuando era seco estaban las amantes de los terrenos áridos; incluso dentro de la misma especie, cuando llegaba un parásito que arruinaba las cosechas, siempre había alguna variedad que era menos atractiva para el parásito, y que se convertía en la reina de la mesa durante aquel año. ¡Nada de infrautilizadas! Nos transformábamos en alimento y saciábamos apetitos respetables, a menudo en familias numerosas, que autoproducían casi todo lo que llevaban a la mesa. Pero entonces algo empezó a cambiar: lo normal ya no era producir alimentos, producir la propia comida. Y cada vez que alguien dejaba de producir, era como si subiera un peldaño en el escalafón social. Porque había estudiado, o porque vivía en la ciudad, o porque su ropa solía estar limpia, o tal vez manchada de grasa si trabajaba en una fábrica, pero eso -la grasa, los disolventes, los carburantes, los lubricantes- parecía ser el perfume del futuro, mientras que los olores que llevaban encima los campesinos -polvo, sudor, establos- se habían convertido en los olores de la marginación. O tal vez simplemente porque recibía un salario fijo, con independencia de las condiciones del tiempo, o la estación: y de repente, esto pareció un elemento de mayor protección, todos pensaron que en ese dinero que llegaba de manera garantizada, estaba la salvación. Así, los chicos ya no querían a las chicas del campo, y del mismo modo, las chicas ya no querían casarse con los campesinos. Las campesinas decían a sus hijos: “no querrás acabar como tu padre”, y “comportarse como un campesino” se convirtió en una especie de insulto, mientras que “comportarse como alguien de ciudad” era un cumplido, aunque implicara no distinguir un cerezo de un ciprés. Cuando llegaron los “ideotipos” ya tenían el camino abierto. Y quedamos relegadas”.
Pero seguís aquí
“¡Si, seguimos aquí! Lo decimos con un cierto orgullo, y también con mucha gratitud. Porque sabemos que el mérito de que sigamos aquí no es solo nuestro. Es cierto que nosotras hemos aportado la capacidad de adaptación, hemos convertido nuestra complejidad en un recurso extraordinario y hemos recorrido los milenios encontrando siempre una vía nueva que explorar. Pero a nuestro lado estaban las comunidades que no se rendían. Mientras el Mercado buscaba especies cada vez menos complejas y más vulnerables (que la agricultura industrial debía defender a golpe de insumos energéticos y químicos) pero que garantizaban rendimientos extraordinarios, no le preocupaba cual era el verdadero coste para el planeta, ni le preocupaba el que una enorme proporción de la población mundial no pudiera acceder al mercado para alimentarse, debiendo producir sus alimentos para no morir de hambre; mientras en las mismas comunidades se instauraba por la fuerza de las circunstancias el nuevo modelo productivo y de consumo; incluso mientras sucedía todo esto, en las comunidades algunos resistían. Conservaban semillas, seguían produciendo pequeñas cantidades de estas semillas antiguas, aunque no para el mercado, simplemente porque eran buenas, les gustaban a los niños, o sentaban bien a los ancianos, o estaban indicadas para ciertas situaciones, o eran necesarias para celebrar ciertos ritos. O simplemente porque aquellos alimentos guardaban una parte de su memoria, de sus historias, eran una parte de su “sentido”, de su identidad, y por qué no, incluso de su disfrute”.
¿Qué tiene que ver el disfrute?
“¡Tiene que ver y mucho! – responden nuestras variedades, sorprendidas por lo que probablemente consideran una pregunta tonta – . O, en sentido más amplio, tiene que ver el gusto. Nosotras gustamos. Nunca hemos dejado de gustar. Por eso nos hemos salvado a pesar de todo. Es cierto que seguimos siendo nutritivas, somos útiles, somos resistentes, somos versátiles, somos ricas en sustancias fundamentales para el bienestar físico de las personas, y además beneficiosas para los terrenos en los que crecemos. Pero si las mujeres conservaban las semillas para los años siguientes, era porque también somos buenas para comer. Mientras ponían a secar el grano ya estaban pensando en los buenos platos que iban a cocinar al año siguiente, en las sonrisas con que se iban a recibir sus guisos, en que los niños iban a dejar los platos limpios, en la atmósfera agradable que se iba a crear alrededor de una comida”.
 Foto: Archivo Slow Food.
Foto: Archivo Slow Food.
O sea, que si no habéis desaparecido ha sido también gracias a la cocina, no solo gracias a los agricultores
“¡Por supuesto! No habríamos podido resistir en los campos de no haber resistido también en la cocina. Aunque con producciones cada vez más pequeñas y cada vez menor presencia en la mesa, aquí estamos, seguimos existiendo. No todas las que hacen falta, hay que decirlo. Algunas variedades se han perdido para siempre. Por muchos motivos, a veces porque necesitaban más tiempo para crecer, o eran demasiado complicadas de transformar, o porque al reducirse en cantidad se iba reduciendo también su capacidad de adaptación. Sabéis, para ser muy adaptables hay que mantener una alta variabilidad interna. Cuando una variedad escasea, también disminuye la variabilidad interna, hasta que llega el momento en que sucumbe ante un problema que normalmente habría superado, como una estación demasiado seca o húmeda, un parásito nuevo, y entonces los últimos ejemplares se pierden. O también le sucede algo a las semillas, las pocas que quedan se pierden, se arruinan por un accidente, y a lo mejor era el último agricultor que las conservaba, los vecinos ya no las tienen, nadie puede proporcionar otras… y se acabó”.
¿Y los consumidores también son culpables por escoger solo lo más fácil?
“Esta es una historia compleja. No es fácil establecer quién se equivoca y quién tiene razón. Todos los actores implicados tienen su parte de culpa y su parte de mérito, y esto se aplica también a los consumidores. Como te decía antes, en los años cincuenta y sesenta, la agricultura de tipo indutrial, muy basada en la química y la mecanización, empeñada en extenderse intensamente, empezó a extender también un nuevo modelo de compra, que parecía adecuarse mejor a este nuevo modo de cultivar y, sobre todo, a las exigencias de los que vivían en los centros urbanos. Era la gran distribución organizada, los supermercados, donde solo se vendían los productos de la industria alimentaria, que naturalmente no se preocupaba por las especies tradicionales y ofrecía productos uniformes, que no se diversificaban en función de los territorios. A los consumidores les pareció muy cómodo, además de muy “moderno”. A todos les parecía muy bien sentirse “modernos” y si esto significaba renunciar a algunos sabores que les habían acompañado de niños, a algunos buenos recuerdos, inicialmente pareció que era justo pagar ese precio”.
¿Por qué hablas en pasado? ¿Han cambiado todos de idea?
“Están empezando a cambiar, y por eso digo que tienen parte de culpa y parte de mérito. Si en la actualidad algunas especies que se creían olvidadas están volviendo a aparecer en las mesas cotidianas, también es gracias a una nueva generación de consumidores que se ha rebelado contra la pérdida de la agrobiodiversidad y contra el grave perjuicio en muchos aspectos, desde el ambiental al cultural. Así que se acercan a las variedades tradicionales, acuden a los que aún las conocen para que les expliquen cómo se utilizan en la cocina y después tratan de preparar antiguas recetas, o se inventan otras nuevas y exquisitas. ¿Oyes a esa chica que charla con nuestra agricultora que vende sus productos? Le está pidiendo que le explique cómo se hace un pastel de verduras. Lógicamente, este interés anima a una nueva generación de agricultores a dedicarse de nuevo a estas especies, porque saben que vuelven a tener un público atento y sensible dispuesto a buscarlas y a pagar por ellas. En resumen, se reinicia un círculo virtuoso, sin que se sepa exactamente donde empezó ni quién lo empezó, aunque eso no importa. Lo importante es que se redescubra precisamente esa interdependencia entre agricultores, cocineros, consumidores, medio ambiente y cultura. Un sistema complejo de relaciones recíprocas, en el que perder una parte significa perjudicar a todas, recuperar una parte significa enriquecer a todas”.
¿Tenéis algún portavoz? ¿Un héroe que queráis citar?
“Ciertamente, una heroina. Se llama quinoa. Es un pseudocereal, originario de los Andes. Se le llama pseudocereal porque se utiliza como un cereal, y a primera vista puede parecerlo, pero desde el punto de vista botánico no lo es. Es una planta que los pueblos nativos del continente americano consideraban sagrada, y se utilizaba también en sus ceremonias; por eso cuando llegaron los colonizadores se prohibió su cultivo, porque era un gran elemento cultural e identitario. Pero la quinoa no solo nutría el alma de los nativos: también nutría sus cuerpos, porque es muy rica en elementos importantes”.
Ah, sí, esto lo se! He leído que no solo contiene almidón (por eso se le confunde con los cereales, aunque sea una planta herbácea) sino también proteinas, carbohidratos, grasas, fibra alimentaria, abundancia de magnesio, además de sodio, fosforo, hierro y zinc; aparte de vitaminas (B, C, E) y aminoacidos: lisina, importante para las células cerebrales, y metionina, que ayuda a metabolizar la insulina. Y además no contiene gluten, ¡así que es apta para celíacos!
“¿Entiendes por qué era considerada la comida de los dioses, de los guerreros? ¡Aunque las poblaciones de los Andes no pudieran realizar análisis químicos, ellos ya sabían todo eso!”
Pero, ¿por qué es vuestra heroína, qué ha ocurrido con la quinoa?
“Lo que ha ocurrido es que ha sobrevivido. Ha resistido a los siglos, ha encontrado siempre un agricultor lo suficientemente testarudo, una mujer lo suficientemente cuidadosa con lo que ponía en su mesa, para no hacerla desaparecer del todo, ni de los campos, ni de las mesas, ni de los mercados locales. Y a su debido tiempo, con la entrada de la tecnología y las máquinas necesarias para recolectarla y procesarla, estaba lista. Actualmente, la quinoa ha vuelto a viajar, y desde América se está desplazando hacia Europa (¡los europeos fueron su mayor contrariedad, y a cambio les paga con un regalo enorme!). Ahora son muchos los que la consumen de modo regular, y también hay grandes cocineros que la sirven en sus restaurantes importantes. Todas estamos muy orgullosas de ella, las Naciones Unidas han declarado el año 2013 como el Año Internacional de la Quinoa y esta es una gran meta, porque quiere decir que se hablará de la quinoa en todo el mundo y que todos conocerán esta bonita historia. Pero sobre todo, los que aún no la conocen tendrán la ocasión de probarla, y esto ayudará aún más a su cultivo y supondrá un gran beneficio para las comunidades que la han protegido, a las que todos deben estar agradecidos”.
Tienes razón, es una bonita historia. Así pues, ¡Viva la quinoa!
“Sí, una bonita historia que nos anima a todos. Ahora si me lo permites tengo que dejarte…, cada vez hay más gente en este mercado…, me parece que dentro de poco nos iremos a casa con esa chica, ya casi es hora de comer, a saber qué cosas buenas va a preparar hoy…, y también será mérito nuestro! ¡Hasta la vista!”
Cinzia Scaffidi
Directora
Centro de Estudios de Slow Food