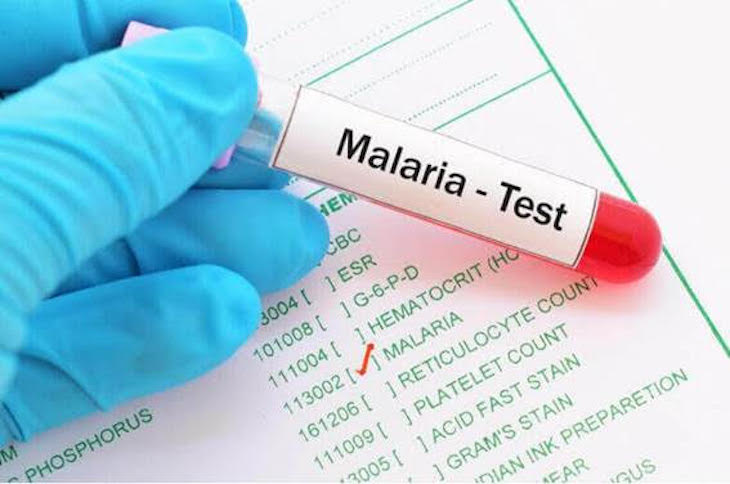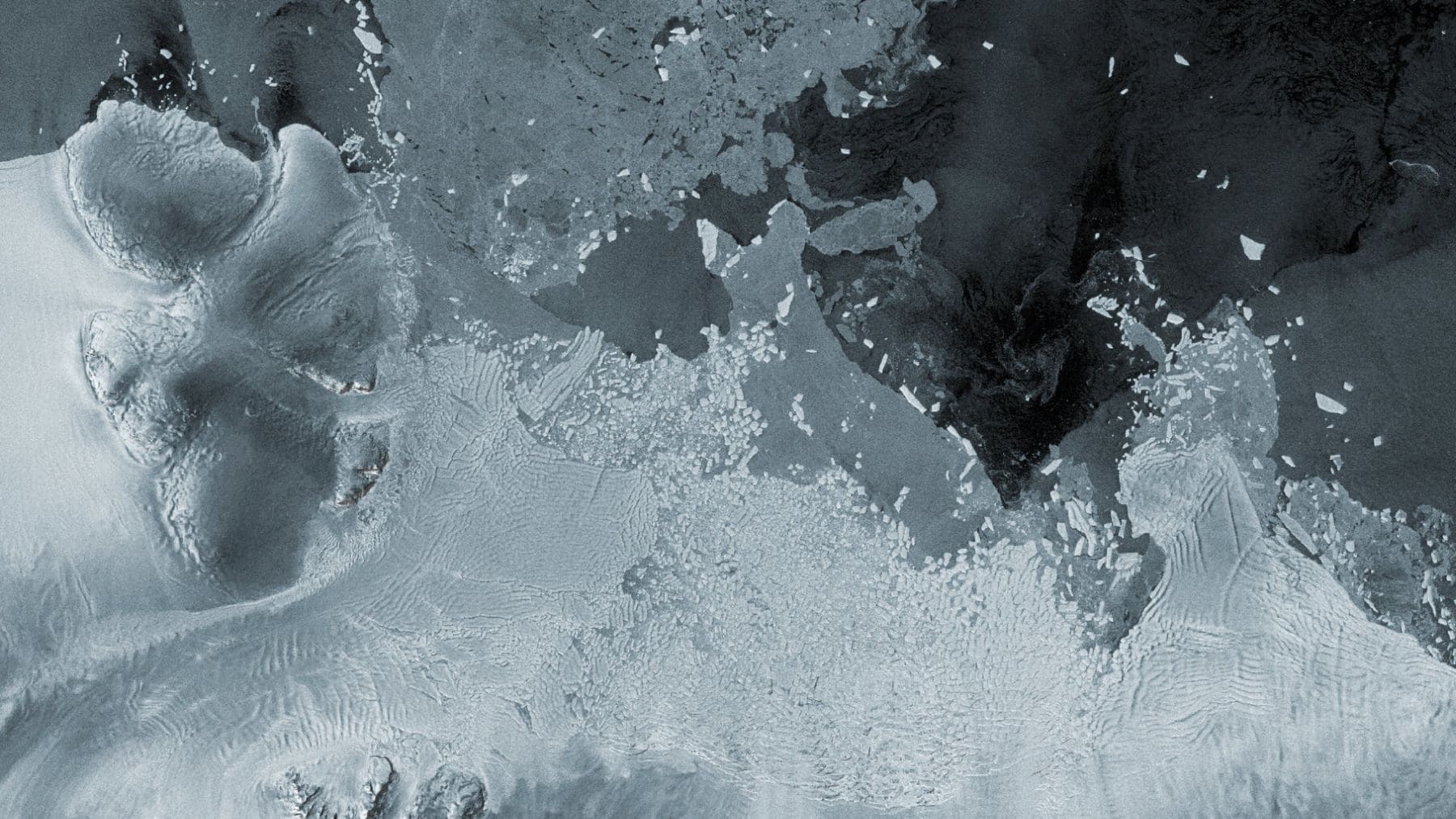¿Qué es el Paludismo o Malaria?
Es una enfermedad del tipo parasitario, cuya manifestación más común es un estado febril agudo, ocasionalmente acompañado de migrañas, tos seca, diarrea y laxitud y dolor muscular. Es una patología potencialmente letal, especialmente si afecta a personas con dolencias preexistentes, sistemas inmunológicos disminuidos, deficiencias alimentarias y/o menores de 5 años y ancianos.
La causa una infección por parásitos unicelulares del género Plasmodium y es una zoonosis, ya que el vector de transmisión son las hembras de los mosquitos del tipo Anopheles, quienes al picar a un ser infectado succionan células germinales capaces de dar origen a nuevas generaciones de parásitos, cuyos huevos migran a las glándulas salivares.
En el individuo parasitado por la picadura del mosquito, los huevos de Plasmodium se instalan en el hígado y desde allí a través del torrente sanguíneo llegan al hipotálamo, donde ocasionan severas crisis febriles que pueden durar varios días y que se alternan con jornadas de aparente normalidad. El resultado es una extenuación corporal aguda que, en niños, ancianos y personas con agravantes médicos, puede ser mortal.
El término Paludismo tiene origen latino y alude a los pantanos donde proliferan los mosquitos. A la enfermedad también se la denomina Malaria, conjunción de palabra de etimología italiana, que significa “mal aire” y en España se la conoce por Fiebres Tercianas, si bien no hay casos locales (sí de turistas) registrados desde mediados del siglo pasado y se la considera erradicada.

Incidencia, afección y prevención del paludismo
Las zonas ubicadas entre los trópicos son las más afectadas: continente africano especialmente los países subsaharianos, Asia sudoriental, norte de Sudamérica y gran parte de América Central. En muchos países se la considera una enfermedad endémica (ver: Diferencias entre pandemia, epidemia y endemia).

No existe ninguna vacuna eficaz contra la malaria y cada año se infectan casi 400 millones de personas y mueren una cantidad indeterminada (es imposible llevar un registro exacto de los fallecimientos en las zonas más remotas de África) de pacientes, que puede estar entre los 700.000 y los 3 millones.
Prevenir la malaria o paludismo es una ardua tarea, que pasa por evitar la acumulación de agua en envases que puedan permitir la proliferación del mosquito vector, fumigar periódicamente los lugares más afectados, colocar mosquiteras y tules protectores de camas y cunas, usar insecticidas y llevar ropa holgada y de mangas largas, que ayuden a evitar las picaduras.

Paludismo y cambio climático
La epidemiología de esta afección es sumamente compleja y multifocal, puesto que depende del nivel de resistencia e inmunización de los afectados, de la ecolocalización del vector prevalente es decir del Anopheles, de la naturaleza del Plasmodio y de del contexto climático local (temperaturas, humedad, precipitaciones, etc.), por lo que las variaciones en cada elemento inciden de manera directa en la propagación o remisión de la enfermedad.
En las zonas tropicales la climatología es la más adecuada para que proliferen los mosquitos transmisores. Los Anopheles son incapaces de sobrevivir con temperaturas inferiores a los 20ºC y con pocos espejos de agua y si hay más de 35º, su etapa reproductiva se acorta drásticamente.

Dado que, entre las consecuencias del cambio climático estaría la posible desertificación de muchas zonas del mundo por el aumento de las temperaturas, este hecho sería contraproducente para la supervivencia de los mosquitos que actúan como vectores de transmisión del paludismo.
Los pronósticos que barajan los científicos, apuntan a que la incidencia de la malaria disminuirá en las zonas más cercanas al ecuador, ya que se espera sean las que presenten los índices más acusados de aridez y de olas de calor, mientras que, en aquellas que hasta ahora estaban libres de Paludismo, crecerá paulatinamente a medida que su climatología cambie y se temple, influenciada por el calentamiento global.

También hay que tener en cuenta que, según predicen los expertos en pocos años el número de migrantes climáticos se disparará, ya que la escasez de agua y medios de vida generadas por el calentamiento global hará la existencia insostenible en ciertas zonas de la Tierra, un área que crece inexorablemente desde las zonas más cercanas a la línea ecuatorial hacia el norte y sur del planeta.
Pero también viajarán los mosquitos transmisores y los parásitos infecciosos del Paludismo, que se espera encuentran extensas áreas en las que hasta esos momentos la afección del paludismo era escasa y anecdótica y en las que, gracias a las nuevas condiciones climáticas podrán proliferar.

Un ejemplo de cuánto afecta a esta patología el cambio climático es su intrínseca relación con el fenómeno de “El Niño”, cuya frecuencia y magnitud se han acelerado en las últimas tres décadas y que se sabe se relaciona directamente con la aparición y duración de ciertos brotes de Malaria, en zonas en las que antes solo se contabilizaban casos aislados.
Los científicos sostienen que, si bien el Paludismo desaparecerá de ciertas áreas, su influencia e incidencia global será mayor, puesto que se extenderá y afectará a más países y personas. También vaticinan que, en cuanto llegue a las naciones más desarrolladas y ricas del planeta, es muy posible que encuentren por fin la cura y/o una vacuna eficaz para la malaria.

Por Sandra MG para ‘El Periódico Verde’
![]()