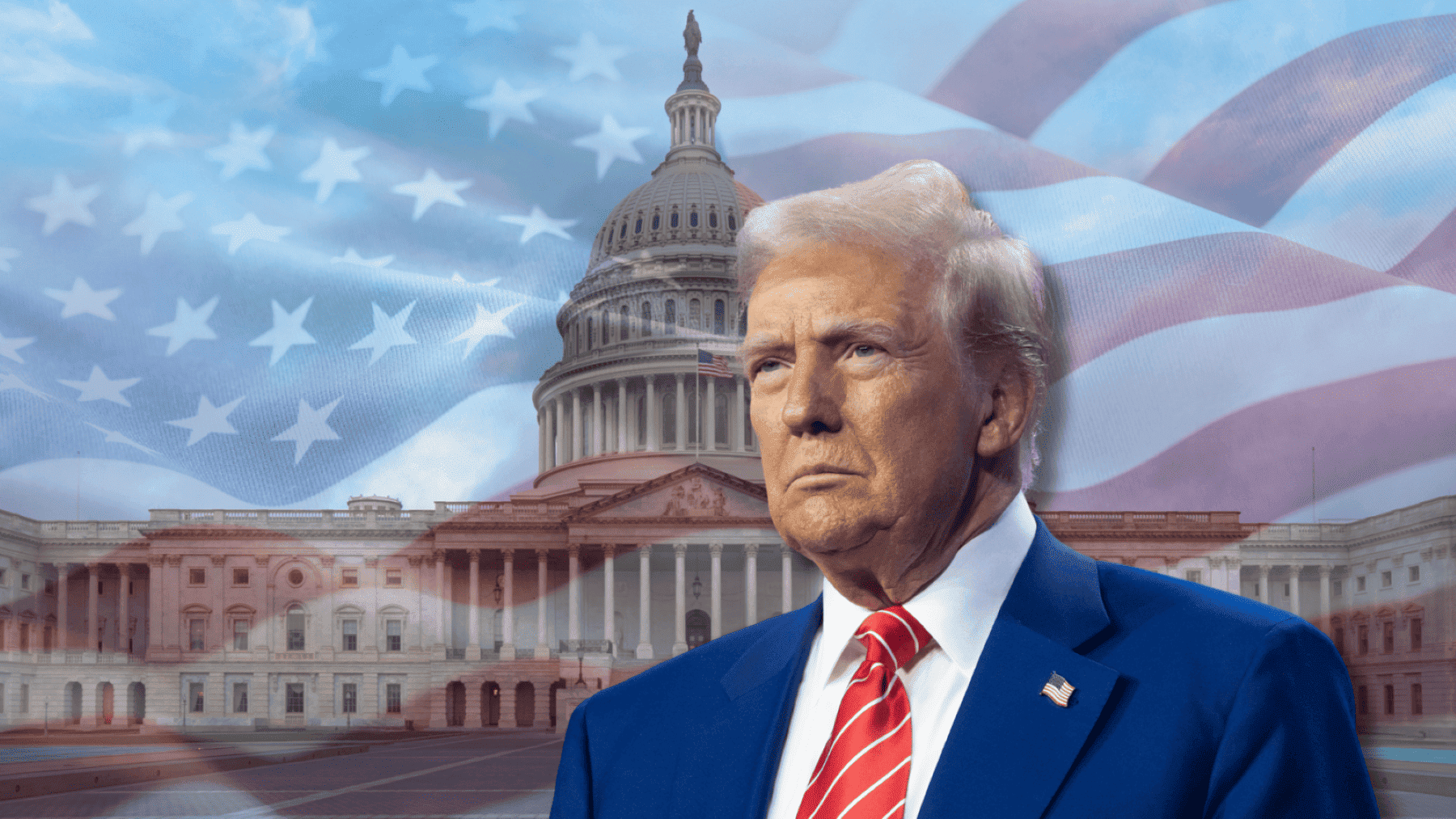La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó imágenes devastadoras: calles anegadas, viviendas destruidas y un balance trágico que evidenció la vulnerabilidad de nuestras ciudades frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Este tipo de episodios, cada vez más frecuentes e intensos por el cambio climático, exigen una respuesta estructural basada en una planificación urbana sostenible y en el desarrollo de infraestructuras verdes capaces de absorber, filtrar y gestionar el exceso de agua de manera natural.
Durante décadas, el crecimiento urbano se ha caracterizado por la impermeabilización del suelo: asfalto, cemento y construcciones que impiden la infiltración del agua y agravan las inundaciones. Frente a este modelo, las infraestructuras verdes —como parques inundables, jardines de lluvia, cubiertas vegetales y corredores fluviales restaurados— ofrecen una alternativa eficaz y sostenible.
Soluciones que reducen el riesgo de las consecuencias de otra DANA
El 23 % de la población global vive en áreas urbanas con riesgo de inundación. La memoria de episodios recientes, como la dana que azotó Valencia hace ahora un año, recuerda que detrás de los datos hay ciudades y vidas humanas que necesitan estrategias más resilientes frente al agua.
Por esta razón, en la última década, la manera de afrontar el problema ha evolucionado de manera radical tanto desde el punto de vista social, como científico.
“Este cambio se aprecia en la evolución de la perspectiva y el número de publicaciones científicas a escala mundial. En España es consecuencia de un mayor nivel de concienciación social y política con la problemática, sobre todo en las cuencas mediterráneas, donde el cambio climático genera las denominadas ‘avenidas relámpago’ que van a ser cada vez más frecuentes y destructivas. Además, gracias al avance técnico conocemos mejor los patrones de comportamiento de estos fenómenos”, dice Salvador García-Ayllón Veintimilla, director del departamento de Ingeniería Minera y Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
García-Ayllón colidera un estudio reciente, publicado en la revista Water, que analiza casi 2 700 publicaciones científicas para concluir que, hoy en día, el rumbo ha cambiado para incluir la planificación urbana y la gestión del uso del suelo.
La razón fundamental es que las ciudades crecen, los climas cambian y los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes.
“Hemos pasado de la visión tradicional de la ingeniería civil de mitigación del riesgo mediante únicamente la construcción de infraestructuras hidráulicas de laminación de avenidas, a una visión más holística. Es decir, dar importancia tanto a la gestión del evento con una política protocolizada de previsión a corto plazo y gestión de emergencias, como a la prevención a largo plazo mediante la mejora de la gestión territorial y la planificación urbanística de las ciudades”, enfatiza.
Las obras de ingeniería siguen siendo cruciales, pero los expertos destacan también la importancia de la resiliencia urbana y las soluciones basadas en la naturaleza, como la construcción de parques inundables o infraestructuras verdes.
Estas estrategias no solo intentan reducir el impacto de las inundaciones, sino también adaptarse de manera proactiva a los riesgos derivados del cambio climático.
Efectos en cascada
Otro de los aspectos a tener en cuenta ante estas situaciones, más allá de analizar los daños inmediatos, son las cadenas de impacto que complican la recuperación, desde vehículos destruidos, hasta cultivos agrícolas arrasados o residuos peligrosos acumulados.
Un equipo internacional de investigadores, en el que participa la Universitat Politècnica de València (UPV) y la de las Islas Baleares, realizó visitas de campo y entrevistas con expertos y ciudadanos afectados por la dana de Valencia. De esta forma documentaron cómo las inundaciones provocaron efectos en cascada que se extienden más allá de la destrucción física, dada la elevada interdependencia entre los distintos elementos del entorno.
Entre los problemas detectados están la contaminación potencial del suelo y de acuíferos, daños a ecosistemas como la Albufera y riesgos para el sistema agroalimentario regional.
“Esperamos que las cadenas de impacto que exponemos en este estudio inviten a superar las deficiencias de actuar de forma aislada. Hay que integrar mejor la gestión de emergencias tras desastres naturales, los usos del suelo, la planificación urbana y la gestión de riesgos para conseguir comunidades menos vulnerables ante la creciente amenaza de inundaciones repentinas”, subraya Miguel Ángel Artacho Ramírez, director del Centro de Investigación en Dirección de Proyectos, Innovación y Sostenibilidad y profesor titular de la UPV, que colidera el trabajo publicado en la revista Discover Sustainability.
En la investigación se enfatiza que la magnitud del desastre, la compleja coordinación multinivel de la emergencia y la capacidad inicial de la infraestructura de gestión de residuos complicaron la limpieza y la recuperación de las zonas afectadas.
Además, se comparó la situación con otros desastres, como las inundaciones de Alemania en 2021, lo que reveló patrones similares de fallos en comunicación y coordinación que dificultaron una respuesta eficiente.
“Ambas comunidades deben enfrentar desafíos de ingeniería que incluyen, entre otros, diseñar infraestructuras resilientes, mejorar el modelado y simulación de inundaciones, integrar soluciones de infraestructura verde o aumentar la capacidad de drenaje”, detalla el ingeniero.
Optimizar la gestión de desastres
En Alemania implementaron una Project Management Office (PMO) para centralizar y optimizar la gestión de desastres, estandarizando procesos y herramientas durante la emergencia y la fase de reconstrucción. Este sistema permitió además organizar eficazmente a los voluntarios y gestionar recursos y donaciones, un modelo que ha servido de referencia en EE UU, Australia y la UE.
En cuanto a la gestión de residuos, el país germano optó por un enfoque descentralizado, utilizando más de 150 instalaciones y colaboración internacional, lo que permitió separar, reciclar y reutilizar la mayor parte de los desechos e incluso generar energía a partir de ellos.
Respecto al caso de Valencia, las autoridades cifran en 1,5 millones de toneladas de residuos tras la dana, casi el equivalente al volumen generado en todo un año en la Comunidad Valenciana o el 11 % de lo producido anualmente en toda España.
“Además del inmenso volumen, estos residuos tensionan los sistemas convencionales por el hecho de ser muy heterogéneos. Son una mezcla de materiales de infraestructura destruida, artículos domésticos, sustancias peligrosas y restos biológicos que dificultan su correcto tratamiento”, argumenta Artacho Ramírez.
El ingeniero de la UPV propone poner en marcha el desarrollo de Planes de Gestión de Residuos previo a las catástrofes: “Es el modo perfecto para coordinar a todas las partes implicadas, así como consolidar una comunidad unida y formada que pueda afrontar estas crisis con garantías”.
Escombros y vehículos
Uno de los desafíos más importantes fue la gestión de los más de 141 000 vehículos afectados. “Hay que destacar que se trata de un residuo peligroso que debe tratarse por centros autorizados, cuya eliminación requiere un trámite legal que solo el propietario puede iniciar y que, además, al ser reutilizable tiene un valor que en parte debería compensar al propietario”, continúa el experto.
Para ello, se aprobó con carácter urgente un Real Decreto que permitió ordenar el traslado de los vehículos a 138 Centros Autorizados de Tratamiento (CATV) en la Comunidad Valenciana, una vez valorados por las aseguradoras.
La reconstrucción de viviendas tras las inundaciones también ha generado un nuevo problema: una avalancha de escombros que vuelve a saturar los Puntos de Acopio Locales (PAL). “Solo en Paiporta se producen más de 70 toneladas diarias de residuos de construcción y demolición. Aunque se ha reforzado el transporte hacia los ecoparques cercanos, los PAL continúan colapsados a la espera de una solución definitiva para su gestión”, añade Artacho Ramírez.
Recuperación de la Albufera
Otra carga difícil de gestionar es la gran cantidad de cañas y troncos arrastrados por las inundaciones y que el mar, pasados unos días, devolvió a las costas. Además, tras las inundaciones de 2024, la gestión de residuos en el Parque Natural de la Albufera, un ecosistema protegido por la UE de unos 211 km² —150 de ellos dedicados al arroz—, se convirtió en uno de los mayores desafíos.
En pocas horas, el parque recibió 120 hm³ de agua, el equivalente a un año y medio de aportes normales, que arrastraron una mezcla de cañas, plásticos, neumáticos, aceites, pesticidas, electrodomésticos e incluso vehículos.
Solo en noviembre de ese año se eliminaron 18 m³ de residuos peligrosos, mientras que en diciembre ya se habían retirado 1 500 m³ procedentes de acequias y unas 2,5 toneladas de plásticos. En total, se estimó la llegada de 85 000 m³ de desechos peligrosos y la acumulación de 700 000 toneladas de sedimentos —equivalentes a treinta años de deposición natural—.
Es imprescindible incorporar especialistas en gestión de residuos como ingenieros o técnicos ambientales, pero también en los equipos que dirigen las tareas de emergencia
Este año se han iniciado proyectos de restauración, limpieza en la zona de rotura del barranco de Catarroja y un seguimiento permanente de la calidad del agua del Parque Natural. “Actualmente la Albufera de Valencia se enfrenta al desafío continuo de mejorar la calidad de sus aguas, controlar la sedimentación y revertir la eutrofización, agravada por los efectos de la dana”, revela Artacho Ramírez.
Para ello es imprescindible incorporar especialistas en gestión de residuos como ingenieros o técnicos ambientales, como también lo es incluirlos en los equipos que dirigen las tareas de emergencia, así como simplificar las leyes y normas para poder actuar con mayor rapidez.
“Hay que contar con la colaboración de la comunidad científica, las universidades y los centros de investigación y ofrecer formación continua que capacite a todos los actores implicados para saber cómo actuar y coordinarse llegado el momento”, comenta el experto.
Implicación ciudadana
Los supervivientes de estas catástrofes son, a menudo, los que primero actúan atendiendo heridos, rescatando personas, apoyando a voluntarios y autoridades, y gestionando recursos mientras reconstruyen sus propios hogares.
Tras la dana en Valencia, su papel fue fundamental. En el ámbito de la gestión de residuos, la población contribuyó directamente en la limpieza, clasificación y retirada de escombros, lodos y enseres de hogares, calles y espacios naturales, además de organizar alimentos donados.
“Incluso desarrollaron aplicaciones para localizar vehículos siniestrados, mostrando cómo la implicación comunitaria puede acelerar la respuesta y recuperación ante emergencias”, destaca el ingeniero de la UPV.
Desarrollaron además herramientas para la ayuda mutua, como plataformas digitales para conectar voluntarios y afectados (por ejemplo, Ayuda Terreta), aplicaciones para gestionar donaciones (como la de CIVIO o Worldcoo), y sistemas de transporte compartido como Anem!.
Otras iniciativas incluyeron campañas de microdonaciones a través de Bizum o tarjetas de crédito en comercios, y el uso de plataformas de crowdfunding como GoFundMe para recaudar fondos.
La brecha social de las riadas
Entre 1994 y 2013, las inundaciones afectaron a casi 2 500 millones de personas en todo el mundo, según Organización Meteorológica Mundial y son los peligros naturales más mortales. Dentro del riesgo inundabilidad, como en muchas otras cuestiones asociadas al urbanismo, existe una brecha socioeconómica. Los países de ingresos bajos y medios concentran el 89 % de la población expuesta al riesgo de inundación, sin embargo, la cuestión social es una de las más olvidadas en el análisis científico.
“Esta brecha es más que evidente. Por ejemplo, cuando vemos países en vías de desarrollo, las construcciones residenciales ubicadas en las zonas con mayor riesgo son normalmente las correspondientes a los colectivos económicamente más desfavorecidos por fenómenos de desarrollo urbanístico informal (favelización, asentamientos en taludes, etc.)”, apunta García-Ayllón.
En estos casos, no existe una solución única. Se requieren estudios específicos de cada caso, que tengan en cuenta los costes económicos, la capacidad técnica o cuestiones relacionadas con la competencia jurídica de actuación de las administraciones y los derechos adquiridos de los propietarios.
“Se trata de una cuestión en la que tenemos que reflexionar cómo queremos abordarla, ya que la incorporación de esta ciencia de análisis a la planificación urbanística puede servir para mitigar el riesgo de inundación a futuro, pero no nos sirve para actuar sobre lo que ya está construido”, añade.
Control del riesgo
La tecnología tiene un papel clave. Sistemas de información geográfica, modelado hidrológico y observación satelital permiten identificar y evaluar riesgos con mayor precisión. Gracias a estas herramientas, los responsables de la planificación urbana pueden tomar decisiones más informadas y diseñar ciudades más seguras frente a inundaciones.
“Los modelos y herramientas de análisis del riesgo inundación son cada vez más sofisticados. Uno de los retos de la modelización orográfica del terreno y de las condiciones de contorno en el entorno urbano son las tecnologías basadas en la inteligencia artificial para incorporar datos masivos de las series históricas”, señala García-Ayllón.
Para el ingeniero, el gran avance en España en este sentido se produjo con el Real Decreto 903/2010, que implementó la directiva europea sobre riesgos de inundación y permitió crear en 2013 el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), una base de datos jurídica y espacial que facilita el acceso transparente y fiable a información clave para todos los actores de la planificación urbanística.
La clave está en afrontar que, aunque más del 90 % del suelo urbanizable en España fue aprobado con anterioridad a ese año —lo que dificulta su gestión— y las inundaciones seguirán siendo inevitables, sus consecuencias no tienen por qué serlo.
Una planificación urbana adecuada debe integrar el agua como un elemento central del diseño, no como un enemigo. Esto implica revisar los planes de ordenación territorial, evitar construir en zonas inundables y recuperar los cauces naturales de ríos y ramblas. Además, es esencial reforzar los sistemas de drenaje sostenible (SUDS), promover techos verdes y aumentar las superficies permeables en calles y plazas.
La DANA de 2024 fue una llamada de atención. Si no se actúa con decisión, estos eventos seguirán repitiéndose con consecuencias cada vez más graves. Apostar por infraestructuras verdes y una planificación urbana resiliente no es solo una cuestión ambiental, sino también social y económica. ECOticias.com