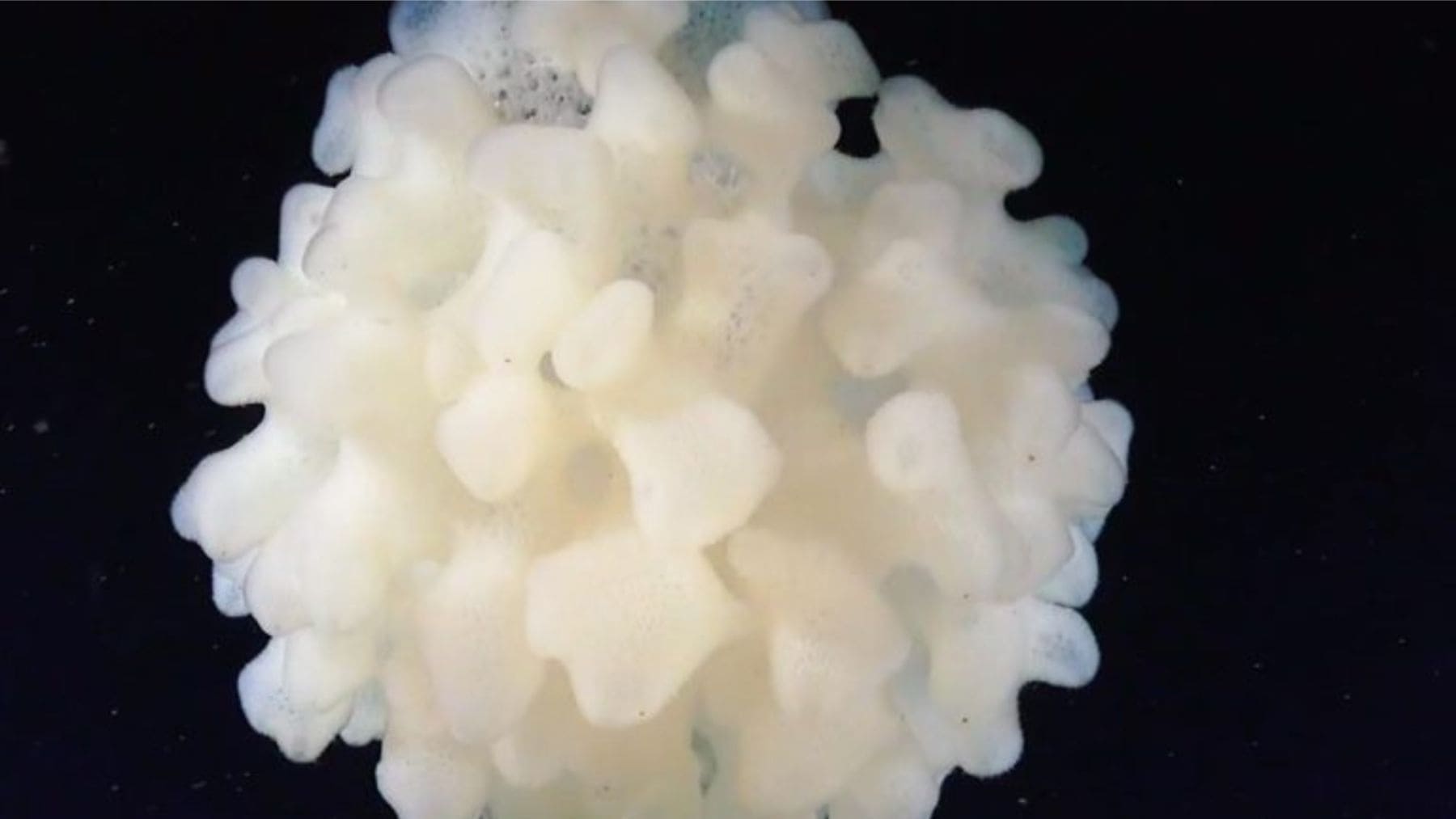La producción mundial de plástico aumentó de cinco millones de toneladas en 1950 a 322 millones de toneladas en 2015. Como resultado de su durabilidad, los desechos plásticos son ahora omnipresentes en los ambientes acuáticos, tanto en aguas interiores (lagos, presas y ríos), como en aguas oceánicas e, incluso, en el suelo y el aire.
Existe una gran diversidad de fuentes que contribuyen a la carga de la contaminación plástica; todas ellas derivadas de las actividades humanas de áreas densamente pobladas o industrializadas, de vertederos y del turismo.
Las aguas residuales de las plantas de tratamiento municipales desempeñan un papel crítico en el destino y transporte de microfibras en el medio ambiente, ya que aportan cantidades importantes de fibras sintéticas provenientes del lavado de ropa y de microesferas por el uso de productos de cuidado personal, entre otros. Otras fuentes son los residuos de los empaques de alimentos y bebidas, resinas de pintura, materiales de uso en embarcaciones, redes de pesca y artículos empleados en la acuicultura.
Grave contaminación por microplásticos en México
México registra niveles alarmantes de contaminación por microplásticos, que superan con creces las incipientes líneas de base mundiales y no pueden explicarse solo por la mala gestión de residuos domésticos. Así lo concluye un nuevo estudio que se publicará en la edición de agosto de Science of the Total Environment, donde por primera vez se analiza el conocimiento disponible sobre la presencia ambiental de estas partículas sintéticas en el país.
“No había una revisión sistemática que integrara la información y que pudiera orientar futuras investigaciones o políticas públicas”, afirmó en entrevista Diana Marcela Caro-Martínez, doctoranda en Desarrollo Sostenible en la Universidad de Quintana Roo y autora principal del trabajo. Para develar el panorama nacional, el equipo rastreó estudios sobre microplásticos en sedimentos, suelos, organismos vivos, agua (dulce y marina) y aire.
Localizaron 80 investigaciones publicadas entre 2014 y 2024 en 20 de los 32 estados de México. Al analizarlas, identificaron patrones de distribución, polímeros predominantes, concentraciones reportadas y desafíos por resolver, especialmente la falta de métodos estandarizados para monitorear y comparar la abundancia de microplásticos.
Hallaron informes de hasta 586.400 partículas por kilogramo en sedimentos y un registro de 936.000 por metro cúbico en agua dulce. Estas cifras indican una contaminación extrema y colocan a México entre los países más afectados. Sin embargo, María Belén Alfonso —profesora en el Center for Ocean Plastic Studies de la Universidad de Kyushu, Japón, y ajena al estudio— sugiere interpretarlas con cautela.
“En algunos lugares habrá concentraciones muy altas y en otros muy bajas, pero en ocasiones eso no está relacionado tanto con el hecho de que un lugar esté más contaminado que el otro, sino con cómo se tomaron las muestras”, comentó.
Advirtió que “900 mil partículas por metro cúbico es súperabundante, pero me animaría a decir que fue de una muestra tomada de un volumen pequeño de agua”. Debido a que los microplásticos son capaces de formar parches, el dato podría ser una sobreestimación por una de esas agregaciones. “Si yo tomo una muestra de agua con una botella de 1 litro, no va ser tan representativa de ese ambiente a que si yo arrastro una red por al menos 100 metros y tomo un volumen considerable filtrado”, agregó.
Hay que pasar a la acción ya
Las observaciones de Alfonso coinciden con un reto clave que detectó la revisión: la ausencia de estándares metodológicos, un problema global confirmado ahora en México. Los autores, entre ellos Lorena Rios Mendoza —académica de la Universidad de Wisconsin-Superior, pionera en el estudio de microplásticos— descubrieron que la mayoría de los trabajos usan análisis visual con sensibilidades diversas, unidades no comparables y protocolos no armonizados.
“Veinte años han pasado desde que yo empecé a estudiarlos”, dijo Rios Mendoza, “y todavía no podemos ponernos de acuerdo en cómo inspeccionarlos, cómo reportarlos, cómo cuantificarlos, cómo identificarlos”. Los estudios se concentran en estados costeros industrializados, sobre todo en Campeche y Sinaloa, mientras regiones del interior —como el altiplano central, el norte semiárido o el sureste continental— siguen casi inexploradas.
Según Rios Mendoza, esto responde a que “los primeros estudios sobre microplásticos se hicieron en el océano, principalmente en el Pacífico, donde encontramos el Garbage Patch” [extensas áreas de mar donde se acumula basura y otros desperdicios, incluidos aparejos de pesca] y es preocupante porque la magnitud real en ecosistemas continentales podría estar subestimada.
También hay un sesgo en los tipos de muestra y tamaños, pues más del 75 por ciento de los trabajos se hacen en sedimentos y biota, y solo se ubicó uno en aire. Además, la mayoría reporta partículas mayores a un milímetro, dejando fuera los microplásticos más pequeños y nanoplásticos, de mayor riesgo ecotoxicológico.
Buscando una metodología de análisis
“Esa brecha es porque ahí se requieren protocolos más especializados y una instrumentación extremadamente cara que no todo mundo puede tener”, detalla Rios Mendoza. Otro hallazgo clave fue la predominancia de polietileno (PE) y polipropileno (PP), dos polímeros comunes en envases, ropa y objetos de un solo uso. Su ubicuidad revela puntos ciegos, tanto en las normas mexicanas como en las recomendaciones internacionales.
“Es muy fácil culpar al mal manejo de residuos, pero hay dos fuentes que no se han tenido en cuenta y que debemos abordar antes: son la hiperproducción por parte de la industria petroquímica y el hiperconsumo”, denuncia Caro-Martínez.
Para corregir el rumbo, las investigadoras marcan una serie de pautas que empiezan con homologar las metodologías de muestreo en campo, los análisis en laboratorio, las unidades con las que se reportan microplásticos y la identificación inequívoca de estos.
Luego, proponen la creación de una base de datos nacional que recopile, organice y almacene la información: “donde se pueda ver cada 3 o 6 meses, en temporada de secas o de lluvias, el comportamiento y la abundancia de los microplásticos en el país”, enfatiza Caro-Martínez.
Y agrega que se requiere un enfoque coordinado, basado en redes de monitoreo, intercambio de datos y acuerdos políticos, sumado a la responsabilidad individual. Como destaca María Belén Alfonso, a la larga, estas iniciativas favorecen la regulación ambiental: “para desarrollar leyes, necesitas basarte en los datos científicos comparables que digan esta concentración es mucho o es poco”. ECOticias.com