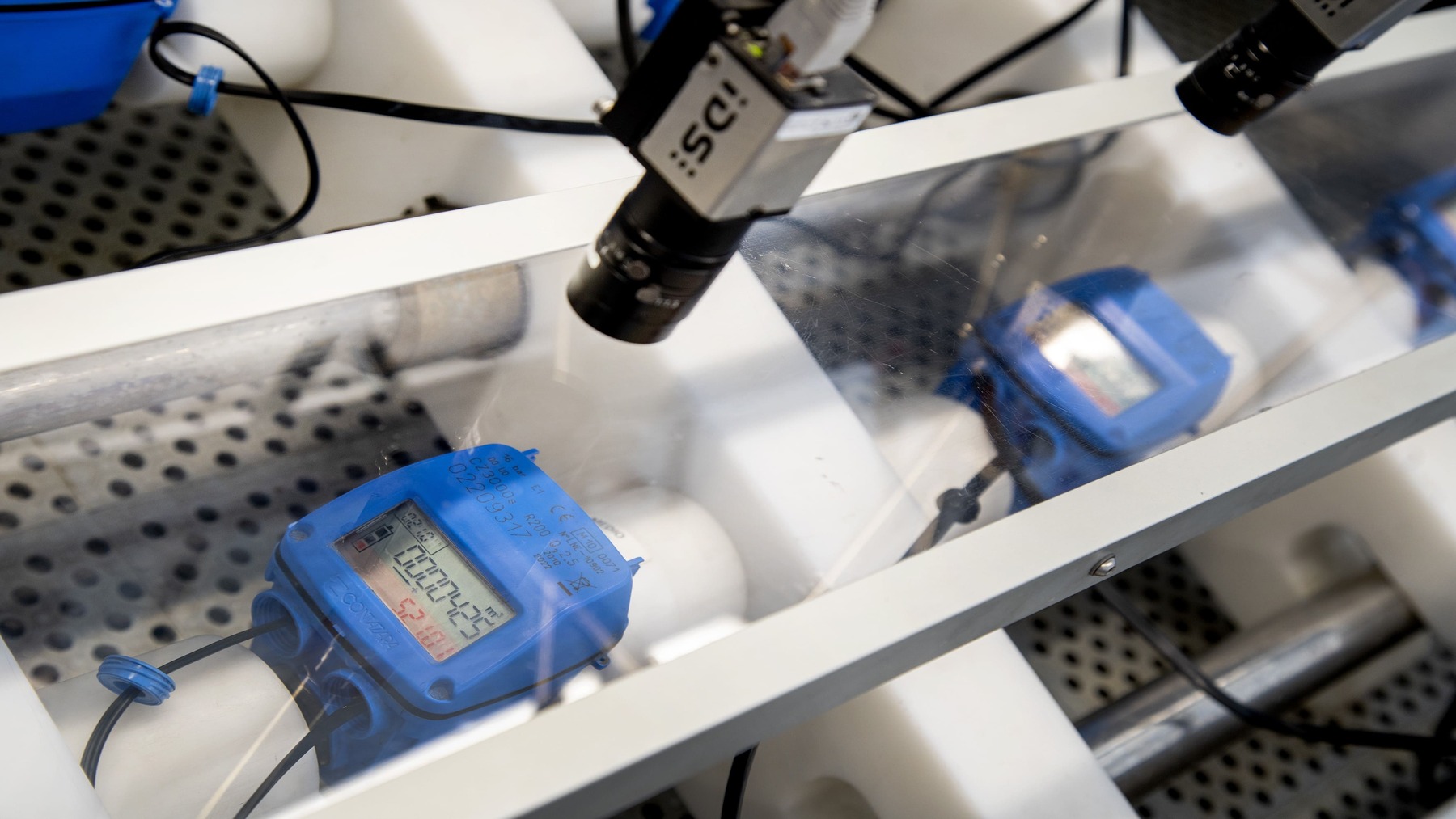Las ciudades de Barcelona y Utrecht están liderando una tendencia educativa y urbana que busca repensar los patios escolares como espacios verdes, inclusivos y saludables. Lejos del modelo tradicional de cemento y canchas deportivas, ambas urbes están transformando sus escuelas en refugios climáticos, con árboles, arena, vegetación y zonas de sombra que favorecen el bienestar infantil y la adaptación al cambio climático.
Los expertos coinciden en que los patios verdes actúan como microoasis urbanos que no solo benefician a los escolares, sino también al vecindario. Contribuyen a mejorar la salud mental, la capacidad de concentración y el desarrollo motor de los niños, al tiempo que sirven como espacios educativos sobre sostenibilidad y medio ambiente.
Los nuevos patios escolares, más naturales, de Barcelona y Utrecht
El patio de la Escola Cervantes en el barrio de Ciutat Vella en Barcelona ha dejado atrás el asfalto. Ahora se observa suelo con vegetación, árboles, puntos de agua y zonas de juego naturales. Es una de las más de treinta escuelas de Barcelona que han transformado sus patios gracias a programas como Refugis Climátics o Transformem els patis.
Un nuevo estudio publicado en la revista European Planning Studies, liderado por Clara Jeanroy, investigadora de la Universidad de Ámsterdam, y Arjen Buijs, profesor de la Universidad de Wageningen y con participación del CREAF, analiza precisamente estas iniciativas junto con el caso de Utrecht en Países Bajos. Ambas ciudades se han propuesto pasar del gris al verde en este espacio de recreo con un doble objetivo: crear refugios climáticos y mejorar el bienestar del alumnado.
Entre las conclusiones, el equipo científico destaca que la financiación pública es imprescindible para garantizar la equidad entre barrios. También señala que la voz del alumnado debe tener un papel activo en este nuevo diseño para responder a sus necesidades y fomentar el cuidado de la naturaleza.
“Los patios son unos de los pocos lugares exclusivamente pensados para la infancia, pero se han quedado obsoletos para las condiciones climáticas actuales y para los nuevos retos educativos. Con este estudio analizamos dos modelos punteros para recoger lo mejor de cada uno de ellos y, también, identificar los desafíos”, destaca Corina Basnou, investigadora del CREAF, coautora del estudio y quien ha formado parte del grupo asesor del programa Transformem els patis de Barcelona para diseñar los criterios e implementar estas medidas.
Algunas de las propuestas comunes para ‘renaturalizar’ los patios incluyen reemplazar el asfalto por suelos permeables, para disminuir el efecto isla de calor y facilitar la infiltración de agua de lluvia, “así reducimos el riesgo de inundación en zonas muy edificadas”, puntualiza Basnou. También plantar diversas especies de árboles, arbustos y huertos escolares para aportar sombra y humedad, y, en el caso del huerto, convertirlo en un ‘aula al aire libre’ para aprender a cultivar o hacer abono con compost.
Además, en algunas escuelas también se han creado zonas de juego naturales con troncos o arena para que el alumnado experimente directamente con la naturaleza y desarrolle su imaginación. Pero hay más. Otra de las soluciones, que ya se ha implementado en algunas escuelas de Utrecht, son los bosques en miniatura o Tiny Forests –mucha densidad de árboles y arbustos en poco espacio-, a pesar de ser pequeños, ofrecen hábitats para aves e insectos, cobijo en verano frente al calor y un aire más limpio de contaminación.
Según el equipo, los beneficios sociales de esta transformación van más allá de los colegios, ya que algunas escuelas también han abierto sus patios al vecindario fuera del horario escolar para ofrecer refugios climáticos comunitarios.
Equidad logradas gracias a la financiación pública
Uno de los puntos críticos que analiza el estudio es el modelo de financiación que emplea cada ciudad para transformar los recreos. En el caso de Utrecht, el dinero o los recursos llegan por pequeños subsidios, ONGs y comunidades escolares que diseñan y mantienen sus propios patios. Según el equipo, este formato tiene como punto positivo que las comunidades educativas se involucran de manera más activa desde el inicio y surgen ideas muy innovadoras.
Por el contrario, Barcelona apuesta por la financiación pública, es decir, se escogen activamente las escuelas donde intervenir, por ejemplo, aquellas que tengan menos acceso a zonas verdes, y de esta manera fomentar la justicia social, «la parte negativa es que todo el proceso se realiza de manera más jerárquica”.
Ambas experiencias también han contado con niños y niñas para definir los nuevos patios, aunque lo han hecho de manera diferente. En Barcelona, por ejemplo, se ha basado en guías del Instituto de Infancia y Adolescencia, que ayudan a los niños a expresar sus preferencias a través de juegos y murales donde podían dibujar cómo se imaginaban el patio, qué les gustaría incluir, “pero después de estas sesiones iniciales, se quedan al margen y la implementación queda en manos de técnicos, así que es posible que se escapen necesidades”, señala Basnou.
En cambio, Utrecht ha desarrollado un modelo descentralizado, donde el alumnado es protagonista durante todo el proceso, “esto los ayuda a responsabilizarse del cuidado del espacio”, explica Basnou. Ejemplos de esta participación más activa son la celebración de ‘rituales’ para traspasar semillas entre generaciones o potenciar que el huerto lo gestione el propio alumnado.
“En general, lo que vemos es que ambas ciudades tienen lecciones que intercambiar. Por su lado Barcelona podría involucrar durante todo el proceso a las comunidades educativas; en el caso de Utrecht podría adoptar el modelo de financiación pública, que reduce las desigualdades”, explica Arjen Buijs, profesor de la Universidad de Wageningen y uno de los autores principales.
En cuanto a los retos comunes, el equipo destaca que deben encontrarse formas más efectivas de implicar a los niños y confiar más en su capacidad de compresión y expresión. También prestar atención a aquellos con diversidad funcional para responder mejor a sus necesidades, por ejemplo, la disposición de los elementos de un patio puede influir en cómo una niña con autismo se relaciona con sus compañeros. Otro desafío es convencer a los adultos de los beneficios de estos cambios: “algunos aún perciben el juego con barro como algo poco higiénico o subir en los árboles como algo peligroso”, añade la experta.
Para realizar el estudio, se ha utilizado una metodología comparativa cualitativa entre Barcelona y Utrecht, basada en el análisis de documentos oficiales y entrevistas a actores clave –ayuntamientos, ONG y representantes de las escuelas-, y se han complementado con el seguimiento de estos procesos.
En cuanto al alcance, en Barcelona se han analizado programas como Refugis Climàtics, que transformó los patios de 10 escuelas en barrios con poca infraestructura verde, y el posterior Transformem els patis, que en 2021 alcanzó a 12 c entros y en 2022 sumó 17 más, hoy en día continúa esta iniciativa. En Utrecht, la investigación se ha centrado en los patios apoyados por la subvención municipal Greening the Schoolyard, que financia la transformación de diez colegios al año, junto a iniciativas impulsadas por ONG como IVN Natuureducatie y Jantje Beton.
El equipo también destaca que “una ciudad que funciona para los niños funciona para todo el mundo”, así que los gobiernos que impulsan estrategias de participación infantil abren, al mismo tiempo, la puerta a la inclusión de otros grupos vulnerables. “Eso sí, para llevar a cabo esta transformación deben integrar a las escuelas y a la comunidad educativa en la planificación urbana, promoviendo un diálogo con especialistas como pediatras, biólogos o arquitectos”, finaliza Basnou.