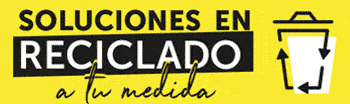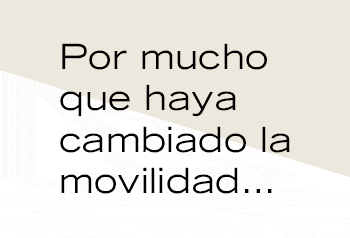De los 30 cultivos principales que alimentan al mundo, tan sólo cuatro: arroz, trigo, maíz y patata, constituyen el 60 % del aporte calórico de la dieta #(1)
Casi todos los esfuerzos de la Revolución Verde se han enfocado hacia la mejora de los denominados cultivos principales. Estos cultivos aportan alimentos de primera necesidad y tienen un papel fundamental como principal fuente de hidratos de carbono de la población mundial. Sin embargo, desde la perspectiva de la seguridad y soberanía, la cesta de alimentos de la que depende el mundo hoy en día es muy estrecha: sólo 20 cultivos principales ocupan alrededor del 82 % de la superficie agrícola total, mientras que otros 117 se cultivan en el 18 % restante (Schmidt et al., 2010). Estas cifras, aunque se refieran principalmente a cultivos comerciales, nos muestran la infrautilización de la agrobiodiversidad mundial. Una gran variedad de cultivos –más de 7000 cultivos registrados en el ámbito local – se encuentran cada vez más marginados de la agricultura convencional.
De los 30 cultivos principales que alimentan al mundo, tan sólo cuatro: arroz, trigo, maíz y patata, constituyen el 60 % del aporte calórico de la dieta #(1), provocando preocupaciones sobre la vulnerabilidad del sistema alimentario global y su capacidad de contribuir a dietas equilibradas y conformes a la diversidad de las culturas locales. La creciente y generalizada malnutrición, la extendida pobreza, la degradación del agroecosistema y el incremento del impacto del cambio climático sobre la producción agrícola, son hechos que ponen de manifiesto la necesidad urgente de ampliar los esfuerzos realizados hasta ahora con los principales cultivos alimentarios. En este contexto, se vuelve cada vez más importante desarrollar medidas para promover una más amplia gama de cultivos, incluso los hasta ahora marginados. Estos cultivos marginados, son denominados especies olvidadas e infrautilizadas (NUS según el acrónimo inglés) y su relevancia para la nutrición, la generación de ingresos, el mantenimiento de la salud de los ecosistemas y el empoderamiento de los pequeños agricultores, así como la promoción de la diversidad cultural, es cada vez más reconocida. Sin embargo, para desarrollar este potencial a gran escala y para mejorar su uso, es necesario un considerable aporte de recursos tanto económicos como humanos. Las actuaciones más urgentes para apoyar los NUS son el desarrollo de variedades mejoradas, la mejora de las técnicas y sistemas de cultivo, facilitar a los productores el acceso a los mercados, la verificación y promoción de sus beneficios nutricionales, estrategias de conservación de la diversidad genética y del conocimiento asociado, el fortalecimiento de las capacidades de los grupos de interés y la creación de políticas favorables a nivel nacional e internacional.
Existen organizaciones a nivel internacional, como Bioversity International, Crops for the future, Slow Food, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA) dirigido por la FAO, IFAD, Global Crop Diversity Trust y Oxfam, que se encuentran bien posicionadas para trabajar en estrecha sinergia en el apoyo del desarrollo de las NUS, y en asociación con actores nacionales, incluso con las comunidades locales e indígenas que han custodiado estos recursos desde tiempos inmemoriales. De hecho, el involucramiento de grupos organizados de agricultores es imprescindible, para que sigan siendo protagonistas de la conservación y el uso de estos recursos y sigan difundiendo materiales y conocimiento.
 Quinua (Chenopodium quinoa). Foto: Damiana Astudillo¿Cómo se definen exÁctamente las NUS?
Quinua (Chenopodium quinoa). Foto: Damiana Astudillo¿Cómo se definen exÁctamente las NUS?
El concepto de NUS se aplica a especies de plantas cultivadas que comparten una serie de características comunes. Quizás la más notoria sea la de estar relativamente marginadas en las agendas de investigación y desarrollo (I+D) y de mercados formales y de gran escala. Las razones de esta marginalización son variadas, desde las agronómicas a las genéticas, económicas, sociales y culturales (Padulosi and Hoeschle-Zeledon, 2004). A pesar de la dificultad de definir de manera univoca qué es una NUS, a continuación se describen algunas de las características, tanto positivas como negativas, que las distinguen de los cultivos “mayores” (Padulosi, Hoeschle-Zeledon and Bordoni, 2008):
Escasa competitividad económica. Es una característica negativa derivada de numerosas causas, incluyendo la ausencia de servicios de extensión competentes; ausencia de subvenciones; escasez de apreciación y entendimiento de sus “ocultas” e inherentes características de subsistencia; bajos rendimientos, aunque a menudo compensados por la resistencia a la lucha biológica y la seguridad de la cosecha ante condiciones climáticas adversas o en suelos difíciles. Muchas de las especies infrautilizadas se cultivan en zonas agrícolas pobres, donde suelen representar una de las pocas, o la única, fuente de alimento básico de las comunidades locales. Las zonas rurales pobres tienen poca capacidad de negociación con el sector privado, de manera que se limita la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías capaces de incrementar el potencial de los cultivos locales. Por otra parte, debido no solo a la economía sino también a las políticas, la producción agrícola a menudo se centra en cultivos a gran-escala para exportación más que en el apoyo a sistemas agrícolas de más pequeña escala. Sin embargo, las especies infrautilizadas pueden ofrecer una contribución importante a la dieta de las comunidades locales y en sistemas alimentarios regionales. Por ejemplo, algunos de los tubérculos tradicionales andinos, la oca (Oxalis tuberosa), el ulluco (Ullucus tuberosus) y la mashua (Tropaeolum tuberosum) son muy ricos en vitamina A y C#(2).
Adaptación a condiciones agroecológicas adversas. Este es uno de los rasgos elementales de muchas NUS, que las hace cada vez más atractivas en el contexto de la creciente necesidad de buscar opciones de diversificación de los sistemas agrícolas frente al cambio climático. Entre las razones de por qué las NUS son más resistentes a estreses bióticos que los cultivos principales, está la relacionada con su evolución en áreas ambientalmente difíciles, y el consecuente mantenimiento de altos niveles de diversidad genética que se traduce en mayor capacidad de respuesta a tales condiciones.
Ignoradas por las políticas y excluidas de las agendas de la I+D. Las razones por las que las NUS no han obtenido popularidad en los planes de investigación agraria están muy relacionadas con el planteamiento de los objetivos principales de la investigación agrícola a finales de los años 60, que denotaban un marcado énfasis sobre unos pocos cultivos de distribución global durante la Revolución Verde. Cabe señalar también que las políticas de los años coloniales acabaron con muchos de los cultivos guardados en los centros de biodiversidad mundiales. Así, remontándonos a la colonia española, los Incas perdieron muchos métodos tradicionales de cultivo y especies vegetales: una docena de cultivos indígenas, incluyendo raíces, cereales y legumbres de las zonas altas, como la oca, maca, tarwi, nuñas y lúcuma, así como algunas frutas, fueron casi olvidados durante 500 años. Otros cultivos tradicionalmente cultivados por los nativos estuvieron totalmente prohibidos en los controles coloniales, y como consecuencia casi desaparecen, como es el caso del amaranto (Lost crops of the Incas, 1989). Hoy en día, el hecho de que los gobiernos concedan subvenciones asociadas con los cultivos principales es un ulterior obstáculo obvio al desarrollo de las NUS. Mientras se reconoce el valor de las subvenciones como herramienta para apoyar producciones alimentarias básicas y estratégicas, también se reconoce la importancia de diseñarlas de manera que sean capaces de apoyar prácticas agrícolas multifuncionales, diversas y sostenibles.
Germoplasma escasamente mejorado. Uno de los efectos del tan limitado apoyo hacia las NUS ha sido el escaso mejoramiento genético. Consecuentemente, de estas especies se dispone de relativamente pocas variedades mejoradas, y se cuenta sobre todo con variedades tradicionales, o ecotipos, o en ciertos casos de tipos semi-domesticados. Cómo se ha mencionado antes, la mayor variabilidad genética en las poblaciones de cada NUS es una particular característica que las hace más resistentes y apropiadas a agro-ecosistemas menos favorables, pero también es un reto cuando se quiera convertirlos en productos con mayor potencial de mercado. El mejoramiento genético de estas especies tendrá que buscar metodologías y enfoques (posiblemente participativos) capaces de lograr un balance entre el mantenimiento de ciertos niveles de diversidad poblacional y el mejoramiento de caracteres clave para mejor uso en los mercados.
Cultivadas y utilizadas según el conocimiento tradicional. Las NUS representan un bien genético y cultural, muy a menudo en manos de los agricultores más pobres. Forman parte de la identidad local de las comunidades, identidad que debe ser salvaguardada y promocionada. El mantenimiento del conocimiento tradicional es muy importante para asegurar el uso continuado de estas especies, y para reconocer y fortalecer las prácticas basadas en la diversidad de cultivos que las comunidades locales están usando para hacer frente al cambio climático. Será importante asociar el fomento de la conservación y el uso de los cultivos con el reconocimiento de la sabiduría asociada a ello, y para eso se necesitan metodologías que combinen herramientas científicas con las prácticas tradicionales.
Escasamente representadas en las colecciones internacionales de germoplasma. Los esfuerzos de los científicos después de los años 60 para conservar la diversidad de los cultivos ha permitido la conservación y colección de más de 7 millones de ejemplares en bancos de germoplasma (FAO, 2010). A nivel internacional, estos esfuerzos han estado (y siguen estando) dirigidos principalmente hacia los cultivos de relevancia global, mientras que han sido muy modestos los dedicados a la conservación de la diversidad local y el conocimiento asociado (Padulosi et al., 2002; Gepts, 2006). En general, hoy en día, nuestros cultivos alimentarios siguen evolucionando in situ, o en el campo, gracias al trabajo de millones de agricultores que mantienen la diversidad genética de los cultivos junto con el conocimiento tradicional, a menudo en pequeños pedazos de tierra o en huertos caseros.
Caracterizadas por un sistema de suministro de semillas frágil o inexistente. Esta es una limitación muy importante para el uso de las NUS. Las variedades tradicionales desarrolladas por los agricultores, como ya se ha mencionado, tienden a mantener altos niveles de variabilidad genética y por lo tanto no cumplen con los rigurosos requerimientos de la legislación para la certificación de las semillas de uso comercial. Mejorar las posibilidades de difusión y adopción de variedades de las NUS pasa por el mejoramiento genético y en paralelo, por el desarrollo de sistemas de garantía de calidad de la semilla.
Definir estáticamente si un cultivo es o no es una NUS es difícil. Muy a menudo existen casos «mosaico» donde el mismo cultivo está infrautilizado en un país, mientras está bien establecido en otro. La rúcula (Eruca sativa), una verdura de hoja para ensalada, es un típico caso que está en auge en Europa, mientras que se ha vuelto absolutamente infrautilizada en los países del este del Mediterráneo. Por lo tanto, como método para establecer listas y estrategias de priorización para cultivos infrautilizados, es necesario tener en cuenta diferentes parámetros e incluir aspectos socio-económicos y culturales. Deberíamos preguntarnos si la promoción de ciertas especies contribuye significativamente, no solo a la conservación de la agrobiodiversidad, sino que también aporta beneficios a las comunidades que han usado y salvaguardado las especies durante generaciones, a pesar de la continuada falta de atención por parte de la I+D.
Este enfoque debería ser participativo de manera que englobara las prioridades y los intereses de todos los actores, tanto hombres como mujeres, involucrados en la conservación y uso de las NUS (agricultores, procesadores, comerciantes, científicos etc.); el resultado de tales consultas debería asegurar que los limitados recursos se dirijan hacia las especies con el mayor potencial en la mejora de la subsistencia de las personas y al hacerlo, aportar los máximos beneficios de la agrobiodiversidad infrautilizada (Padulosi, Hoeschle-Zeledon and Bordoni, 2008).
 Finger millet (Eleusina coracana): Una NUS resistente a la sequía de gran potencial por su capacidad de adaptación a los sistemas tradicionales de producción y al cambio climático en el sur de Asia y en el Africa subsahariana. Foto: Stefano Padulosi, Bioversity InternationalEjemplos del impacto de iniciativas de promoción de NUS
Finger millet (Eleusina coracana): Una NUS resistente a la sequía de gran potencial por su capacidad de adaptación a los sistemas tradicionales de producción y al cambio climático en el sur de Asia y en el Africa subsahariana. Foto: Stefano Padulosi, Bioversity InternationalEjemplos del impacto de iniciativas de promoción de NUS
Generación de ingresos
El potencial de las NUS para generar ingresos con oportunidades tanto en los mercados nacionales como en los internacionales se ha puesto de relieve en diversos proyectos#(3). En el caso de un proyecto financiado por el IFAD (International Fund for Agricultural Development) y liderado por Bioversity International, el trabajo sobre mijos minoritarios en India y Nepal y granos andinos en Bolivia y Perú supuso un significativo aumento del valor añadido de estos cultivos (Rojas et al., 2009; Bhag Mal, Padulosi and Bala Ravi, 2010; Jäger et al., 2009). En el caso de los mijos, una tonelada de productos a base de mijos con elevado valor nutricional, llegó a proporcionar unos ingresos netos de 15 000 a 45 250 Rs. (aproximadamente 300 a 950 dólares) a los empresarios locales en las zonas de la intervención, y de paso a los agricultores que proporcionaban el grano a estas empresas procesadoras. Este aumento del valor añadido generó también nuevos puestos de trabajo, especialmente para mujeres, entre 140 a 300 días de trabajo por persona por tonelada de grano. En Bolivia, la tecnología introducida por el proyecto para el procesamiento de granos andinos ha contribuido a elevar los ingresos de los procesadores hasta unos 8 700 Bs. por tonelada (aproximadamente 1 259 dólares/t) para cañahua y 4.500 Bs. por tonelada (aproximadamente 650 dólares/t) para el amaranto. De esta manera, todos los actores de la cadena de valores, incluyendo los pequeños agricultores que reciben más demanda para sus productos, encuentran mayor atractivo en estos cultivos.
Otro ejemplo exitoso en la divulgación de los granos andinos fue la creación de una colaboración entre pequeños productores y la cadena de cafeterías ´Alexander Coffee´ en Bolivia. Estos cultivos se promovieron una campaña de información y oferta de recetas que contribuyeron a popularizarlos entre los ciudadanos en zonas urbanas. Este aumento en la demanda tuvo impactos positivos en las comunidades agrícolas pobres de los alrededores del Lago Titicaca donde se cultivan estos productos, debido al establecimiento de vínculos horizontales y verticales sostenibles y a largo plazo entre los actores de la cadena de valor (Rojas et al., 2010).
Otro proyecto de Oxfam-Italia, con el apoyo del IFAD, también se enfocó en fortalecer el potencial de las NUS para generación de ingresos y fortalecimiento de la identidad cultural y el empoderamiento de las mujeres. En el Ecuador, gracias a intervenciones interdisciplinarias desde la provisión de variedades mejoradas al desarrollo de productos alimenticios novedosos (por ejemplo barritas energéticas), la producción y la venta de amaranto se incrementó un 180% y un 115%, respectivamente, mientras que los ingresos anuales de los productores involucrados en los proyectos piloto aumentaron un 20%. En Marruecos, el hinojo silvestre fue cultivado por primera vez en la Provincia de Errachidea y en otras zonas de intervención, lo que representó una innovación significativa para los agricultores. En tan solo un año, la producción de hinojo aumentó el ingreso familiar medio un 75%.
Contribución a la dieta y la salud
En los últimos años #(4), los científicos han estado prestando mucha atención a las especies infrautilizadas debido a su importancia para garantizar la seguridad alimentaria y sostenible. Varios estudios han documentado cómo las NUS son aliadas estratégicas en la lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional, así como contra la hambruna oculta. Una investigación realizada en 2005 en 270 hogares en Burkina Faso (Lamien, Traore-Gue and Lingani-Coulibaly, 2009) analizó el consumo diario de frutas locales como Diospyros mespiliformis, Balanites aegyptica y Ziziphus mauritania. Debido a su alto valor nutricional resultó que estas especies desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de las dietas locales, en la satisfacción de las necesidades humanas en cuanto a minerales, vitaminas y azúcares y, en menor grado, la provisión de proteínas y lípidos. En cuanto a las verduras de hoja, el amaranto, las hojas de calabaza y la belladona africana (Ogle and Grivetti, 1995; Lyimo, Temu and Mugula, 2003) presentan un alto contenido en minerales y vitaminas. Según otros estudios (Msuya et al., 2009), algunas verduras silvestres cosechadas y usadas en la alimentación en zonas rurales de África son aún más ricas en hierro, zinc y β caroteno (por ejemplo, Cleome gynandra, la planta de flor de araña africana). Teniendo en cuenta que hay cientos de especies silvestres de verdura de hoja cultivadas en África, la movilización o domesticación de estas especies tiene un significativo potencial para mejorar la seguridad alimentaria.
Las NUS también son útiles para diversificar dietas demasiado ricas en carbohidratos refinados y grasas. Hoy en día, cuatro de cada diez causas de muerte están relacionadas principalmente con enfermedades crónicas vinculadas a la dieta: las enfermedades coronarias, la diabetes, los derrames cerebrales y el cáncer. Al aumentar la esperanza de vida debido al menor impacto de las enfermedades infecciosas sobre la población, estas enfermedades crónicas han ganado protagonismo. Muchas de las llamadas “enfermedades del mundo civilizado” siguen siendo poco frecuentes donde las personas no llevan una dieta occidental (Pollan, 2008). Las NUS ofrecen la oportunidad de diversificar nuestra dieta con alimentos más sanos (especialmente las legumbres, las frutas y las verduras) repercutiendo así en nuestra cultura alimentaria, además de hacer que las comidas sean más interesantes.
Agroecosistemas sostenibles y resilientes, incluso en zonas marginales
Hay muchos cultivos infrautilizados que se podrían usar más sistemáticamente en la diversificación de los sistemas productivos, con notables ventajas en términos de sostenibilidad y eficiencia. El maní de bambarra (Vigna subterranea), es una nutritiva legumbre procedente de África occidental que se cultiva localmente en África subsahariana (Heller, Begemann and Mushonga, 1997) y que se conoce por su tolerancia a la sequía y su capacidad de fertilizar el suelo (Collinson et al., 1996; Andika, Onyango and Onyango, 2008). Otras NUS conocidas por su tolerancia a la sequía son los pequeños mijos, utilizados especialmente en el Sur de Asia, caracterizados por sus importantes cualidades nutritivas (Bala Ravi, 2004) Con respeto a la resistencia a las condiciones climáticas frías, un caso interesante es el de la cañahua (Chenopodium pallidicaule), un grano andino cuya tolerancia a las heladas es hasta mayor que la de la quinua (Chenopodium quinoa) (Rojas et al., 2009). El árbol de moringa (Moringa oleifera), conocido como «el árbol de maravilla», además de su resistencia a la sequía también tiene hojas de alto contenido nutricional. Diversas especies de la India, incluyendo malaki o “gooseberry” india (Emblica officinalis), ber (Zizyphus mauritania), tamarindo (Tamarindus indica) y el neem (Azadirachta indica) son también reconocidas por su tolerancia a la sequía y su capacidad para prosperar en suelos pobres y marginales (Hegde, 2009).
El Proyecto de Slow Food 1000 Huertos en África demuestra como una diversidad de especies, incluso muchas NUS, pueden contribuir a lograr múltiples objetivos, como proveer alimento localmente, recuperar el conocimiento tradicional, proteger el medio ambiente y defender la biodiversidad. El proyecto establece huertos caseros o escolares en las comunidades ya involucradas en proyectos de desarrollo de Slow Food, en África. En 1000 Huertos en África, se reintroducen y cultivan diferentes hortalizas usando preferiblemente variedades locales, con técnicas de compostaje y tratamientos naturales contra las plagas, intercalando las hortalizas con árboles frutales y hierbas medicinales. El proyecto ofrece capacitación a los jóvenes y fomenta el conocimiento de la biodiversidad local. Las actividades implementadas facilitan la transferencia de conocimientos entre generaciones, con un espíritu de colaboración reforzada. Un huerto productivo permite el suministro regular de alimentos frescos y saludables para la comunidad local, mejorando la calidad de vida y el desarrollo de las economías locales. Esto frena el fenómeno de la desnutrición y el hambre en África que en parte es debido al abandono de la agricultura tradicional, la cual está basada en la diversidad de cultivos y su adaptación a las condiciones de crecimiento locales. En su lugar, se ha expandido la agroindustria, caracterizada por los monocultivos a menudo para la exportación (que van desde el algodón a los biocombustibles) y dependientes de insumos químicos (fertilizantes inorgánicos y pesticidas) que son caros para pequeños agricultores y empobrecen el suelo. Para invertir la transición de la agricultura tradicional a la agroindustria, es necesario conservar la biodiversidad, hacerla más productiva, y centrarse en las comunidades, que tienen el derecho y la responsabilidad de elegir qué cultivar, qué comer y qué vender.
 Frutos del Camu camu (Myrciaria dubia). Foto: Oroverde.Recomendaciones y conclusiones
Frutos del Camu camu (Myrciaria dubia). Foto: Oroverde.Recomendaciones y conclusiones
Conservación de los recursos genéticos y el conocimiento indígena
La conservación y promoción de la diversidad genética y cultural asociada a las NUS contribuye a la implementación de programas y marcos globales y regionales, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (especialmente Metas 1.A y 1.C del ODM1 #(5)), el Programa 21 (especialmente Capítulo 3#(6)), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (especialmente Art. 1 #(7)), las Metas de Aichi (especialmente Meta 14#(8)), el Segundo Plan de Acción Mundial (PAM) para los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA) (especialmente Actividad 11 #(9)), el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) (especialmente Artículo 6.2e #(10)), la Plataforma de Acción de Chennai de 2005 de los ODM#(11), y el Marco de la Agrobiodiversidad de Suwon de 2010 de la Asociación Asia-Pacífico de Instituciones de Investigación Agrícola (APAARI) #(12).
La pérdida generalizada del conocimiento y de las tradiciones locales se presenta como una de las causas de la erosión genética de la biodiversidad cultivada. Esta pérdida continua se puede frenar mediante intervenciones apropiadas, como la documentación de los conocimientos indígenas, el empoderamiento de las comunidades locales para fortalecer su actividad de conservación y uso de la agrobiodiversidad y el reconocimiento de su identidad y cultural. En este sentido, la conservación realizada en en el campo juega un papel fundamental y debería recibir mayor atención a la vista de su papel estratégico en la conservación de la diversidad genética y del conocimiento indígena dentro de un proceso evolutivo dinámico. Además, considerando que no toda la diversidad vegetal se va a poder mantener ex situ, la conservación de estos cultivos a través del uso, aprovechando su contribución a las economías locales, es aún más importante y tiene que volverse una estrategia complementaria a la conservación en bancos de germoplasma.
Teniendo en cuenta la escasa atención prestada a las NUS en la actualidad y su baja conservación a nivel campo, creemos que el establecimiento de un programa mundial de conservación sería muy beneficioso para la valorización y mejora de su utilización en armonía con los derechos tradicionales, la identidad cultural, la integridad del ecosistema y los principios de la equidad de género.
Adición de valores y cadenas de valores
La transición de la agricultura a pequeña escala a los sistemas de producción industrial e intensiva ha implicado a menudo la intensificación y mecanización de los procesos agronómicos. Las nuevas tecnologías desarrolladas para los cultivos en sistemas de producción intensiva no siempre son apropiadas para las NUS, que generalmente se cultivan en zonas marginales donde la maquinaria y otros insumos no son adecuadas ni de fácil acceso por razones económicas. Es importante introducir mejoras técnicas agronómicas y tecnológicas apropiadas a las variedades locales y al contexto socio-económico, a la hora de diseñar intervenciones que faciliten el acceso al mercado de especies infrautilizadas. Por ejemplo, son fundamentales mejoras en el manejo post-cosecha para comercializar aquellas especies que tienen que consumirse en fresco. Aparte de las mejoras técnicas, es necesario también dedicar un esfuerzo al establecimiento de plataformas de diálogo y negociación entre todos los actores de la cadena de valor, incluso asegurando la participación efectiva de los pequeños agricultores, para lograr la construcción de cadenas de valor eficaces y justas En este sentido, la creación de plataformas inter-sectoriales constituye una iniciativa muy prometedora que ha sido testada en varios proyectos de Bioversity International enfocados en NUS. En Bolivia y Perú se lanzaron tres plataformas sobre cereales andinos en 2009, para la difusión de enfoques, métodos y prácticas desarrollados a través de las actividades internacionales de IFAD (Jäger et al., 2010; Polar et al., 2010).
Capacitación
Cuando se trata de las NUS, tanto las capacidades humanas como el desarrollo de la infraestructura juegan un papel crítico en la promoción de dichas especies. Por ejemplo, es necesario capacitar y organizar a los agricultores y otros actores de la cadena de valores para el manejo adecuado del cultivo, la producción de semillas de buena calidad, la selección de variedades, los sistemas de cultivos asociados, la gestión del suelo, la agregación del valor y el desarrollo de productos, el embalaje, la contabilidad y la comercialización. Para las mujeres en particular, los cursos y otras actividades destinadas al fortalecimiento de sus capacidades pueden contribuir enormemente a su empoderamiento. El desarrollo de los recursos humanos debe estar apoyado por el desarrollo en infraestructuras, la provisión de herramientas de cultivo, maquinaria de procesamiento de granos y técnicas para el almacenaje de las semillas. El fortalecimiento institucional también es importante y puede ayudar a consolidar las asociaciones de agricultores y cooperativas o a establecer grupos de auto-ayuda. En la India, la formación y el acompañamiento de grupos de agricultores en la producción, el procesamiento y la comercialización de pequeños mijos están creando oportunidades para obtener micro-créditos que permitan el establecimiento de pequeñas actividades empresariales basadas en los cultivos locales. También es importante promover la capacitación de jóvenes científicos para abordar los retos de la investigación interdisciplinaria relacionada con las NUS. En este ámbito se han obtenido buenos resultados a través del proyecto de la UE ACP (África, Caribe y Pacífico), liderado por el Foro Regional de Universidades para el Fortalecimiento de Capacidades en la Agricultura (RUFORUM) en África subsahariana #(13).
Entorno normativo propicio
En el momento en que se rescatan y promueven cultivos hasta el momento olvidados a través de la obtención de nuevas variedades y productos derivados, existe el riesgo de que su uso o comercialización se regule a través de instrumentos de protección de derechos de propiedad, cuya versión más restrictiva son las patentes. La legitimidad legal y ética de las patentes está muy debatida. En particular, se cuestiona la efectiva novedad de muchos productos derivados de una especie vegetal, siendo la novedad una característica que tiene que tener un producto para poder ser patentado. Por ejemplo, el uso del neem y sus derivados están mencionados en los textos indios hace más de 2000 años como repelente de insectos y plagas, medicinas humanas y veterinarias, y cosméticos. No obstante, cerca de 50 empresas han intentado patentar los productos de neem como novedosos, aunque un 70% de las solicitudes han sido rechazadas. Casos parecidos existen para cultivos como la maca (Lepidium meyenii) y el sacha inchi (Plukenetia volubilis) en Perú, donde se ha formado una comisión nacional contra la biopiratería que ha desarrollado una lista de cultivos bajo riesgo de apropiación indebida y mecanismos de alerta. Hacen falta políticas y marcos claros sobre el nivel y el tipo de protección de derechos intelectuales podrían aplicar para productos comerciales con base en las NUS y normas para asegurar que los beneficios de tales formas de protección sean compartidos sin paralizar procesos legítimos de investigación y desarrollo con fines comerciales.
Las políticas nacionales e internacionales para la certificación de semillas han estado dirigidas principalmente hacia la protección de las variedades conformes a los requisitos de DHE (Distinción, Homogeneidad y Estabilidad). A la hora de implementar iniciativas de mejoramiento genético de las NUS que lleven a la obtención de variedades mejoradas, será importante desarrollar mecanismos alternativos, más accesibles a los pequeños agricultores y más flexibles en términos de los requisitos de DHE, que puedan asegurar la calidad de la semilla y reconocer la contribución de los agricultores.
A nivel internacional, una intervención debatida es la expansión del Anexo I del Tratado Internacional para incluir a algunas NUS, con el objetivo de promover el intercambio internacional de germoplasma y apoyar la investigación colaborativa. De hecho, se ha notado que sobre todo con unas especies nativas de gran potencial, los países se han vuelto muy defensivos en términos de compartir germoplasma, por miedo a posibles intentos de biopiratería, como demuestran los casos antes mencionados. Esto tiende a paralizar cualquier investigación colaborativa entre países, tanto con fines comerciales como, y sobre todo, con fines de generar bienes públicos de relevancia para la seguridad alimentaria o la adaptación de sistemas agrícolas al cambio climático. Además de que esta actitud cerrada es opuesta a la actitud de las comunidades agrícolas tradicionales, que hacen del intercambio y la libre circulación de las semillas un pilar fundamental de su desarrollo y su seguridad alimentaria.
En términos más generales, hace falta incluir la diversidad agrícola y las NUS en iniciativas institucionales en el ámbito de la nutrición, la salud, el apoyo a grupos socialmente vulnerables y la adaptación al cambio climático. Ejemplos son la inclusión de las NUS en los programas de alimentación escolar, de provisión de alimentos a sectores más pobres de la sociedad, en los planes para la adaptación de sistemas productivos al cambio climático y la respuesta a desastres.
Enfoques
1. Estrategias orientadas hacia el mercado. Se deben crear mercados sostenibles y lograr un balance entre mantener la contribución de las NUS a las economías locales y tradicionales y transformarlas en un producto para mercadeo a gran escala. Se deberían desarrollar mercados diversificados para mantener lo máximo posible la diversidad genética que hace que las NUS sean sostenibles y resilientes. El enfoque del desarrollo de mercados para la agrobiodiversidad (Giuliani et al. 2007, Kruijssen et al. 2009) es un buen punto de partida y elementos de ese enfoque han sido aplicados en muchos de los proyectos de Bioversity International.
2. Centrarse en grupos de especies. Dada la gran cantidad de NUS que se podrían desarrollar, los proyectos deben centrarse estratégicamente en especies modelo, basándose en estrategias de priorización para optimizar el uso de los recursos limitados y facilitar la ampliación y la integración de los resultados. En segundo lugar, hay que fortalecer herramientas y procesos que faciliten el intercambio de las lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional.
3. Cooperación. Aún queda mucho por hacer para fortalecer la cooperación entre los grupos de interés y crear sinergias nacionales, regionales e internacionales. Hoy en día, esto no es una opción sino una necesidad. La coordinación es necesaria para promover las NUS a diferentes niveles, con el fin de compartir las lecciones aprendidas y evitar duplicación del trabajo. El contexto internacional es muy importante a la hora de ejercer presión para el reconocimiento global de los problemas comunes de las NUS, como los relacionados con la conservación sostenible ex situ e in situ, el desarrollo de métodos estandarizados para la documentación y el monitoreo en las fincas de los agricultores, y las políticas internacionales de apoyo a la investigación, el desarrollo y la comercialización. Los agricultores, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), las organizaciones no gubernamentales (ONG), los organismos de investigación y representantes de los sectores privados y públicos, incluyendo los políticos, deben participar en las plataformas de múltiples interesados.
4. Enfoque participativo y comunitario. A diferencia de los principales cultivos de importancia mundial, las NUS generan beneficios principalmente en las comunidades locales, donde estos recursos son los más apreciados. Retos, necesidades y oportunidades relacionadas con la promoción de las NUS deben abordarse en colaboración activa con las comunidades locales.
5. Género. Incorporar la perspectiva de género en la gestión y manejo permitirá a grupos vulnerables como las mujeres de mejorar su capacidad de gestión, conservación y utilización de las NUS de manera sostenible, fortalecer su independencia y estatus económico.
6. Trans-disciplinaridad y colaboración intersectorial. Diferentes disciplinas deben estar estrechamente involucradas para facilitar la conservación, el uso sostenible y la mejora de las NUS. Los expertos en recursos genéticos (desde el llamado sector ex situ) deben trabajar más estrechamente con expertos en sociología, antropología, economistas, nutricionistas…
Algunas observaciones finales sobre cómo promover las NUS
Las especies olvidadas e infrautilizadas constituyen un elemento estratégico de la biodiversidad agrícola, que debe ser salvaguardado, valorizado y promocionado. Las NUS ofrecen la oportunidad a todos los países – independientemente de su nivel de desarrollo- de diversificar sus sistemas productivos, sobre todo frente al cambio climático, así como sus dietas; de fortalecer el potencial de generación de ingresos tanto para los agricultores como para otros actores involucrados en las cadenas de valor asociadas; empoderar a las comunidades indígenas, y especialmente a las mujeres; y de reafirmar la identidad de las personas a través de la puesta en valor de la tradición culinaria y cultural asociada.
A nivel nacional, las NUS son instrumentos para el fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria nacional y de amortiguación de problemas económicos y sociales que podrían afectar a la población, a causa de la intensificación, globalización de la agricultura y la pérdida de sistemas productivos locales y de pequeña escala. Se necesita más financiación – apoyada por una política medioambiental favorable- y enfocar las investigaciones hacia la eliminación de los “cuellos de botella” que impiden el uso pleno de las NUS. Es necesario mejorar los sistemas de conservación de semillas mediante la complementariedad de los métodos de conservación in-situ y ex- situ. Desde una perspectiva política, es necesario favorecer la circulación del germoplasma que permita la mejora de los cultivos, así como lograr facilitar el acceso a los mercados internacionales respetando los principios de equidad y justicia. El apoyo a la Agenda NUS por parte de las agencias internacionales respalda la inclusión de las NUS en las políticas nutricionales estatales y en los programas de diversificación de cultivos, con el objetivo de promocionar con éxito su utilización y cultivo y multiplicar las numerosas ventajas de subsistencia derivadas de su uso sostenible.
Referencias citadas
Achinewhu, S.C., Ogbonna C.C. & Hart, A.D. 1995. Chemical composition of indigenous wild herbs, fruits and leafy vegetables used as food. Plant Foods for Human Nutrition, 48(4): 341–348.
Ali, M., Wu, S.N. & Wu, M.H. 2000. Evaluation of the net nutritive gain of policy interventions: An application to Taiwan household survey data. Asian Vegetable Research and Development Center, Tainan, Taiwan.
Bahorun, T., Luximon-Ramma, A., Crozier, A. & Aruoma, O.L. 2004. Total pieno, flavonoid, proantho-cyanidin and vitamin C levels and anti-oxidant activities of Mauritian vegetables. Journal of the Science of Food and Agriculture, 84: 1553–1561.
Bhardwaj, R., Rai, A.K., Sureja, A.K. & Singh, D. 2007. Nutritive value of indigenous vegetables of Arunchal Pradesh. In: Proceedings 2nd Indian Horticulture Congress – Opportunities and Linkages for Horticulture Research and Development. ICAR complex for NE region. 18–21 April 2007. Barapani, Meghalaya, India.
Chadha, M.L. & Oluoch, M.O. 2007. Healthy diet gardening kit for better health and income. ISHS Acta Horticulturae, 752: 581–583.
Erlund, I., Raika Koli, Alfthan, G., Marniemi, J., Puukka, P., Mustonen, P., Mattila, P. & Jula, A. 2008. Favorable effects of berry consumption on platelet function, blood pressure, and HDL cholesterol. American Journal of Clinical Nutrition, 87: 323–331.
Eyzaguirre, P., Padulosi, S. & Hodgkin, T. 1999. IPGRI’s strategy for neglected and underutilized species and the human dimension of agrobiodiversity. In: S. Padulosi (editor). Priority setting for underutilized and neglected plant species of the Mediterranean region. Report of the IPGRI Conference, 9–11 February 1998, ICARDA, Aleppo, Syria. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy.
FAO [Food and Agriculture Organization of the United Nations]. 1992. Neglected crops. 1492 from a different perspective. Edited by J.E. Hernández Bermejo and J. León. FAO Plant Production and Protection Series, no. 26.
Frison, E.A., Smith, I.F., Johns, T., Cherfas, J. & Eyzaguirre, P.B. 2006. Agricultural biodiversity, nutrition and health: Making a difference to hunger and nutrition in the developing world. [FAO] Food and Nutrition Bulletin, 27: 167–179.
Hawtin, G. 2007. Underutilized plant species research and development activities – review of issues and options. GFU/ICUC, International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy.
Heywood, V. 1999. Use and Potential of Wild Plants in Farm Households. FAO, Rome, Italy.
Longvah, T. & Deosthale, Y.G. 1998. Nutrient composition and food potential of Parkia roxburghii, a less known tree legume from northeast India. Food Chemistry, 62: 477–481.
Mulokozi, G., Hedren, E. & Svanberg, U. 2004. In vitro accessability and intake of beta-carotene from cooked green leafy vegetables and their estimated contribution to vitamin A requirements. Plant Foods for Human Nutrition, 59: 1–9.
National Research Council (1989) Lost crops of the Incas: Little Known Plants of the Andes with Promise for Worldwide Cultivation. National Academy Press, Washington, DC.
Smith, I.F. 1982. Leafy vegetables as sources of minerals in southern Nigerian diets. Nutrition Reports International, 26: 679–688.
Smith, I.F., Eyzaguirre, P.B., Eyog-Matig, O. & Johns, T. 2006. Managing biodiversity for food and nutrition security in West Africa: Building on indigenous knowledge for more sustainable livelihoods. SCN News, 33: 22–26.
Smith, I.F. & Longvah, T. 2009. Mainstreaming the use of nutrient-rich underutilized plant food resources in diets can positively impact on family food and nutrition security. Data from Northeast India and West Africa. ISHS Acta Horticulturae, 806: 375–384.
Weinberger, K. & Swai, I. 2006. Consumption of traditional vegetables in central and north-eastern Tanzania. Ecology of Food and Nutrition, 45: 87–103.
Yang, R.Y., Hanson, P.M. & Lumpkin, T.A. 2007. Better health through horticulture – the World Vegetable Center’s approach to improved nutrition for the poor. ISHS Acta Horticulturae, 744: 71–78.
Referencias
(1)http://www.fao.org/biodiversity/components/plants/en/
(2)http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/valuing-crop-diversity/underutilized-plant-species-what-are-they
(3)Inter alia, see Asaha et al., 2000; Mwangi and Kimathi, 2006; Chadha and Oluoch, 2007; Joordan et al., 2007; Hughes, 2009; Mahyao et al., 2009; Padulosi, Bhag Mal and Bala Ravi, 2009; Rojas et al., 2009.
(4)Inter. alia, Smith, 1982; Achinewhu et al., 1995; Longvah y Deosthale, 1998; Hernandez Bermejo y Leon, 1992; Eyzaguirre et al., 1999; Heywood, 1999; Ali et al., 2000; Bahorun et al., 2004; Mulokozi et al., 2004; Frison et al., 2006; Smith et al., 2006; Weinberger y Swai, 2006; Bhardwaj et al., 2007; Chadha et al., 2007; Hawtin, 2007; Yang et al., 2007; Erlund et al., 2008; Smith and Longvah, 2009.
(5)http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
(6)http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_03.shtml
(7)http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
(8)http://www.cbd.int/sp/targets/
(10)ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf
(11)http://www.underutilized-species.org/documents/publications/chennai_declaration_en.pdf
(12)http://www.apaari.org/wp-content/uploads/downloads/2011/03/suwon-framework.pdf
S. Padulosi
Bioversity International, Maccarese (Rome), Italy
G. Galluzzi
Bioversity International, Oficina Regional para las Américas, Cali, Colombia
P. Bordoni
Crops for the Future, Maccarese (Rome), Italy