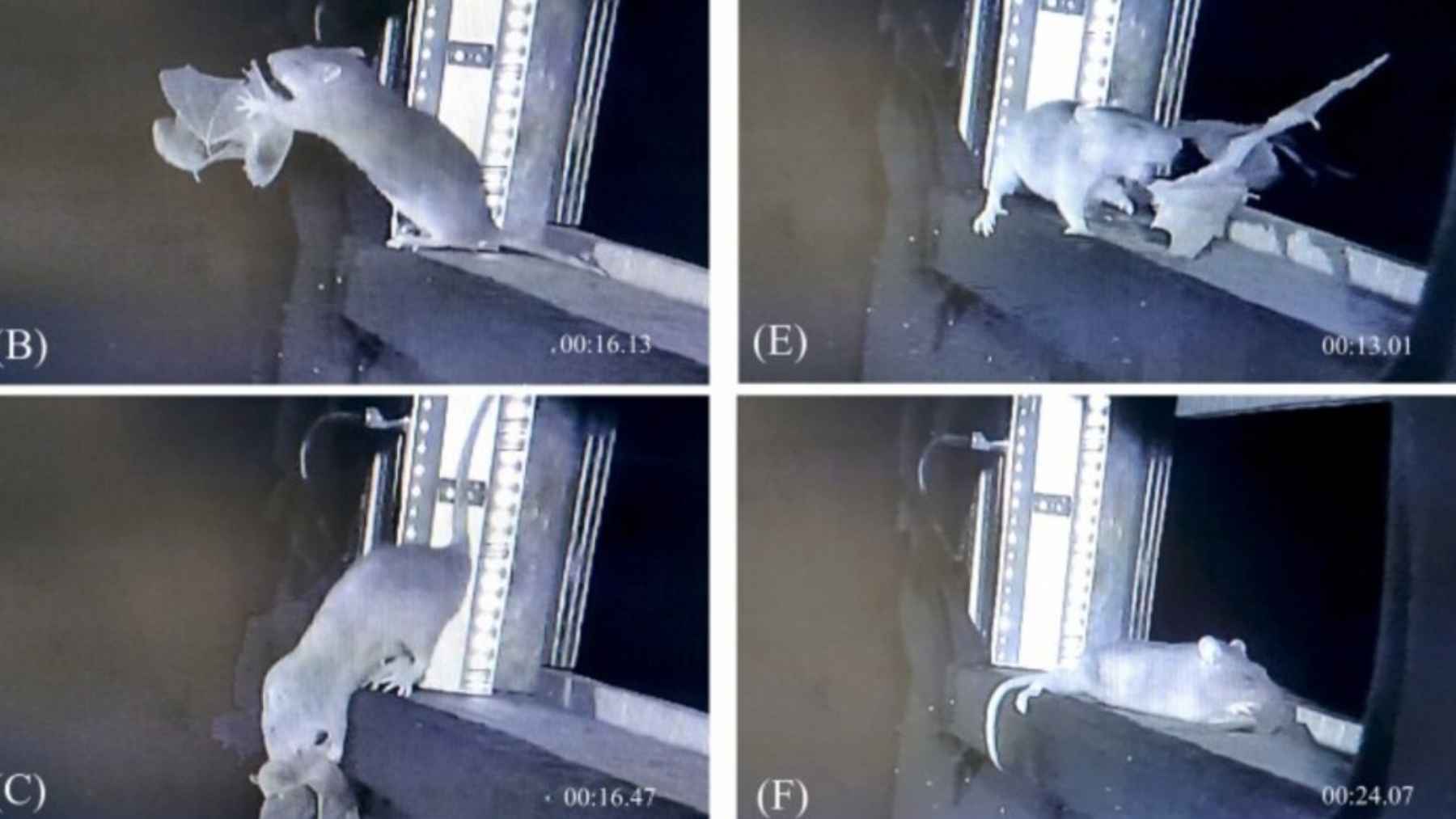A lo lejos, un joven porta maletas y busca un navío. Entre sus abalorios encontramos los Principles of Geology de Charles Lyell y las ideas de Thomas Malthus brillan fermentado una idea revolucionaria. El viajero finalmente encuentra su barco que luce en el costado un nombre que perduraría en la historia: HMS Beagle.
Este relato, aunque edulcorado por la lírica, no distaría mucho de la realidad que vivió un joven Charles Darwin antes de emprender el viaje de su vida. Una Inglaterra del siglo XIX donde las ideas evolucionistas y las creacionistas chocan entre sí intentando dar solución a los misterios naturalistas de la época. Uno de estos misterios, quizá de los más controvertidos a nivel histórico, seguía siendo la explicación de la existencia de rocas con formas que recordaban a la de los seres orgánicos. ¿Por qué se encontraban ahí? ¿A caso en algún momento habían estado vivas? ¿De dónde surgen? Y la pregunta sin duda más importante, ¿por qué algunas de esas rocas no coinciden con las formas orgánicas actuales?
Los fósiles: una controversia petrificada
Esas rocas con formas orgánicas serían lo que actualmente conocemos como fósiles. El concepto fósil etimológicamente significa “lo que se saca de la tierra”, el cual deriva del término oryktós empleado por Aristóteles, que se utilizó de forma indiscriminada hasta la edad media para explicar todo aquello que extraía de la tierra: minerales, piedras preciosas, restos arqueológicos,…
Durante diferentes épocas, estas formaciones rocosas llamaron la atención de distintas civilizaciones. De hecho, tanto los egipcios como las escuelas pitagóricas y presocráticas interpretaron estos restos como invasiones marinas de tiempos pasados. También propusieron, para los huesos de los animales más grandes, como podría ser Elephas antiquus, que pertenecieran a gigantes o cíclopes del pasado.
Posteriormente, la escuela aristotélica propondría una visión estática del mundo donde dichos fenómenos no podrían producirse y los fósiles no serían más que el resultado de la germinación de una semilla que los produciría por generación espontánea; llamaron a esta teoría vis plastica o virtus formativa.
Por otro lado, el relato bíblico tenía su propia interpretación para explicar el porqué de la aparición de esos extraños restos mediante el Diluvio Universal, y llega a introducirse la posibilidad de la existencia de gigantes previa a dicho fenómeno.
Tanto la concepción bíblica como la aristotélica perduraron hasta la edad moderna, siglo XVI-XVIII, donde se consolidará el paradigma diluvista dado que es la palabra de Dios y por tanto debe acatarse científicamente. De esta forma, lo fósiles se aceptaron como antiguos restos de plantas y animales, y no como testimonios de antiguos gigantes castigados por dios o como ludus naturae, es decir, un capricho geológico natural.
Dentro de esta nueva interpretación de los fósiles, serían fundamentales las aportaciones de Nicolás Steno (1638-1686) quien formuló el principio de superposición de estratos y describió los fósiles como restos de organismos vivos atrapados en dichos estratos. Para Steno esto era una herramienta de gran utilidad, puesto que podría ayudar a reconstruir la historia de la Tierra. Es decir, los fósiles se convirtieron en una cápsula del tiempo de momentos pasados con información valiosísima. Pero un problema surgió en ese momento, los datos que revelaban los fósiles no coincidían con la edad estimada de la Tierra según el relato bíblico.
No fue hasta el siglo XIX cuando el paradigma diluvista finalmente fue abandonado. Fundamentado principalmente por las aportaciones de Georges Cuvier (1769-1839) quien, pese a no ser transformista, aceptó la idea de la extinción en masa de grupos enteros de fauna debido a grandes catástrofes naturales. Esta idea chocaba totalmente con la concepción de Charles Lyell (1797-1875) el cual defendía el uniformismo de Hutton y el principio de actualismo, donde se postulaba que la modificación del relieve terrestre se daba mediante procesos lentos con agentes de erosión similares a los actuales.
Amparado por esa concepción gradualista, Charles Darwin (1809-1882) presentaría su Teoría de la evolución mediante selección natural para explicar el porqué de la presencia de esos organismos pasados atrapados en estratos y la existencia de organismos actuales radicalmente diferentes. Sin embargo, algunas aportaciones del siglo XX, como el descubrimiento del límite K-T que explicaría la extinción masiva de los dinosaurios, abrió la puerta al paradigma actual: el neocatastrofismo. Este modelo sugiere una combinación de las concepciones de Cuvier y Lyell, donde los fenómenos geológicos pueden venir determinados por cambios graduales o grandes catástrofes.
Sin embargo, una duda nos sigue acechando, ¿por qué encontramos estos fósiles? ¿Cuándo vivieron? ¿Qué influye en que encontremos grandes yacimientos o por el contrario haya etapas con menor cantidad? En el siguiente apartado intentaremos resolver estas dudas.

Rafandalucia / CC BY-SA 4.0
La historia de la tierra: un relato de extinciones
La historia de la Tierra continúa siendo hoy día materia de estudio mediante métodos de geocronología relativa y absoluta. Si bien es cierto, actualmente existe una división bastante aceptada de la línea temporal de este proceso donde las grandes extinciones suponen un cambio de etapa:
- Precámbrico: pese a ser una división de carácter no oficial nos ayudará a ubicarnos en la historia de la Tierra. Este, a su vez, se divide en los siguientes eones:
- Eón hádico (4500 m.a, – 4000 m.a.): se formará la geosfera, atmosfera, hidrosfera y la luna.
- Eón arcaico (4000 m.a. – 2500 m.a.): aparecerá la vida hace unos 3800 m.a. con las primeras células procariotas.
- Eón proteozoico (2500 m.a. – 451 m.a.): aparecerán las primeras células eucariotas y los primeros seres pluricelulares los cuales encontramos en el registro fósil y reciben el nombre de Fauna de Ediacara. Por último, se fragmentará el supercontinente de este eón llamado Rodinia.
- Fanerozoico: recibe la categoría de eón, y no de supereón como el precámbrico, y este se divide en diferentes eras: Paleozoico, mesozoico y cenozoico.
- Paleozoico (541 m.a. – 252 m.a.): esta era se inicia con el fenómeno evolutivo conocido como la Explosión del Cámbrico. Durante la misma se observará la aparición de las primeras algas pluricelulares, los primeros invertebrados, los primeros seres terrestres, los primeros anfibios, la formación de la capa de ozono y la aparición de los primeros reptiles. Esta era, a su vez, se encuentra dividida en diferentes periodos: cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Encontraremos aquí las primeras extinciones en masa:
- Extinción del Ordovícico – Silúrico (444 m.a.): se estima que exterminó alrededor del 85% de la biodiversidad existente y fue debida a una fuerte glaciación. Pese a que los motivos de la glaciación siguen sin estar claros, pudo ser debida al surgimiento de los Montes Apalaches, los cuales, al ser degradados consumieron una gran cantidad de dióxido de carbono. Esta glaciación redujo drásticamente el nivel del mar y lo convirtió en masas de agua químicamente hostiles, las cuales carecían de oxígeno.
- Extinción del Devónico (383 m.a. – 359 m.a.): exterminó alrededor del 75% de la biodiversidad existente. Los motivos de la extinción parecen relacionados con fuertes descensos de los niveles de oxígeno en el mar. Se piensa que estos descensos de oxígeno están íntimamente relacionados con la actividad volcánica de la época. Algunos autores también apuntan la posibilidad de el impacto de asteroides, e incluso algunos relacionan este descenso de oxígeno con la aparición de lignina en la plantas terrestres, las cuales enraizarían más profundamente produciendo una mayor erosión del terreno y por tanto una mayor eutrofización de los sistemas acuáticos.
- Extinción del Pérmico – Triásico (252 m.a.): la mayor extinción en masa conocida hasta el momento. Este cataclismo acabó con nada más y nada menos que el 96% de la biodiversidad marina y con 3 de cada 4 especies terrestres. La causa de dicha extinción parece estar relacionada con los traps siberianos, un conjunto volcánico de grandes dimensiones entró en erupción liberando un total de 14,5 millones de toneladas de carbono. Esto hizo que la temperatura del suelo aumentara entre 14 y 19 grados, y que los mares del ecuador llegaran a una temperatura de 40 grados. Consecuentemente, hubo una gran degradación del terreno, la cual propicio de la desaparición del oxígeno en el agua en 76%.
- Mesozoico (252 m.a. – 66 m.a.): esta era ser caracterizarás por la separación de Pangea en los continentes actuales, la formación del océano atlántico y los fenómenos de orogenia alpina. Dividida en tres periodos –triásico, jurásico y cretácico–, en esta era encontraremos las primeras plantas angiospermas, los primeros o los primeros insectos sociales, entre otros. Pero sin duda, el organismo característico que definirá esta era serán los dinosaurios. Dentro de esta, encontramos dos grandes extinciones en masa:
- Extinción del triásico – jurásico (201 m.a.): se perdió alrededor del 80% de la biodiversidad existente. Las razones de dicha extinción parecen estar relacionadas con un aumento medio de las temperaturas entre 2,7 y 6 grados. Esto fue debido a emisiones de carácter volcánico de la provincia magmática del Atlántico Central. Estas emisiones cuadriplicaron la concentración de dióxido de carbono, acidificando, consecuentemente, los mares.
- Extinción del cretácico – terciario (66 m.a.): sin duda alguna, la extinción en masa más conocida de la historia. Producida por la colisión de un asteroide de unos 12 km de diámetro, esta extinción acabó con 76% de la biodiversidad existente, y cómo no, con los dinosaurios. El impacto generó una gran emisión de polvos y escombros que cambió radicalmente los ecosistemas del momento. Existe, actualmente, en el registro fósil una fina línea de estratos con alta concentración en iridio que es la testigo de dicho fenómeno y la que separa el mesozoico del cenozoico. Esta línea se conoce como Límite K-T.
- Cenozoico (66 m.a. – actualidad): durante esta era habrá una gran diversificación de mamíferos y aves. Se dividirá a su vez en el periodo terciario y cuaternario, y el fenómeno que separa dichos periodos es la aparición del género Homo.
- Paleozoico (541 m.a. – 252 m.a.): esta era se inicia con el fenómeno evolutivo conocido como la Explosión del Cámbrico. Durante la misma se observará la aparición de las primeras algas pluricelulares, los primeros invertebrados, los primeros seres terrestres, los primeros anfibios, la formación de la capa de ozono y la aparición de los primeros reptiles. Esta era, a su vez, se encuentra dividida en diferentes periodos: cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Encontraremos aquí las primeras extinciones en masa:

Andreas Weith / CC BY-SA 4.0
La sexta extinción: ¿Qué nos depara el futuro?
¿Vivimos una sexta extinción? Esta pregunta es la que actualmente se están realizando muchos científicos. Como hemos podido observar, los cambios en los ecosistemas, como puedan ser la variación de la temperatura global en unos pocos grados, pueden unas consecuencias drásticas en la biodiversidad existente. De hecho, la UICN –Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza– ha constatado que desde 1500 ha desparecido un total de 617 especie de vertebrados, dándose la mayor parte de estas en este último siglo.
Según los investigadores, este ritmo de extinción de 100 veces mayor al normal, con lo que el ser humano deberá plantearse si sus acciones actuales nos están llevando a la sexta extinción en masa y qué consecuencias acarreará este fenómeno.
Bibliografía:
- Grence, T. i Gregori, I. (2016). Biologia i Geologia. 4 ESO. Picanya: Edicions Voramar S.A./Santillana Educación S.L.
- Greshko, M. (2019). ¿Qué son las extinciones en masa y cuáles son sus causas?, National Geographic.
- León, M. (2016). La contribución del Nuevo Mundo al nacimiento de las ciencias paleontológicas, Revista de humanidades, 28, 23-48.
Fuente: Aula biologia