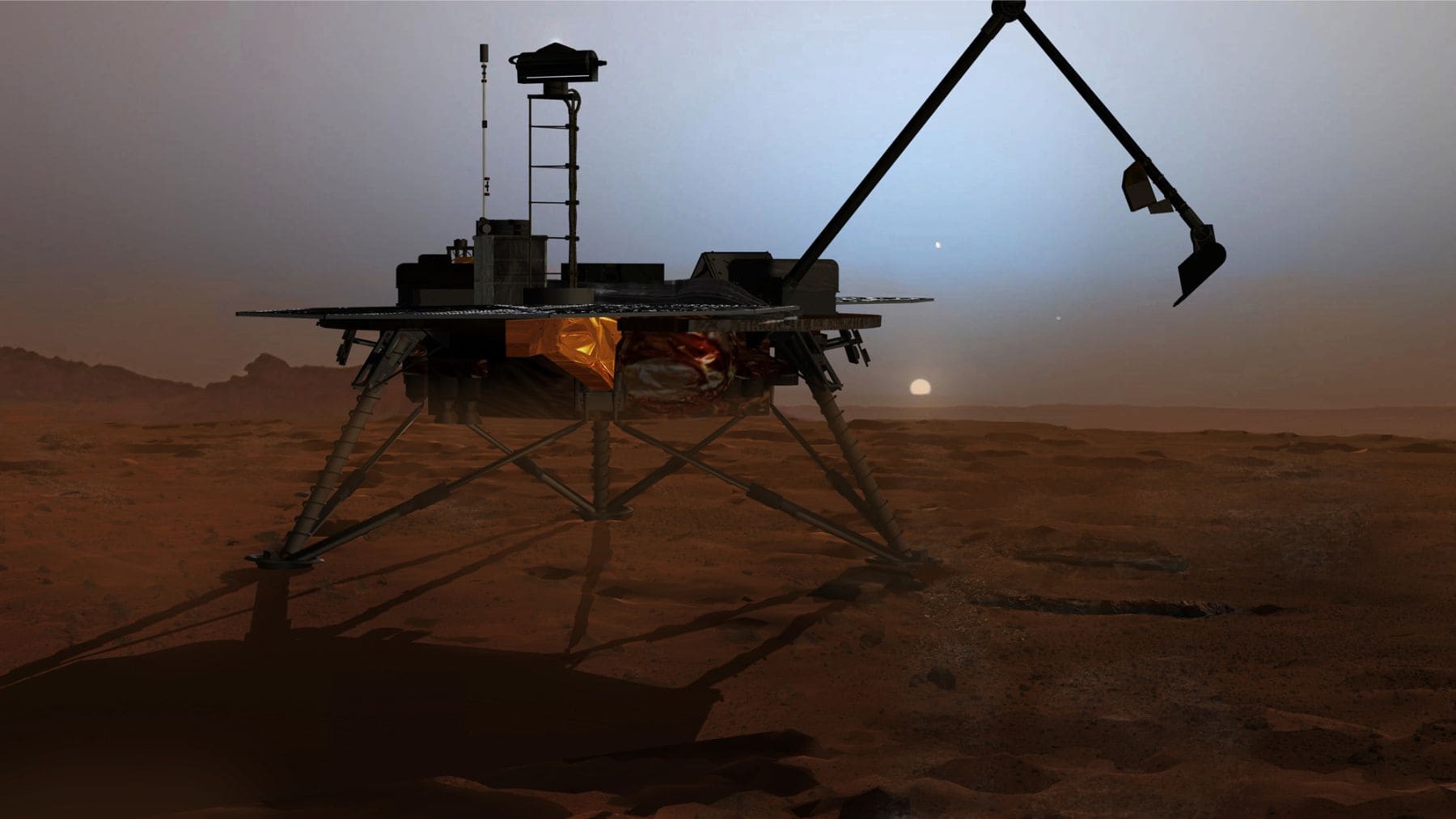El delfín austral, también conocido como delfín de la costa sur, es una especie de delfín que habita en las aguas templadas y frías del sur de América del Sur; principalmente en la región de la Patagonia, las costas de Argentina y Chile y en algunos sectores del estrecho de Magallanes y los canales patagónicos.
Actualmente, el delfín austral no está considerado en peligro de extinción, pero enfrenta amenazas como la contaminación, la captura en redes de pesca y la disminución de sus presas debido a actividades humanas. Se incluyen en algunos listados de especies protegidas en Argentina y Chile.
Es una especie clave en su ecosistema, ayudando a mantener el equilibrio en las poblaciones de peces y otros animales marinos. Además, es una especie que genera interés turístico en las regiones patagónicas, contribuyendo a la economía local mediante el avistamiento de fauna marina.
No hay buenos augurios para el delfín austral
La pujante expansión portuaria en la región patagónica de Chile y Argentina, en el extremo austral del cono sur, amenaza el hábitat del delfín austral, alertan los ecologistas. «Proteger estos espacios tan particulares es de suma relevancia, entendiendo que se está afectando a especies que no tienen otro hábitat y que pueden empezar a desplazarse», explican.
El delfín austral, cetáceo depredador que habita principalmente en las costas de Chile y Argentina, sufre una alta vulnerabilidad debido a su restringido hábitat, concentrado en zonas específicas y poco extendidas. «Generalmente, se movilizan a poca profundidad y a unos 300 metros de la costa, también en fiordos y canales de la Patagonia chilena y argentina, en lugares rocosos con fuertes corrientes como el estrecho de Magallanes», detallan.
Pese a que esta especie de delfín es una de las más comunes de avistar (hasta 304 avistamientos entre los años 1923 a 2019, según el Ministerio de Medioambiente de Chile), existen muy pocos estudios sobre su comportamiento, uso del hábitat y registros acústicos.
Con el fin de completar este vacío de información, un equipo de científicos decidió utilizar una combinación de monitoreo visual y datos de diversos equipos acústicos -hidrófonos- instalados en el estrecho de Magallanes. Las alarmas saltaron con la información recabada por uno de los hidrófonos instalados en las cercanías de Punta Arenas, zona caracterizada por su intenso tráfico marítimo.
Allí se registraron menos detecciones durante el día y mayor presencia durante la noche, indicando que los delfines evitan los barcos en movimiento que frecuentan este sector del estrecho. En cambio, en otras zonas como en el canal Beagle, donde el tránsito de barcos es menor, no hubo diferencias entre el día y la noche.
“Los cetáceos en general tienen una importancia muy relevante en los sonidos. Su forma de comunicación y su forma de vida y de socializar con los otros miembros de su especie es mediante este medio”, destacan aludiendo al motivo principal por el que los delfines australes evitarían estas zonas de mayor tráfico.
Aún es pronto para hablar de un riesgo real para la existencia de la especie, pero Espinoza advierte de que “este tipo de noticias prenden una alerta” y culpa de forma directa a las industrias como la salmonicultura, que se expanden por “ecosistemas que son frágiles, únicos en el mundo y que albergan a especies como el delfín austral”.
Actualmente, no existe ninguna normativa que proteja a la especie, pero sí se toman medidas puntuales por parte de la comunidad científica, enfocadas a la búsqueda de rutas alternativas para las embarcaciones industriales o regulaciones en torno a su velocidad. Los ecologistas piden, por tanto, ir más allá de una mera regulación y exigen “impedir la expansión de industrias” en Chile que “vayan a afectar al desarrollo libre de la biodiversidad”.
“A mayor biodiversidad, vamos a tener mejores condiciones para enfrentar todas las consecuencias de la crisis climática que estamos viviendo, no solo en Chile, sino también a nivel mundial”, sentencian. Estudios como este destacan las enormes afectaciones de las industrias que operan en zonas costeras sobre las especies que allí habitan, generando en ellas estrés, problemas comunicacionales, cambios de comportamiento y desembocando en la destrucción de su hábitat natural. EFE / ECOticias.com