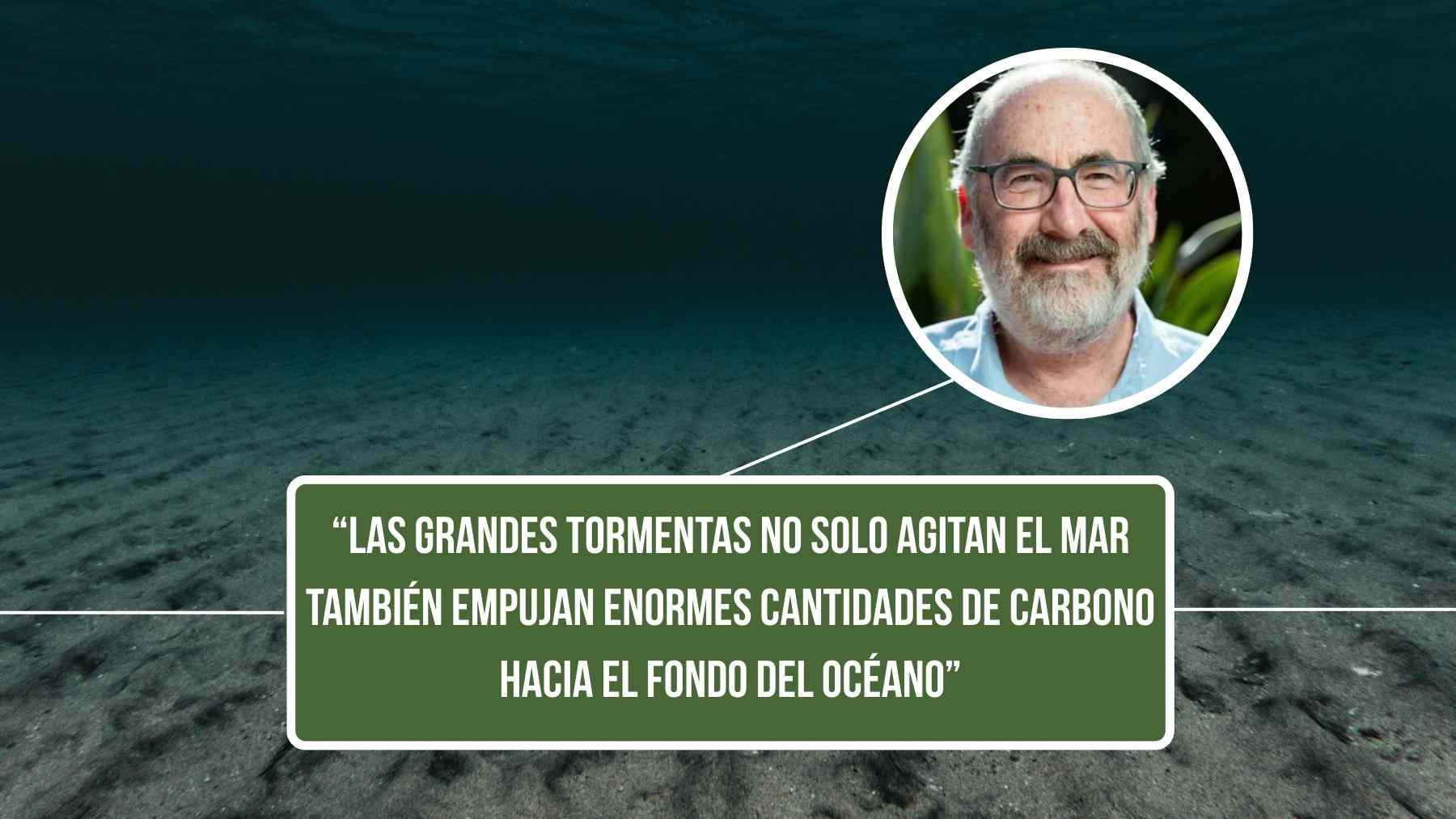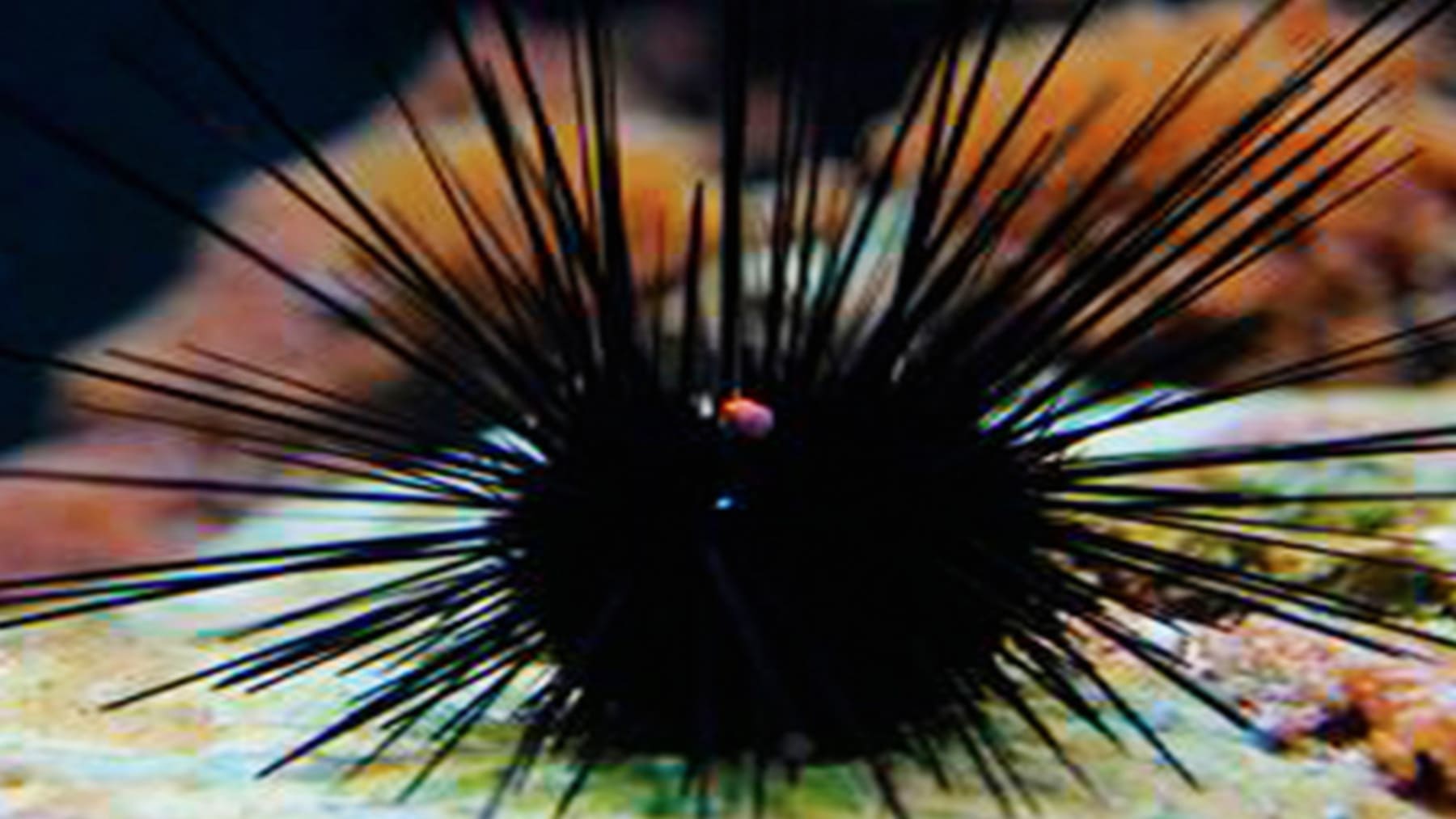Entre los diferentes impactos ambientales asociados al transporte aéreo, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente el CO2, han recibido una creciente atención por parte de los poderes públicos, debido a su contribución directa al cambio climático. La inclusión desde el 1 de enero de 2012 de la aviación dentro del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea (EU ETS por sus siglas en inglés), es un claro ejemplo de esta preocupación.
Mientras las compañías aéreas, la industria aeronáutica y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) han mostrado su rechazo a dicha iniciativa, aduciendo entre otras razones la escasa contribución del sector al total anual de emisiones de CO2 de origen antropogénico, que en el año 2005 se habrían situado en el 2,5% (Lee et. al, 2010, 4.721), algunos estudios académicos han llamado la atención sobre el exiguo efecto que tendrá está medida en la reducción de las emisiones provenientes de la aviación.
En este artículo, tras una breve presentación sobre la contribución del transporte aéreo al cambio climático, se repasan las estrategias de mitigación preferidas por la industria aeronáutica y las compañías aéreas. En buena medida, la debilidad de las mismas ha dado lugar a la inclusión de la aviación en el EU ETS. Las características de dicha inclusión se analizan en un apartado posterior, en el que también se evalúa su validez para mitigar las emisiones del sector y contribuir efectivamente al cumplimiento de los objetivos en materia de lucha contra el cambio climático acordados por la Unión Europea. Finalmente, se termina con una reflexión sobre la necesidad de superar enfoques exclusivamente tecnológicos o de mercado para afrontar el reto del cambio climático, enfatizando la necesidad de no descartar medidas de gestión de la demanda que, asociadas a profundos cambios socioeconómicos y culturales, son las únicas que propiciarían una notable reducción de la demanda del modo aéreo.
La contribución de la aviación al cambio climático
El informe de síntesis publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en el año 2007 señalaba que el calentamiento del sistema climático es algo inequívoco (IPCC, 2007, 2), siendo muy probable que la mayor parte de la variación observada en las temperaturas se deba al aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero antropogénicos. Dichas emisiones, que no llegaban a 29 GtCO2-eq en 1970, se situaron en 2004 en 49 GtCO2-eq. Se estima que las actividades de transporte suponen el 13,1% de esa cantidad, correspondiendo específicamente al transporte aéreo el 3% del total (IATA, 2008).
Aunque el dióxido de carbono es el principal de esos gases, los motores de los aviones también liberan óxidos de nitrógeno, que contribuyen a la formación de ozono y a la reducción del metano, así como partículas de hollín y vapor de agua, que inducen la formación de estelas y cirros (Bows et al., 2009, 93). Por otro lado, esas emisiones se inyectan directamente en las capas altas de la atmósfera, entre los 8 y los 12 kilómetros, altitudes en las que aumenta su eficacia para producir cirros y ozono (Lee et al., 2009, 3.521). Por todo ello, ya en 1999 el IPCC alertó que, aunque las emisiones de la aviación eran relativamente pequeñas, podían tener un impacto potencial significativo sobre el cambio climático pero de una magnitud incierta debido sobre todo a los efectos asociados a otros compuestos diferentes al CO2 (Penner et al., 1999).
Pese a ello, las compañías aéreas y la industria aeronáutica continuamente señalan la pequeña responsabilidad del sector en el cambio climático. En cualquier caso, se trata de un discurso que olvida que para evaluar la verdadera relevancia del transporte aéreo en lo que respecta a su contribución actual y futura al cambio climático, las cifras mencionadas hay que interpretarlas en relación a tres aspectos a los que raras veces se alude (Gossling y Upham, 2009, 8-9): (i) las elevadas tasas de crecimiento que presentan las emisiones de la aviación; (ii) la intensidad de la reducción de gases de efecto invernadero que resulta necesaria según el IPCC para evitar un calentamiento que supere los 2 ºC y (iii) el hecho de que la demanda de transporte aéreo todavía se concentre mayoritariamente en un número reducido de países industrializados, que ya presentan un elevado nivel de emisiones per capita.
En lo que respecta a las elevadas tasas de crecimiento de la aviación, son resultado del notable aumento experimentado por la demanda. Así, entre 2002 y 2011 los pasajeros internacionales han aumentado en 523 millones y los nacionales en 550 millones. Sin embargo, más allá de los valores absolutos, lo más significativo es que la demanda ha mantenido durante la última década una tasa de crecimiento anual del 4,8%, idéntica a la de la década anterior y solo un punto inferior a la de los años ochenta del siglo XX, que se situó en el 5,7%. Este ritmo de crecimiento constante durante décadas permite entender que no exista otra actividad económica que esté incrementando tanto y tan rápidamente sus emisiones como el transporte aéreo (Gossling y Upham, 2009, 5).
Un sencillo análisis de la evolución del consumo energético por sectores de actividad en la Unión Europea corrobora tal aseveración. Según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las actividades de transporte, no solo son las que más energía consumen, sino las que presentan un mayor ritmo de crecimiento en la Unión Europea. Pues bien, dentro de ellas, el modo aéreo es el que presenta el aumento más acelerado, habiendose incrementando en un 73,2% su consumo entre 1990 y 2009 (EEA, 2011, 27). Bien es verdad que en el caso de la Unión Europea la creciente deslocalización de actividades industriales a países terceros ha atenuado el consumo energético de las mismas frente al transporte, aunque ello no resta trascendencia a la dinámica de intenso crecimiento que presenta.
Esa dinámica expansiva del transporte aéreo es sumamente relevante en un contexto en el que el IPCC (2007) ha manifestado de forma meridiana la necesidad de reducciones sustanciales en las emisiones de gases de efecto invernadero si se quieren evitar los efectos más devastadores del cambio climático. Es más, en la conferencia sobre el cambio climático celebrada en Cancún en 2010 se reconoció que dicha reducción debe permitir que el aumento de la temperatura media mundial con respecto a los niveles preindustriales no supere los 2ºC. Aunque no existe un consenso científico sobre si ello será un esfuerzo suficiente, no superar los 2ºC implica estabilizar la concentración de GEI en torno a las 450 ppm CO2-eq, lo que podría implicar un recorte de las emisiones de GEI en el año 2050 del 80% respecto a los valores de 1990 (Parry et al., 2008).
Aunque está por ver que esa reducción se lleve a cabo, es evidente que aquellos sectores que presenten un crecimiento más intenso y que hasta el momento apenas han estado sometidos a medidas de mitigación, como el transporte aéreo, tendrían que afrontar una drástica reducción de sus emisiones para adaptarse a la continua rebaja del umbral anual de emisiones necesaria hasta el año 2050 para alcanzar la mencionada estabilización. Como veremos más adelante, los retos que enfrentaría el transporte aéreo en este contexto no serían nada sencillos de superar.
Finalmente, si con la mayor parte de la demanda aún concentrada en un número reducido de países, el transporte aéreo presenta una dinámica tan expansiva, pensemos qué podría ocurrir cuando los patrones de movilidad aérea que se observan en los países de altos ingresos se difundan entre los países comúnmente etiquetados como emergentes, con economías en rápido crecimiento. Con que una fracción relativamente pequeña de la población de China o la India acceda a esa movilidad en un corto periodo de tiempo, la demanda sería espoleada de tal manera que las emisiones de GEI asociadas al transporte aéreo variarían sustancialmente respecto a las actuales. De hecho, el transporte aéreo es una de las actividades con una mayor capacidad para incrementar rápidamente los niveles de emisión de los individuos. De acuerdo con el último inventario del EDGAR (1) (Olivier et al., 2012), que ofrece datos para en el año 2011, el total de emisiones de dióxido de carbono registradas a escala mundial suponen una media de 4,9 toneladas per cápita. Pues bien, un viaje de ida y vuelta entre Madrid y Cancún en avión supone una emisión por pasajero superior a una tonelada, en concreto 1.147,88 kilogramos (2), cerca del 25% del valor medio de emisiones per cápita antes señalado.
Las estrategias de mitigación prioritarias para la industria: eficiencia de los motores y biocarburantes
Ante esta compleja realidad, el discurso de las compañías aéreas y de la industria aeronáutica se antoja excesivamente simplista, al centrarse casi exclusivamente en la búsqueda de soluciones tecnológicas. La mejora en la gestión del tráfico aéreo, la ganancia de eficiencia en los motores y la búsqueda de combustibles alternativos al queroseno constituyen los pilares básicos de su estrategia para hacer frente a las consecuencias ambientales del transporte aéreo. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas que apuntan difícilmente podrán por sí solas rebajar las emisiones del sector hasta las cifras requeridas para una lucha eficaz contra el cambio climático. Y ello tanto por las propias limitaciones de algunas de estas innovaciones como por el cumplimiento, una vez más, de la paradoja de Jevons.
Centrándonos en la mejora en el consumo de combustible de los motores, el informe monográfico del IPCC del año 1999 sobre la aviación afirmaba que los motores más avanzados existentes en ese momento quemaban un 70% menos de combustible por asiento-kilómetro que los utilizados en 1960. Esta evolución es habitualmente citada por las compañías aéreas para señalar, tanto su largo compromiso ambiental (3), como la posibilidad de mantener ese ritmo en la mejora de la eficiencia de los motores. Sin embargo, Peeters et al. (2009) afirman que los motores a reacción han entrado en un periodo de madurez tecnológica que reducirá las mejoras de eficiencia. De hecho, se estima que con la tecnología actual, en los próximos cuarenta años aún habría margen para la mejorar la eficiencia, lo que podría traducirse en una reducción de emisiones de CO2 del 35 al 50% por asiento-kilómetro respecto a las cifras actuales, siendo este un umbral difícilmente superable sin un cambio tecnológico de gran calado (ibid.).
Dicho cambio obviamente es factible. Existe un amplio conjunto de nuevas tecnologías en estudio que podrían modificar por completo la aviación comercial tal y como la conocemos en la actualidad. De hecho, la portada del último informe con las proyecciones de crecimiento de la demanda elaborado por Airbus (2011) es un guiño a la profunda transformación tecnológica al que con toda probabilidad se enfrentará el sector. (En todo caso, la puesta en marcha del mismo tendría tal coste económico que no es previsible una rápida difusión al conjunto de la aviación comercial, al menos con la celeridad requerida para mitigar el calentamiento global.
Además, el transporte aéreo ofrece un claro ejemplo de cumplimiento de la paradoja de Jevons. Es decir, la innovación tecnológica que ha permitido una mayor eficiencia en el consumo de un recurso, en este caso el queroseno, y por tanto unas menores emisiones de gases de efecto invernadero por asiento-kilómetro transportado, no ha ido acompañada de una reducción en términos absolutos del consumo de queroseno ni de las emisiones asociadas, sino de un aumento debido al notable impulso experimentado por la demanda. En ese sentido, aunque en el año 2050 la reducción de las emisiones de CO2 debidas a la mayor eficiencia de los motores se situara en la horquilla antes señalada, y a ello le sumáramos otra reducción del 10-15% debida a las mejoras en la gestión del tráfico aéreo, las tasas de crecimiento anual previstas para la demanda, que oscilan entre el 4% y el 5%, anularían por completo el efecto de dichas medidas (Peeters et al., 2009, 304).
Los combustibles alternativos al queroseno, y de manera muy especial los biocombustibles, también han centrado la atención de la industria aeronáutica y las aerolíneas durante los últimos años. El incremento del precio de los combustibles fósiles y el hecho de que la Unión Europea los considere neutros en carbono a efectos del mercado de derechos de emisión comunitario han impulsado este interés durante los últimos años, habiendo sido usados ya en algunos vuelos comerciales. Aunque la investigación sobre los mismos ha recibido cuantiosos fondos públicos y privados, persisten las dudas sobre los beneficios ambientales que pueden derivarse de su utilización. Antes de convertir a los biocombustibles en la piedra angular de la reconversión energética de nuestras sociedades, es necesario confirmar si, considerando su ciclo de vida completo, presentan un balance energético positivo(4) y tienen un efecto neutral en cuanto a las emisiones(5) de CO2 (Carpintero, 2007, 137). Por el momento, los resultados de las investigaciones realizadas desde la perspectiva del ciclo de vida completo indican que dichas premisas no se cumplen.
Por otro lado, conviene considerar también el desmesurado consumo de espacio agrario requerido para hacer de los biocombustibles una alternativa real a los combustibles fósiles, así como el riesgo de que los cultivos energéticos terminen compitiendo por la superficie dedicada a la agricultura. Un informe de la OCDE (2005) ya advirtió que para satisfacer únicamente el 10% del consumo energético de las actividades de transporte en el año 2004, la UE-15 habría tenido que destinar el 72% de su superficie agrícola a tal menester y los Estados Unidos el 30%. Más recientemente, Upham et al. (2009) han concluido que en 2050 los biocombustibles sí que podrían sustituir completamente el queroseno que demandará el transporte aéreo en esa fecha, incluso manteniendo su actual tasa de crecimiento. Sin embargo, para no afectar a las superficies agrícolas existentes, ello implicaría contar con la totalidad de los 440 millones de hectáreas, en su mayoría dedicada a pastos, que algunos autores consideran el techo máximo que podría ser destinado a los cultivos energéticos en el planeta (Doornbosch y Steenblik, 2007). Si tenemos en cuenta que en 2004 apenas 10 millones de hectáreas se dedicaban a la producción de biocombustibles y que en 2011 dicha cifra apenas se había duplicado, no parece probable que en menos de 40 años pueda tener lugar tal expansión, y mucho menos que sea para abastecer de forma exclusiva al transporte aéreo.
Por tanto, ante las dudas que ofrece el uso de los biocombustibles y las dificultades de avanzar hacia un cambio tecnológico de gran calado que permitiera al transporte aéreo combinar el crecimiento de la demanda esperado con una reducción total de las emisiones, únicamente medidas económicas y de gestión de la movilidad podrían inducir una reducción sustantiva de las emisiones. En ellas nos centraremos en los próximos apartados.
El mercado de derechos de emisión comunitario y la incorporación de la aviación
Aunque la lucha contra el cambio climático puede abordarse desde los poderes públicos con diferentes políticas (Daley y Preston, 2009), en la Unión Europea han dominando aquellos enfoques que enfatizan el papel del mercado frente a las perspectivas regulatorias, más proclives a la fijación legal de estándares e impuestos. Es evidente que el recurso a los mecanismos de mercado presenta una estrecha relación con la ideología económica neoliberal, ampliamente compartida por las dos grandes familias políticas europeas, socialdemócratas y cristianodemócratas, y que ha venido guiando el conjunto de la política comunitaria durante las últimas décadas. Esto permite entender por qué los planeamientos formulados por el economista Ronald Coase para solventar las externalidades negativas asociadas a ciertas actividades productivas son los que sustentan el mercado de derechos de emisión comunitario.
El EU ETS opera bajo principios relativamente sencillos: (i) se fija un nivel máximo de emisiones que permita a la UE cumplir con sus compromisos en materia de lucha contra el cambio climático (en 2012 emisiones GEI un 8% inferiores a 1990); (ii) ese máximo de emisiones se convierte en derechos de emisión, una parte de los cuales se reparten de forma gratuita entre todos los actores afectados en función de sus emisiones históricas; (iii) esos derechos pueden intercambiarse en un mercado creado para tal efecto; y (iv) pueden adquirirse derechos adicionales recurriendo a los mecanismos de compensación previstos en el protocolo de Kyoto.
El EU ETS entró en vigor en 2005, afectando únicamente a actividades productivas que suponen apenas el 45% de las emisiones de dióxido de carbono de la UE. Cuando está a punto de acabar el segundo periodo de vigencia, existe un amplio consenso en que los resultados de este mecanismo son por el momento bastante pobres. En el caso de la primera fase o periodo de comercio, que tuvo lugar entre 2005 y 2007, es evidente que el máximo de emisiones fijado fue tan elevado que la inmensa mayoría de las empresas cubrieron fácilmente sus emisiones, no encontrando ningún estímulo para la reducción de las mismas. Es más, el precio de los derechos de emisión se hundió debido a su exceso, por lo que también ha resultado muy económico adquirir derechos si se sobrepasaban las emisiones asignadas. En todo caso, la Comisión consideraba ese primer periodo una fase piloto, de la que extraer enseñanzas para la segunda fase. Así, durante el periodo 2008-2012 los máximos de emisiones se rebajaron con la intención de solventar la sobreoferta detectada, si bien ello ha venido a coincidir en el tiempo con la crisis económica y financiera que ha eliminado una parte de la producción y, por tanto, de las emisiones. En ese contexto, los incentivos para reducir las emisiones también han sido escasos.
El transporte aéreo se ha incorporado al EU ETS en enero de 2012, presencia que tendrá continuidad durante el próximo periodo 2013-2020. El retraso de la OACI para arbitrar un sistema a escala mundial que permita reducir las emisiones de la aviación y el elevado ritmo de crecimiento de las mismas ha impulsado su incorporación al ETS comunitario. Sin embargo, las presiones para evitar dicha entrada han sido notables por parte de las compañías aéreas, especialmente las de países terceros. No en vano, la Directiva 2008/101/CE, aprobada a finales de 2008, determinó que todos los vuelos con origen o destino en los aeropuertos comunitarios estaban sujetos al ETS, con independencia de la nacionalidad del operador. Ello llevó a que se presentaran algunas denuncias frente al Tribunal de Justicia de la UE, que ha terminado reafirmado la legalidad de la directiva comunitaria.
Aunque todavía es pronto para conocer los resultados de la inclusión de la aviación en el ETS, existen indicios evidentes de que se pueden haber cometido errores de similares a los señalados para la primera fase de comercio en la que no participó el transporte aéreo. Ello no deja de ser paradójico cuando la experiencia acumulada hasta el momento podía haber servido para prevenir determinados errores de diseño.
En ese sentido, la elección del periodo 2004-2006 como referencia para el cálculo del techo de emisiones, en lugar del año 1990 como ocurre con el resto de sectores afectados por el EU ETS, puede resultar contraproducente para alcanzar los objetivos fijados. Como el máximo de emisiones permitidas para el año 2012 se fijará en el 97% de las emisiones históricas, reduciéndose hasta el 95% durante el periodo 2013-2020, será un techo muy elevado, ya que incorpora el notable crecimiento de las emisiones fruto del auge experimentado por la demanda entre 1990 y 2005. Teniendo en cuenta que el 82% de los derechos de emisión se asignarán de forma gratuita a las compañías existentes, parece razonable pensar que los derechos que tengan que comprar las aerolíneas para satisfacer sus necesidades sean escasos. Si a ello le unimos la ligera disminución de la demanda que se observa desde el año 2008, que ha llevado a una reducción de las emisiones, resulta más que plausible que el precio de los derechos también se mantendrá bajo y los incentivos para la reducción de emisiones serán escasos, como algunos autores ya habían anticipado (Bows et al., 2009).
Algunas consultoras han estimado que en 2012 las compañías aéreas superarán en 58 millones de toneladas las emisiones que se les han asignado gratuitamente. Teniendo en cuenta que el precio por derecho de emisión rondaba a mediados de año los 8 euros, el montante total alcanzaría los 464 millones de euros (6). Esta cifra está muy por debajo de los 1.100 millones previstos por la organización ecologistas T&E, un valor que consideraban irrisorio, ya que era equivalente a tasar con 1,2 céntimos el litro de queroseno, muy lejos de los 48 céntimos de impuestos que por término medio gravan los combustibles utilizados en el transporte por carretera. Los datos del Reino Unido, donde ya se han dado a conocer las emisiones del año 2010 detalladas por compañías, permiten una aproximación a lo que puede ocurrir en el año 2012, tanto en lo que respecta al volumen de emisiones como a su repercusión económica (tabla 1).
| Compañía | Asignaciones gratuitas 2012 (toneladas CO2) | Emisiones 2010 (toneladas CO2) | Balance (toneladas CO2) | Coste simulado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| BRITISH AIRWAYS | 10.343.937 | 14.865.507 | 4.521.570 | 34.816.089 |
| EMIRATES | 4.327.310 | 4.130.151 | -197.159 | -1.518.124 |
| EASYJET AIRLINE | 3.697.330 | 4.438.790 | 741.460 | 5.709.242 |
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | 3.579.707 | 4.462.964 | 883.257 | 6.801.079 |
| AMERICAN AIRLINES | 2.745.318 | 3.311.820 | 566.502 | 4.362.065 |
| UNITED AIRLINES | 2.440.010 | 3.041.660 | 601.650 | 4.632.705 |
| CATHAY PACIFIC | 2.377.669 | 2.936.700 | 559.031 | 4.304.539 |
| THOMSON AIRWAYS | 2.364.253 | 2.433.410 | 69.157 | 532.509 |
| SINGAPORE AIRLINES | 2.240.200 | 2.931.581 | 691.381 | 5.323.634 |
| CONTINENTAL AIRLINES | 2.146.690 | 2.664.440 | 517.750 | 3.986.675 |
| THOMAS COOK AIRLINES | 1.961.054 | 2.015.634 | 54.580 | 420.266 |
| AIR CANADA | 1.832.089 | 2.056.151 | 224.062 | 1.725.277 |
| QATAR AIRWAYS | 1.541.007 | 1.608.681 | 67.674 | 521.090 |
| MALAYSIA AIRLINES | 1.224.539 | 1.565.415 | 340.876 | 2.624.745 |
| MONARCH AIRLINES | 1.046.529 | 1.113.035 | 66.506 | 512.096 |
| JET AIRWAYS (INDIA) | 1.043.249 | 1.109.568 | 66.319 | 510.656 |
| QANTAS AIRWAYS | 1.020.117 | 1.479.862 | 459.745 | 3.540.037 |
| JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL | 1.019.308 | 1.107.834 | 88.526 | 681.650 |
| ETIHAD AIRWAYS | 1.013.498 | 1.158.781 | 145.283 | 1.118.679 |
| AIR INDIA | 923.601 | 1.144.082 | 220.481 | 1.697.704 |
| 20 primeras compañías | 48.887.415 | 59.576.066 | 10.688.651 | 82.302.613 |
| OTRAS | 7.849.731 | 10.886.898 | 3.037.167 | 23.386.186 |
| TOTAL | 56.737.146 | 70.462.964 | 13.725.818 | 105.688.799 |
|
NOTA: La simulación del coste se realiza tomando como referencia 7,7 euros por tonelada de CO2, valor que alcazaban los permisos de emisión para la aviación en el mercado secundario el 24 de agosto de 2012. FUENTE: Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido. Datos disponibles en: http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/eu_ets/aviation/aviation.aspx# |
Modificaciones del ETS que mejorarían su efectividad
De lo expuesto hasta el momento puede deducirse que en su primer año de funcionamiento la incorporación al EU ETS no va a servir para que el transporte aéreo reduzca sus emisiones. Es más, de no introducirse modificaciones sustantivas en el mismo, el ETS sería un instrumento incapaz de inducir la reducción de emisiones del sector a medio plazo. En ese contexto la mitigación sólo derivaría del aumento de eficiencia de los motores o del uso de biocombustibles, lo que, según los modelos desarrollados en el Reino Unido por el Centro Tyndall (7), conduciría en todos los escenarios considerados a que las emisiones de CO2 asociadas al transporte aéreo en el año 2050 fueran tan relevantes que impedirían el cumplimiento de los objetivos comunitarios: por sí solas supondrían entre el 10 y el 100% del presupuesto de emisiones de CO2 con las que contaría la UE para no sobrepasar los 450 ppmv (Bows et al, 2009, 101)
A la vista de los pobres resultados del ETS, economistas como Santiago Rubio (2010) han planteado que quizás un impuesto sobre las emisiones de efecto invernadero fuera más efectivo para reducir las mismas y luchar de forma efectiva contra el calentamiento global (8). Sin embargo, algunos autores y organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra plantean que en el caso del transporte aéreo algunas reformas harían del ETS un mecanismo mucho más efectivo.
Por ejemplo, se ha constatado que la elección de un techo de emisiones muy generoso reduce las necesidades de compra y presiona a la baja el precio de los derechos. Pero una simulación llevada a cabo por Bows et al., (2009) ha mostrado que eligiendo como año base 1990, las necesidades de compra de derechos se habrían duplicado, impulsando al alza los precios, lo que sería un claro estímulo para la mejora de la eficiencia en el sector. Ello podría llevar a precios de derechos de emisión situados entre los 100 y los 300 euros, muy por encima de los 8 euros actuales, con los que sí cabría esperar un impacto significativo del ETS en la reducción de las emisiones del sector.
En esa línea, Anderson et al. (2007, 44) han propuesto una reducción drástica de las asignaciones gratuitas, con el objetivo último de subastar el 100% de los permisos de emisión, lo que supondría de forma efectiva pagar por el derecho a contaminar. También señalan la posibilidad de crear un ETS limitado específicamente al transporte aéreo o en todo caso al transporte, para así fijar un tope que lleve una reducción efectiva de las emisiones mediante un incremento del precio de los derechos de emisión (Anger y Köhler, 2010), evitando así que el sector absorba la mayor parte del presupuesto de emisiones de CO2 con que debería contar la UE en 2050 para alcanzar sus objetivos.
La gestión de la demanda como alternativa
En un sistema de comercio de emisiones como el descrito es lógico que el acento se ponga sobre el precio de los derechos, ya que es la única forma de convertir la reducción de emisiones en un objetivo prioritario de las compañías aéreas. Sin embargo, la puesta en marcha de estas modificaciones haría evidente una realidad que pocos quieren asumir: una reducción efectiva de las emisiones asociadas al transporte aéreo sólo puede alcanzarse mediante un descenso significativo de la demanda a escala mundial. Sin embargo, la aproximación política a esta cuestión no es nada sencilla. Es más, resulta tan conflictiva que, para evitar hablar explícitamente de reducción de la demanda, se ha generalizado el eufemismo gestión de la demanda, utilizado en la mayoría de los casos como sinónimo.
Ello en buena medida se explica porque en el actual contexto de explosión de la demanda de transporte aéreo, espoleado en parte por el descenso de las tarifas, existe una percepción generalizada de que la movilidad aérea está ahora al alcance de una mayoría de la población. De hecho, este razonamiento asume implícitamente que la mayor parte del aumento de la demanda deriva, al menos en la Unión Europea, de la difusión de la movilidad aérea entre las clases sociales con rentas más bajas. Sin embargo, la realidad se empeña en contradecir esta creencia ampliamente difundida. Peeters et al. (2006) han estimado que únicamente entre el 2% y el 3% de la población mundial realiza algún vuelo internacional al año. Este dato es una buena prueba de que el uso del modo aéreo presenta una distribución muy desigual a escala mundial. De hecho, puede observarse un doble sesgo: la mayor parte de los pasajeros provienen de los países con rentas altas y, dentro de ellos, suelen pertenecer a las clases sociales con mayores ingresos.
El caso del Reino Unido nos ofrece un ejemplo suficientemente representativo de este segundo sesgo. A pesar de concurrir en él todos los requisitos para que hubiera tenido lugar una modificación sustancial del perfil de los usuarios del modo aéreo, como la temprana liberalización del sector y el desarrollo más precoz e intenso de los operadores de bajo coste, tal cosa no ha ocurrido. Ello fue puesto de manifiesto hace más de un lustro por un estudio oficial cuyas conclusiones no han desmentido las encuestas posteriormente realizadas en los aeropuertos del país (CAA, 2006). Dichas encuestas tienen una periodicidad anual y permiten conocer el nivel de ingresos de los pasajeros que embarcan en los aviones. Si centramos nuestro el análisis en el aeropuerto de Londres-Stansted, principal base operativa de las compañías de bajo coste Easyjet y Ryanair, resulta que entre 2000 y 2010, década en la que ha tenido lugar la consolidación del modelo de bajo coste, la proporción de pasajeros británicos en viajes internacionales por motivos de ocio con ingresos superiores a las 46.000 libras anuales ha aumentado en 2,5 puntos, la de aquellos que presentan rentas bajas, inferiores a las 23.000 libras, permanece prácticamente estancada, mientras los pasajeros con ingresos intermedios presentan un claro declive (Gráfico 1).
Por tanto, aunque quienes disfrutan de menores ingresos viajan ahora más, no constituyen la fracción mayoritaria de los pasajeros que utilizan dicho modo de transporte, ni siquiera en un aeropuerto tan representativo del modelo de tarifas reducidas como el de Stansted. Es más, de los datos expuestos puede concluirse que el grueso del incremento de pasajeros es, sobre todo, resultado del aumento de los viajes realizados por un número relativamente limitado de personas que cuentan con un elevado poder adquisitivo y que han adquirido la condición de hipermóviles (Gössling et al., 2009). Estos resultados coinciden plenamente con los de estudios mucho más amplios y detallados realizados en fechas anteriores (Ramos Pérez, 2008; Gössling et al., 2009), mostrando de forma evidente la existencia del sesgo apuntado.
Ese todavía reducido número de hipermóviles es el que presenta unos patrones de movilidad claramente insostenibles, siendo responsables de la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono asociadas al transporte aéreo. Por tanto, la adopción de medidas para restringir el crecimiento de la demanda aérea no afectaría en absoluto a la inmensa mayoría de la población mundial. En todo caso, ello no tendría porqué implicar una prohibición de los viajes en avión, sino una racionalización y una distribución menos sesgada de los mismos.
Por otro lado, no es descabellado pensar que la completa dependencia del sector de los combustibles fósiles y la dificultad para encontrar en un tiempo razonable una alternativa a los mismos, sea el factor que impulse medidas efectivas de gestión de la demanda. Según Nygren et al. (2009, 4.007), si tenemos en cuenta que en 2006 el combustible destinado a la aviación supuso el 6,3% de los productos petrolíferos refinados a escala mundial y damos credibilidad a las predicciones de la Agencia Internacional de la Energía (AEI) sobre la evolución de la producción de petróleo, resultaría que para mantener una tasa de crecimiento anual de la demanda aérea entre el 4% y el 5% , tal y como pronostica la industria, en el año 2026 la aviación llegaría a consumir el 13,7% del total de productos refinados. Para los autores de la citada investigación no parece que esa situación pueda considerarse realista, señalando la imperiosa necesidad del sector de adaptarse a un futuro con una menor demanda (ibid., 4.010).
La relevancia de las cifras señaladas es aún mayor si consideramos que el informe anual del año 2010 de la Agencia Internacional de la Energía señala que el cenit de la producción mundial de petróleo convencional, comúnmente conocido como peak oil, se habría alcanzado en el año 2006 (IEA, 2011). El estancamiento en las extracciones de petróleo convencional observado desde el año 2004, fecha a partir de la cual han oscilado entre los 72 y los 74 millones de barriles diarios, así lo confirmaría. En esa situación, el petróleo no convencional (arenas asfálticas, pizarras bituminosas, petróleo ultrapesado) y los líquidos asociados a la extracción de gas natural son los que han permitido satisfacer la demanda. Sin embargo, a medida que se acentúe el declive de la producción mundial de petróleo convencional, si la demanda mantiene el ritmo de crecimiento previsto, crecen las probabilidades de experimentar desajustes entre la oferta y la demanda de crudo (Marzo, 2010). Ello haría que el mismo se destinara fundamentalmente a satisfacer las necesidades básicas de la población, entre las que evidentemente no se encuentra el transporte aéreo.
Las consecuencias tangibles y casi inmediatas del mencionado desajuste frente a los efectos dilatados en el tiempo del cambio climático pueden convertir al peak oil en un sólido argumento para que, llegado el momento, tomen cuerpo medidas orientadas a conseguir una reducción de la demanda de la movilidad aérea. Aunque ello podría considerarse una verdadera revolución en el ámbito de las políticas de transporte, esas medidas no serían tan novedosas como pudiera parecer a primera vista. Ya durante la Segunda Guerra Mundial el Gobierno de Estados Unidos restringió notablemente los desplazamientos en automóvil particular de la población mediante la drástica reducción de la producción de automóviles, el racionamiento de gasolina y la prohibición de los viajes de ocio en coche (Gilbert y Pearl, 2008, 22-31). En apenas dos años, entre 1941 y 1943, el número de kilómetros per capita recorridos en automóvil se redujo en más de un 45%, mientras aumentaban sustancialmente los desplazamientos en ferrocarril y autobús.
El ejemplo es sumamente relevante para el modo aéreo por dos razones. En primer lugar porque aunque la difusión del automóvil era ya elevada en Estados Unidos en 1941, la mayoría de la población del país aún no lo consideraba como un bien esencial para su vida cotidiana (ibid.). Una situación que sería prácticamente equiparable a la del transporte aéreo en la actualidad. En segundo lugar porque muestra la rapidez con la que se puede frenar el uso de un determinado modo de transporte cuando existe la suficiente voluntad política para ello. Esa voluntad derivó en este caso de la situación de emergencia asociada a la Segunda Guerra Mundial, por lo que sólo cabe esperar una acción en este sentido respecto a la movilidad aérea cuando el cambio climático o el peak oil sean percibidos como una amenaza real. Sin embargo, el tiempo que trascurra hasta que se tenga esa percepción puede resultar vital para atajar las peores consecuencias derivadas del calentamiento global.
Consideraciones finales
Como hemos podido comprobar, la relación entre el transporte aéreo y el cambio climático es de naturaleza compleja, siendo necesaria la integración de una notable diversidad de variables para alcanzar una contextualización adecuada. Aquí hemos presentado algunas de ellas, analizando con mayor detalle el papel que la inclusión de la aviación en el mercado comunitario de derechos de emisión puede desempeñar a la hora de mitigar su impacto sobre el cambio climático. La experiencia que aporta el funcionamiento previo de este mercado así como las características particulares que presenta la incorporación al mismo del transporte aéreo, no llevan a ser precisamente excesivamente optimistas sobre sus posibles logros.
En todo caso, la negativa de los gobiernos a tomar medidas efectivas de gestión de la demanda muestra la notable retórica del discurso ambiental que practican, lo que termina equiparándolo al de la industria aeronáutica y las compañías aéreas. Como han argumentado Mander y Randles (2009, 287), la industria y las compañías aéreas esencialmente ven el cambio climático como una amenaza potencial para el crecimiento de su negocio. Por ello, sus propuestas inciden en aquellas medidas que no ponen en riesgo la dinámica expansiva del sector, por más que se haya demostrado la incapacidad de las mismas para generar cambios de calado. Dichos cambios son los necesarios para que el sector contribuya de forma solidaria al cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones que se ha marcado la UE para el año 2050.
No debemos olvidar que cambiar la orientación de la política de transportes para conducirla por caminos que lleven hacia un escenario de sostenibilidad constituye una tarea de notable calado, puesto que implica transformaciones drásticas en el orden establecido. El transporte sigue siendo un elemento clave para que tenga lugar la acumulación capitalista en los términos en que hoy se plantea, logrando que una única división espacial del trabajo alcance todo el planeta, y generalizando la práctica del dumping social y ambiental que eleva las tasas de ganancia de la elite gestora del posftordismo. De hecho, junto con las telecomunicaciones, el transporte aéreo puede considerarse uno de los representantes genuinos de esta nueva etapa de aniquilación del espacio por el tiempo que caracteriza al capitalismo postfordista. Modificar la actual organización de la producción y el consumo para así construir un modelo menos intensivo en distancia, que reduzca la dependencia del transporte, iría en el sentido contrario de las prácticas mencionadas, frenando el proceso de mundialización económica. Y ello, sin duda, no se va a lograr sin notables resistencias.
Bibliografía
Airbus. (2011). Delivering the future: Global Market Forecast 2011-2030. Blagnac: Airbus.
Anderson, K., Bows, A., & Footitt, A. (2007). Aviation in a low-carbon EU: A research report by The Tyndall Centre, University of Manchester. Manchester: Friends of the Earth.
Anger, A., & Köhler, J. (2010). Including aviation emissions in the EU ETS: Much ado about nothing? A review. TransportPolicy, 17(1), 38-46.
Bows, A., Anderson, K., & Footitt, A. (2009). Aviation in a Low-carbon EU. In S. Gössling & P. Upham (Eds.), Climate Change and Aviation. Issues, Challenges and Solutions (pp. 89-109). London: Earthscan.
Carpintero, Ó. (2007). Biocombustibles y uso energético de la biomasa: un análisis crítico. In J. Sempere & E. Tello (Eds.), El fin de la era del petróleo barato (pp. 135-158). Barcelona: Icaria.
CAA (2006). No-Frills Carriers: Revolution or Evolution? (CAP 770). Londres: Civil Aviation Authority
Daley, B., & Preston, H. (2009). Aviation and Climate Change: Assessment of Policy Options. In S. Gössling & P. Upham (Eds.), Climate Change and Aviation. Issues, Challenges and Solutions (pp. 347-372). London: Earthscan.
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) (2009). DIRECTIVA 2008/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (Diario L8, de 13 de enero). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea.
Doornbosch, R., & Steenblik, R. (2007). Biofuels: Is the Cure Worse Than the Disease? (Round Table on Sustainable Development – SG/SD/RT(2007)3). París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
European Environment Agency (EEA) (2007). Size, structure and distribution of transport subsidies in Europe (EEA Report No 3/2007). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea.
European Environment Agency (EEA) (2011). Laying the foundations for greener transport (TERM 2011: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe) (EEA Report No 7/2011). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea.
Gilbert, R., & Perl, A. (2008). Transport Revolutions. Moving people and freight without oil. Londres: Earthscan.
Gössling, S., Ceron, J.-P., Dubois, G., & Hall, M. C. (2009). Hypermobile Travellers. In S. Gössling & P. Upham (Eds.), Climate Change and Aviation. Issues, Challenges and Solutions (pp. 131-150). London: Earthscan.
Gössling, S., & Upham, P. (2009). Introduction: Aviation and Climate Change in Context. In S. Gössling & P. Upham (Eds.), Climate Change and Aviation. Issues, Challenges and Solutions (pp. 1-23). London: Earthscan.
IATA (2008). Building a greener future. Ginebra: International Air Transport Association.
IEA (2011). World Energy Outlook 2011. París: International Energy Agency.
J.E.Penner, D.H.Lister, D.J.Griggs, D.J.Dokken, & M.McFarland. (1999). Aviation and the Global Atmosphere. A Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
Lee, D. S., Fahey, D. W., Forster, P. M., Newton, P. J., Wite, R. C. N., Lim, L. L., Owen, B., & Sausen, R. (2009). Aviation and global climate change in the 21st century. Atmospheric Environment, 43(22-23), 3.520–3.537.
Lee, D. S., Pitari, G., Grewec, V., Gierens, K., Penner, J. E., Petzold, A., Prather, M. J., Schumann, U., Bais, A., Berntsen, T., Iachetti, D., Lim, L. L., & Sausen, R. (2010). Transport impacts on atmosphere and climate: Aviation. Atmospheric Environment, 44(37), 4.678–4.734.
Mander, S., & Randles, S. (2009). Aviation Coalitions: Drivers of Growth and Implications for Carbon Dioxide Emissions Reduction. In S. Gössling & P. Upham (Eds.), Climate Change and Aviation. Issues, Challenges and Solutions (pp. 273-290). London: Earthscan.
Marzo, M. (2010, 21 de enero). La segunda mitad de la era del petróleo. El País, pp. http://elpais.com/diario/2010/01/21/opinion/1264028411_850215.html.
Nygren, E., Aleklett, K., & Höök, M. (2009). Aviation fuel and future oil production scenarios. Energy Policy, 37, 4.003–4.010  GRATIS 003–4.010 end_of_the_skype_highlighting.
GRATIS 003–4.010 end_of_the_skype_highlighting.
OCDE (2005). Agricultural Markets Impacts on Future Growth in the Production of Biofuels. París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Olivier, J. G. J., Janssens-Maenhout, G., & Peters, J. A. H. W. (2012). Trends in global CO2 emissions; 2012 Report. La Haya: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.
Pachauri, R. K., & Reisinger, A. (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ginebra: IPCC.
Parry, M., Palutikof, J., Hanson, C., & Lowe, J. (2008). Squaring up to reality. Nature Reports Climate Change, 2(6), 68-70.
Peeters, P., Gössling, S., & Becken, S. (2006). Innovation towards tourism sustainability: Climate change and aviation. International Journal of Innovation and Sustainable Development, 1(3), 184–200.
Peeters, P., Williams, V., & de Haan, A. (2009). Technical and Management Reduction Potentials. In S. Gössling & P. Upham (Eds.), Climate Change and Aviation. Issues, Challenges and Solutions (pp. 293-307). London: Earthscan.
Peeters, P. M., Middel, J., & Hoolhorst, A. (2005). Fuel efficiency of commercial aircraft. An overview of historical and future trends. Amsterdam: National Aerospace Laboratory (NLR).
Ramos Pérez, D. (2008). ¿Quién viaja en avión? Una aproximación a la caracterización de los usuarios europeos del transporte aéreo según su nivel de renta. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, XII(270 (48)).
Rubio, S. J. (2010). ¿Es el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea una buena idea para hacer frente al cambio climático? Blog Nada es Gratis. Consultado el 2 de agosto de 2012, en: http://www.fedeablogs.net/economia/?p=5576
Upham, P., Tomei, J., & Boucher, P. (2009). Biofuels, Aviation and Sustainability: Prospects and Limits. In S. Gössling & P. Upham (Eds.), Climate Change and Aviation. Issues, Challenges and Solutions (pp. 309-328). London: Earthscan.
NOTAS
(1)Datos disponibles en http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
(2)Dato obtenido utilizando la aplicación para el cálculo de emisiones del transporte aéreo de la OACI, accesible en http://www2.icao.int/en/carbonoffset/Pages/default.aspx. Se trata de un dato simulado que supone un viaje de ida y vuelta directo entre Madrid y Cancún (distancia de 7.944 Km), realizado en un A330 ó B747-400, configurado con 403 asientos.
(3)Los últimos aviones de gran envergadura con motores de pistón que aparecieron en los años cincuenta, presentaban una eficiencia similar a la media de los actuales reactores comerciales, aunque eran mucho menos rápidos. De hecho, se puede afirmar que el tránsito del motor de pistón al motor a reacción supuso una pérdida de eficiencia desde la perspectiva del consumo de combustible hasta los años ochenta del siglo XX. Por tanto, resulta discutible que la industria aeronáutica haya mostrado un compromiso histórico con las cuestiones ambientales, sino que más bien ha velado por sus intereses estrictamente económicos. Para un análisis detallado de estas cuestiones puede consultarse Peeters et al. (2005 y 2009).
(4)La energía obtenida es superior a la energía empleada en la producción del cultivo y en su fabricación.
(5)Solo emitirían a la atmósfera el carbono que previamente habrían absorbido durante el proceso de fotosíntesis.
(6)Datos disponibles en http://www.airets.org/
(7)Se trata de un centro de investigación británico, de carácter interuniversitario e interdisciplinar, dedicado al estudio del cambio climático
(8)Sin cuestionar la validez de ese impuesto, convendría también prestar atención a la ausencia de impuestos sobre el consumo del queroseno destinado a la aviación, al contrario de lo que ocurre con otros combustibles, así como la exención del IVA de la que se benefician todos los billetes de vuelos internacionales, incluidos los intracomunitarios. Un estudio realizado por la Agencia Europea del Medio Ambiente concluyó que estos subsidios alcanzan, en el ámbito de la Europa comunitaria (EU-25), un montante que oscilaría entre los 27.000 y los 35.000 millones de anuales de euros (EEA, 2007).
David Ramos Pérez
Departamento de Geografía
Universidad de Salamanca
http://www.revistaambienta.es/ – ECOticias.com