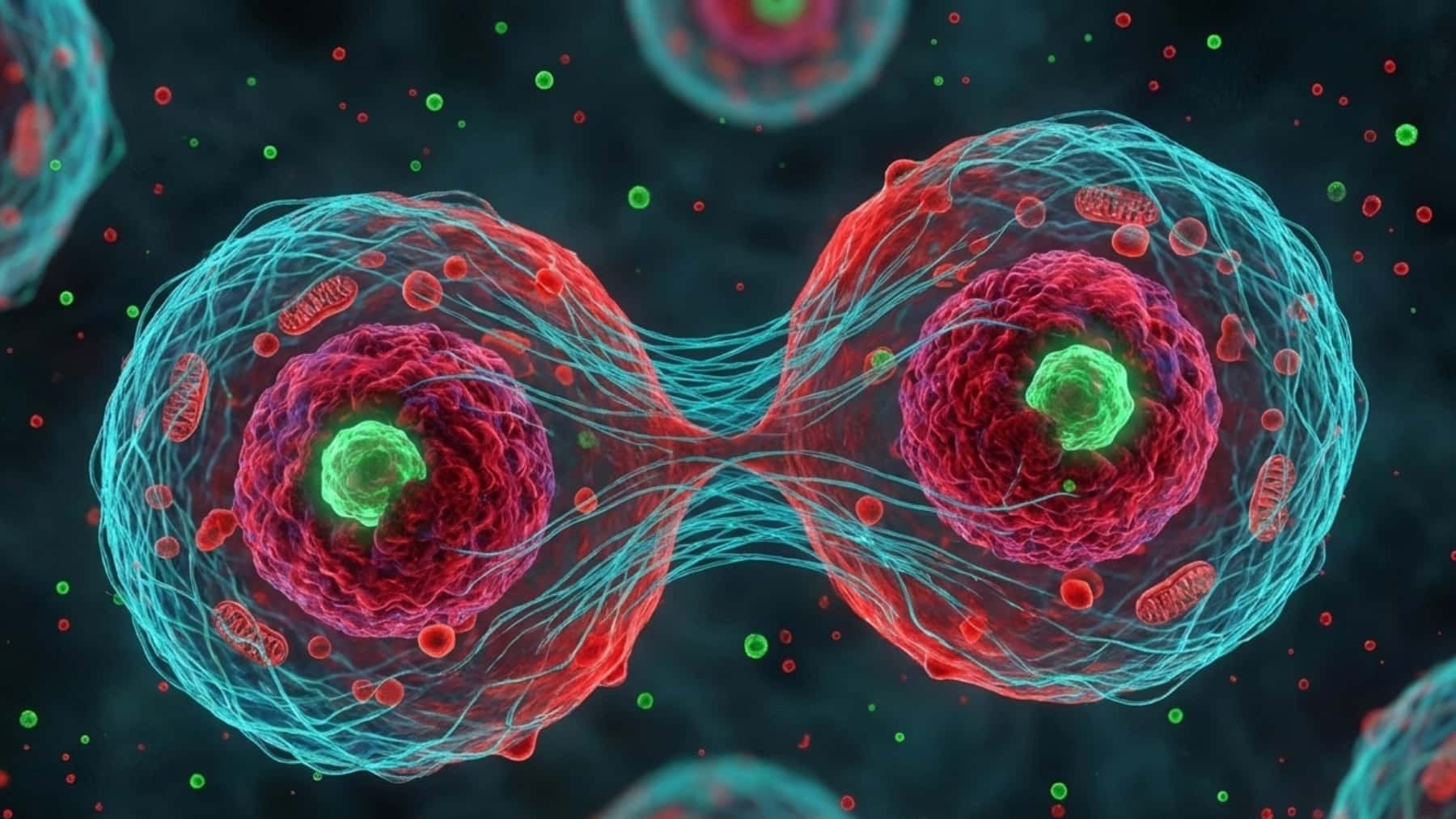Juan es de Huacho, a unos 150 km al norte de Lima, donde estudia bioquímica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Va a la universidad en una bicicleta que le paga por usarla porque ayuda a redistribuir el stock de bicis en la ciudad. Ana es de Lima y estudia medicina, y cuando su bici le propuso un estacionamiento diferente al habitual a cambio de un abaratamiento sobre su abono mensual, acabó en la Plaza de Armas donde conoció a Juan, quien también aparcaba allí su bici.
Cuando no están en la universidad, tienen juntos un pequeño negocio por internet que informa a la gente con alergias de cuándo y por dónde pueden ir sin preocupación, aprovechando las capacidades que les proporciona Big Data, una empresa con sede en Londres que permite a cualquiera en cualquier parte del mundo acceder a datos de múltiples fuentes y combinarlos como deseen.
Claire vive en Londres, le gusta perderse en el mercado de Camden y pasear entre los puestos en primavera sin preocuparse por sus alergias, porque es cliente de Ana y Juan y su móvil le dice por dónde puede pasear con total tranquilidad. Cuando entra a tomarse algo en La Porchetta, el mismo restaurante le propone un menú según sus preferencias, y cuánto ejercicio hizo el día anterior. Claire trabaja en Big Data.
Kim vive en Singapur y trabaja en el primer organismo de gobierno local que utiliza en tiempo real la información que los propios ciudadanos comunican. Trabajan con Big Data, compartiendo con la comunidad los datos que generan las infraestructuras de la ciudad y empleando los que provienen de las aplicaciones creadas por gente como Juan y Ana para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Qué tienen en común estas tres historias aparte de sonarnos un poco “futuristas”?
En primer lugar, que todas ellas se desarrollan en grandes ciudades, y cuando pensamos en ellas, lo primero que se nos viene a muchos a la cabeza son los atascos, la contaminación, las prisas, etc… Y esto no es raro, ya que a día de hoy más del 50% de la población del planeta vive en un entrono urbano, aunque éste solo representan un 1,5% de la superficie habitable de la Tierra. Y para 2050, las previsiones son de hasta un 70% de los humanos viviendo en ciudades, teniendo en cuenta además una población mundial que no para de crecer.
Esta situación de aparente desequilibrio provoca una tensión en el uso de los recursos, tanto en los naturales (energía, zonas verdes, el propio aire…) como en los creados por el hombre (carreteras, hospitales, lugares de ocio…), pero no por ello la gente está dispuesta a dejar de migrar, como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia. Pero, ¿cuál es la razón?
Pues es algo tan simple como la promesa de una vida mejor. En las ciudades, además del Co2, también se concentra la actividad económica (el 74% del crecimiento global del planeta proviene de las ciudades), y esto se debe fundamentalmente a que es en las ciudades donde se da la creatividad, la innovación, la transmisión de ideas, y por tanto la creación de valor. Está claro que el roce hace el cariño, pero también las chispas, ya sean en forma de nuevas ideas o en forma de tensiones que demandan nuevas de soluciones sobre las que investigar.
Por otro lado, y aunque parezca mentira, el hecho de vivir más juntos permite hacer un uso más eficiente de los recursos, y son muchos los que sostienen ya que la huella ecológica de un urbanita es significativamente inferior a la de una persona que vive en una zona rural, sobre todo porque tiene una casa más pequeña y puede utilizar el transporte público.
Pero ¿qué otra cosa tienen en común nuestras tres historias del principio? Pues si nos fijamos, todas ellas demuestran que de darse algún día, la calidad de vida y la gran urbe son conceptos compatibles. Pero para ello necesitamos dar un gran paso en la forma en que ciudadanos, empresas y administraciones públicas nos relacionamos con nuestra ciudad y también en como colaboramos entre nosotros, de forma que pasemos de la ciudad más o menos digital y conectada en la que vivimos a día de hoy, a una ciudad inteligente, una Smart City.
Y así llegamos al tercer punto en común de las tres historias: en todas ellas se hace un uso inteligente de la información para dar un servicio de valor. A día de hoy, y gracias a la tecnología, todo lo que hacemos deja un rastro digital que en la mayoría de los casos (hasta el el 95%) no es utilizado más allá de su aplicación principal. Si pensamos en las llamadas de teléfono, los pagos con tarjeta, las grabaciones de seguridad en video, las compras en máquinas de vending, el paso por peajes, el uso de redes sociales, de cámaras de fotos, los consumos de energía…. podemos imaginar teras y teras de información, que convenientemente agregada, procesada y combinada, nos permitiría obtener una visión de la ciudad en tiempo real que abre la puerta a multitud de aplicaciones inteligentes, que nos harían la vida más fácil, y además de una forma más sostenible.
Si a esta información sobre las personas ya existente a día de hoy, le añadimos el hecho que cada vez hay más dispositivos conectados que además cuentan con sensores que les permiten comunicar cambios de estado (de humedad, luz, temperatura, ocupación, etc…), podemos hacernos una idea, aun vaga todavía de lo que está por venir.
Desde BBVA Innovación estamos analizando el impacto que la evolución hacia la Smart City tendrá en nuestro negocio, y también estamos buscando vías de participación en este nuevo paradigma de uso inteligente de la información y los datos para crear nuevos servicios de valor.
Juan, Claire y Kim no son personajes de ficción, ni siquiera son nuestros hijos. Son ciudadanos como nosotros mismos viviendo en algún momento de entre hoy y el año 2020.
www.centrodeinnovacionbbva.com