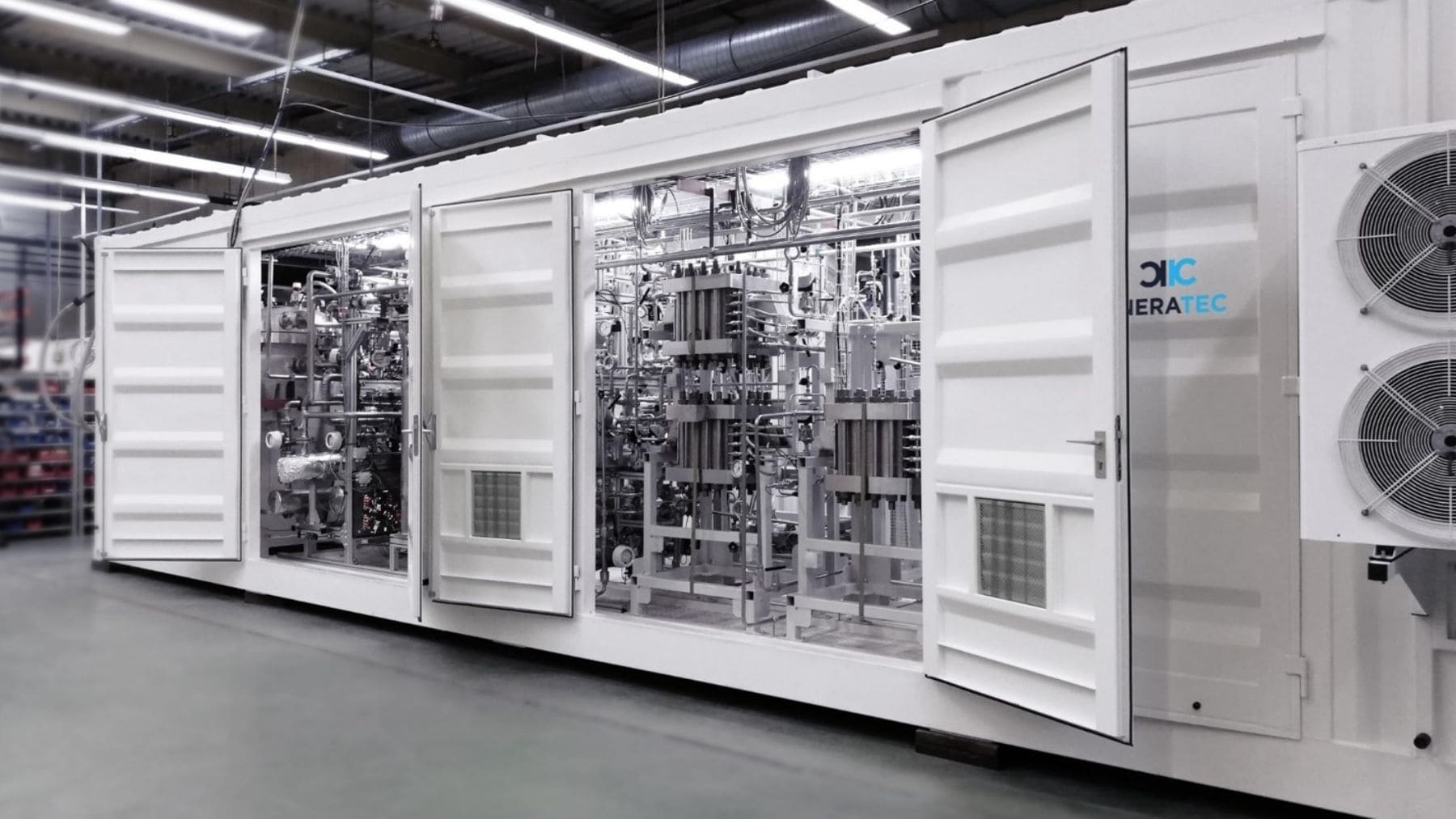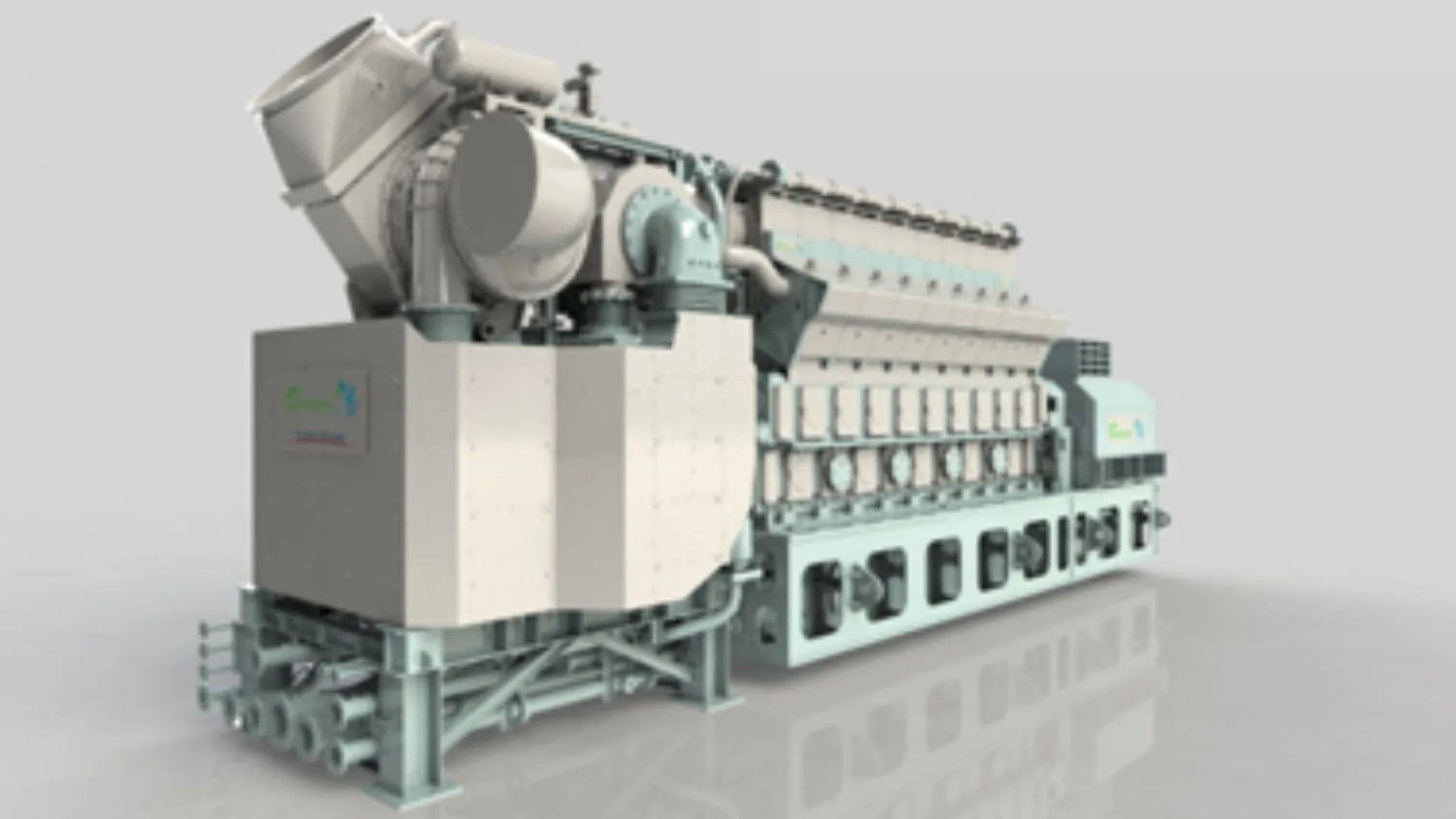Antes de cualquier otra palabra, me gustaría explicar el punto de partida de este texto. Somos cocineros, pero creemos fundamental explicar qué entendemos por serlo: Ser cocinero es un medio, no es un fin. Un medio para entregar y ser entregado a los demás. Quizás sea por esta percepción de compromiso para con nuestra profesión, como para con la sociedad, entendemos que a todos compete participar de una manera más activa en la construcción de sociedades más justas, o al menos, más comprometidas. Si entendemos perfectamente que un médico que casualmente va paseando por la calle y ve un accidente, deja de ser “espectador” para pasar a agente, es decir, no limita su profesión al espacio de la consulta, creo que un cocinero debe extralimitar su profesión más allá de las paredes de una cocina y subrayar los fenómenos que considera dignos de señalar en torno a la alimentación de índole general. Dicho esto, espero se pueda entender que el texto a continuación, no verse sobre recetas de cordero lechal o mollejas de ternera, porque efectivamente no es esta la voluntad ni quizá el espacio para hacerlo.
Breves notas sobre un equilibrio complejo
Un sentimiento de responsabilidad ético-profesional de los profesionales que trabajamos con bienes y materias primas recibidas de la naturaleza más cercana subyace tras el propósito de abordar la problemática común de estos equilibrios desde el enfoque gastronómico/alimentario.
Dice el preámbulo de los textos que componen los documentos del Programa 21 para el desarrollo sostenible elaborado por las Naciones Unidas que, «La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las naciones y dentro de las naciones, con el agravamiento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo y con el continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que depende nuestro bienestar.»
Lo bueno, si es que hay algo bueno que extraer de ello, es conocer que una situación tan extrema ha sido detectada y reconocida, una situación que afecta del mismo modo a todos los habitantes de este planeta. Este un paso que proyecta la promesa de una acción unánime para detener esta poderosa amenaza global.
Lo no tan bueno es, por un lado, recordar que el texto data de 1992, y por otro, observar que las dinámicas correctoras emprendidas, aun con los esfuerzos por generar una conciencia activa para minimizar las consecuencias de nuestra devastadora actitud, no han resultado suficientes a la hora de detener o controlar toda una cadena de consecuencias. Estas pueden llevarnos a un colapso ambiental, social, económico o cultural…
Prosigue este texto diciendo que, no obstante, si se integran las preocupaciones relativas al medio ambiente y al desarrollo, y si se les presta más atención, se podrán satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos, conseguir una mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más seguro y más próspero. Para terminar diciendo que: Ninguna nación puede alcanzar estos objetivos por sí sola, si bien todos juntos podemos hacerlo en una asociación mundial para un desarrollo sostenible.
Adaptando la escala al individuo, no es difícil aventurar que tampoco alcanzará excesivos avances en la superación de esta situación, una sociedad donde cada uno de sus integrantes, no actúe de forma activa haciendo uso de su soberanía y medidas correctoras al alcance.
Contexto
El papel que pueden llegar a jugar los restaurantes en toda esta cadena de delicados equilibrios, pasa por adoptar una actitud o política sensible con respecto a la materia prima de la que se proveen, así como a los clientes objetivos de su oferta. Estas dos dianas resultan trascendentales para una transformación positiva.
La alta gastronomía ha alcanzado, digamos la última década, un reconocimiento social desconocido hasta estos días. Un reconocimiento que en muchos casos ha convertido a la cocina en un valor competitivo a nivel internacional con respecto a otras culturas y núcleos de turismo. Hoy es reconocida como una de las cocinas más relevantes del panorama mundial tanto por las diversas guías culinarias como por el entusiasta internacional de la gastronomía contemporánea.
Tal como comentábamos, el cliente, una de las dianas, en adelante el cómplice de la experiencia gastronómica, adquiere un protagonismo indiscutible en esta evolución.
El descubrimiento de nuevos placeres sensoriales, así como la socialización de la inquietud por los aspectos más pedagógicos de la cocina, ha elevado a esta con permiso de las disciplinas históricas a categoría de patrimonio cultural, una riqueza digna de conocer, defender y proteger.
Para ello, ha resultado imprescindible captar la atención, así como provocar la disposición activa de ese cómplice. Ambas condiciones resultan indispensables para el éxito del ejercicio lúdico, nutricional o cultural del comer.
No obstante, la transformación en el cómplice no hubiera sido posible sin un nuevo contexto que ha facilitado la citada actitud, el auge indiscutible de la cultura del ocio, un ocio activo, realizador, cómplice.
Las ciencias de la sociología estudian con interés denodado el nuevo marco donde el acceso al ocio ha alcanzado categoría de ley. Esta circunstancia ha beneficiado sin ninguna duda a la gastronomía. En este marco, la sociedad reivindica su derecho al libre disfrute del tiempo libre disponible, el tiempo disponible al margen de sus obligaciones, laborales, sociales o familiares. Para comprender el potencial movilizador de la gastronomía debemos incidir en la importancia de ese ocio en la realización y desarrollo de las personas, pues el individuo encuentra en muchos casos mecanismos de realización en ese ámbito del ocio.
En palabras del sociólogo Joffre Dumazédier, el ocio «cumple para quien lo disfruta tres funciones que le dan sentido y utilidad, descanso, diversión y desarrollo. Las famosas Ã�Â�Ã�«tres DÃ�Â�Ã�» que compensan, complementan y superan las limitaciones del trabajo. El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera totalmente voluntaria, sea para descansar, sea para divertirse, sea para desarrollar su información o formación desinteresada o su participación social voluntaria.»
Podríamos integrar en esta participación social voluntaria la forma de activismo alimentario que cada restaurante lleva a cabo mediante la defensa de su modelo gastronómico. Cabe recordar que el restaurante como institución alimentaria, constituye en ocasiones la punta de lanza de los hábitos de consumo referentes en la introducción o conservación de ingredientes y modelos alimentarios.
Desde esa responsabilidad, los restaurantes pueden optar por fórmulas alineadas con los planteamientos económicos más radicales, donde la cuenta de resultados rinde únicamente con las ecuaciones del mercado, o por modelos que responden a motivaciones extraeconómicas donde influyen aspectos tan diversos como la defensa de una cultura alimentaria, medioambiental o humanista, respetuosa con el desarrollo sostenible. Contrariamente a lo que pueda parecer, esta elección, no responde únicamente a razones de tamaño o difusión del establecimiento, sino al orden en el que se colocan los diferentes valores que constituyen la empresa. Así, podemos encontrar franquicias de restauración anteponiendo en su oferta valores responsables, de salud, culturales, sociales o respetuosos con el medio ambiente para la consecución de una sociedad sostenible, o restaurantes de corte tradicional donde un gran porcentaje de productos y servicios de los que se proveen, poco o nada aportan a la consecución de un futuro mejor.
Éste modelo define la fórmula de relación que el restaurante adopta con respecto a la naturaleza más compleja que le rodea. Sugiere una actividad de relación con su medio donde asume de mayor o menor manera los parámetros de compromiso hacia una reconstrucción de equilibrios en la gastronomía.
En él creen o a él se encomiendan consciente o inconscientemente los cómplices que eligen vivir la particular experiencia de cada restaurante.
Estos cómplices eligen el contenido de varios de los créditos de los se compone la asignatura vital de la alimentación más general en forma de prácticas. Siguiendo con la cita de Dumazédier, compartimos la idea de que «el ocio, puede ser un medio inmejorable para desarrollar planes de acción socio-culturales orientados a hacer comprender, recrear y crear cultura: hacer del ocio un tiempo de educación». Por ende, consideramos que la forma voluntaria en la que elegimos alimentarnos o cultivarnos en los restaurantes, es una manera más de posicionarse ante el reto de alcanzar modelos alimentarios sustentables.
El sector primario, principal proveedor de los restaurantes y de la industria alimentaria, da trabajo al 4,5 % de la población e independientemente de condicionar la disponibilidad de alimentos, dibuja el impacto medioambiental de nuestra subsistencia a modo de huella en la naturaleza. Paradójicamente, en las estadísticas comerciales se considera la agricultura únicamente como una actividad económica. La agricultura como forma de vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral con la naturaleza, no tiene un valor monetario. Entre otras importantes contribuciones no monetarias de la agricultura, cabe citar el hábitat y el paisaje, la conservación del suelo, la ordenación de las cuencas hidrográficas, la retención de carbono y la conservación de la biodiversidad .(Documentos del dopósito de la FAO, AGRICULTURA Y DIÁLOGO DE CULTURAS nuestro patrimonio común …).
A la vista de estas observaciones, no es exagerado sostener que la comida, o la food justice, donde se incluye la actividad de la restauración, independientemente de resolver la función nutricional, constituye en sí, como sostiene el filósofo Daniel Innerarity, un espacio donde confluyen todas las exigencias morales. De ahí que cada opción alimentaria pueda ser atribuible de consecuencias directas sobre el desarrollo sustentable.
Un modelo respetuoso
Independientemente de la ubicación de los restaurantes, estos, tal como se viene sugiriendo, pueden tener una importante implicación en la configuración de su entorno rural y natural más próximos. Para ello resulta esencial integrar en los principios que los rigen, valores de carácter cultural, social, medioambiental, o incluso de una especie de proteccionismo de la artesanía.
Las dinámicas más abiertas de mercado, han convertido los almacenes y los frigoríficos de los restaurantes en los mejores mostradores de la diversidad alimentaria global. Durian, Litchi, Maracuyá, Mangostán, Guanábana, Guayaba, son frutas que podemos ir encontrando sin dificultad en los catálogos de distribución de las empresas de alimentación que proveen a los restaurantes. La carne puede llegar desde Japón como de Australia con los mejores sellos de calidad, como es el caso del conocido Kobe o las réplicas más conseguidas de la misma raza, el Wagyu. Son conocidos los corderos de la Patagonia o Nueva Zelanda, llaman a las puertas de los restaurantes. Recibimos semillas de todo el mundo, verduras en aparente perfecto punto de maduración durante todo el año. Se pueden solicitar hasta 20 variedades de tomate para celebrar de otras tantas maneras la fiesta de fin de año, aún fuera de toda lógica estacional.
El efecto espectacularizador de los medios de comunicación apoyado en los congresos o certámenes de alta gastronomía, ha subrayado durante los últimos años, el carácter experimental de las cocinas contemporáneas incidiendo principalmente en los mencionados ingredientes novedosos y en las técnicas más efectistas. Cuando se habla desde los medios de comunicación de «los Templos» de la Gastronomía, estos son enfocados desde la perspectiva del espectáculo y el consumo. En la alta gastronomía, como en la mayoría de las actividades con cierto desarrollo experimental, el apoyo a iniciativas más comprometidas, no da el juego del titular descontextualizado y la fotografía colorista, de ahí que no sean las primeras opciones a defender a opinión de no pocos profesionales. En consecuencia el hostelero, en un esfuerzo por captar la atención de la audiencia en forma de cliente, elige en ocasiones la estrategia de la publicidad fácil. Los encuentros del sector con buena cobertura mediática, son un contexto inmejorable para atraer la atención de un público aficionado. De modo involuntario, el cocinero contribuye frecuentemente a construir una imagen especular de la cocina, sin duda. Lamentablemente, resultará difícil alcanzar un contexto tan favorable como el que se da en estos encuentros para difundir los valores más nobles del comer, la cocina centra actualmente parte de la atención de los medios de comunicación. La responsabilidad del restaurador debe ir más allá de las puertas del establecimiento. El cocinero tiene la responsabilidad de argumentar la defensa de sus recursos más cercanos, de proteger y transmitir la cultura alimentaria de su radio de acción. Hoy lo puede hacer, tiene la atención que necesita y un tiempo precioso que el ocio le concede.
Un posible modelo
Aún hoy en gran parte de la geografía, tenemos la suerte de tener como aliados a los agricultores, ganaderos y pescadores del entorno. Ellos actúan en muchas ocasiones como agentes de la biodiversidad , en forma de paisajistas o pintores del fresco que se dibuja en los entornos rurales.
La fotografía móvil que el paisaje muestra durante los cambios de estación, es el resultado de una relación de interdependencia construida a través de generaciones y generaciones de intercambio entre el ser humano y su medio a través del cultivo y uso de las tierras.
Los productos que de él se extraen y los paisajes de los que hablamos, son parte indisoluble de culturas únicas, excepcionales, donde se da un vínculo muy especial entre las personas que la conforman y su entorno. Las singulares condiciones en las que se da esta riqueza y los factores imprescindibles para su existencia, hacen que estas realidades dependan realmente de equilibrios muy delicados.
¿De que manera puede un restaurante incorporarse a esos equilibrios y qué le supone para él, para las personas del entorno, para los clientes y para el propio entorno ambiental? La exposición de esta adaptación puede ser la mejor forma de reflejar el proceso de adopción de un modela de prácticas sostenibles en un negocio de hostelería o alta restauración.
Entendiendo que el término sostenibilidad debe integrar de forma indisoluble, aspectos tan abstractos y difíciles de medir como la cultura, la salud, la justicia social, la redistribución de la riqueza, la protección del medio ambiente, el desarrollo de la ciencia, el arte, la tecnología, o la economía, se entiende que a su vez, debe apoyarse en un discurso integrador. Un discurso donde tenga lugar el desarrollo humano y este no tenga que ser pagado ningún caso por las generaciones posteriores.
El modelo de restaurante al que, se supone, están adscritos muchos de los restaurantes de alta cocina, se define como un espacio gastronómico singular donde se ofrecen productos de primerísima calidad, transformados de una manera creativa bajo los métodos de transformación más escrupulosos y ofrecidos en un ambiente de confort que cubre los mejores estándares de calidad.
El modelo clásico de restaurante gastronómico, ha manejado históricamente como herramienta de oferta, una carta variada o diferentes modelos de menús, integrados por «x» referencias de producto, acordes a los gustos y tendencias vigentes en cada momento. Mantener una carta o menú cerrado, obliga frecuentemente al restaurante a realizar verdaderas maniobras de equilibrio para poder siquiera cubrir la demanda de productos comprometidos en dichas cartas, siempre, dentro de los más altos estándares de calidad.
Muchos de los cocineros y responsables de atención de sala pertenecientes a una nueva generación y dispuestos a debatir, a modificar los sistemas heredados, cuestionan este modelo de relación con el producto. Con la voluntad de modificar la relación de interdependencia con el producto, se sugiere durante los últimos años, un ejercicio de transformación del concepto gastronómico más extendido y explicado en el párrafo anterior, de manera que los catálogos de platos que integran las cartas de los restaurantes, vayan gradualmente convirtiéndose en una especie de calendario de productos. Del mismo modo que los mejores rodaballos del Cantábrico, según los conocedores de la ciencia del asado, son los capturados a mediados de primavera y los mejores gallos, los de principios de otoño, el mejor tomate de la rivera de Navarra se da a partir de la primera-segunda semana de agosto. Esta realidad, este conocimiento es una herramienta que se debiera respetar a la hora de crear nuevos platos en la alta gastronomía.
Personas, los proveedores
El cambio de modelo gastronómico puede venir impulsado por la asunción del compromiso que lleve a modificar las formas relacionales de los restaurantes con los agentes, proveedores que les rodean. Ellos en gran medida recogen en sus prácticas todo lo necesario para poder completar un concepto gastronómico propio, comprometido y diferenciado de la competencia. Estos productos enraizados en contextos geográficos y culturales particulares, están constituidos por diferentes naturalezas, definidas a lo largo de la exposición.
La búsqueda de la excelencia y una toma de conciencia cada vez mayor, son motor de arranque suficiente como para comenzar la recuperación, mejor dicho, la reconstrucción de la relación con esa cultura que rodea particularmente a cada establecimiento, esa cultura cada vez más débil, en peligro de extinción, sufriendo perder espacios, personas y productos de manera fatal.
Hoy en día las dinámicas de mercado, ayudadas por políticas de producción, transformación y distribución, indiferentes a los riesgos que de ellas se derivan, hacen que resulte más fácil obtener 1K de sal volcánica de Hawai y un cordero de Nueva Zelanda o la Patagonia que un puñado de sal de las Salinas de Añana y un buen cordero de los pastos vecinos, para preparar un buen asado. Cuando estas realidades, sin duda muchísimo más complejas de lo que este insuficiente ejemplo refleja, se han instalado en dinámicas cotidianas, consideramos que en el fondo, intereses, razones ajenas a toda voluntad de conservación, que no conservadurismo, se han impuesto. La conservación del patrimonio gastronómico-cultural, con marcadas señas de identidad, con productos que moldean paisajes, organizaciones sociales y redes de mercado, no resulta en vista de la situación, un valor a proteger por encima de intereses que escapen a la lógica más común.
Estas culturas compuestas por gentes de la tierra, hacen posible un patrimonio inmaterial lleno de sabores, olores, aromas, colores, texturas. La recuperación de las relaciones entre ellos y el resto de agentes implicados en este intercambio, la reconstrucción de los equilibrios para esa gastronomía comprometida, es imprescindible a fin de mantener una actividad sostenible en contextos de justicia, y si cabe, conservadores, entendiendo el concepto si integra el principio de precaución(1). La sostenibilidad, como idea que contiene en sí un oxímoron, sugiere a su vez una voluntad revolucionaria, complementaria a la conservadora, en cuanto a que significa, cuestionar los actuales modelos de producción y consumo, o sea, la forma de producir y consumir que hoy impera en nuestras sociedades (Dick Nichols).
La idea de que la cultura que hoy vemos languidecer en nuestro entorno, es una cultura de origen inmemorial sin cambios significativos y verdaderamente sensible con el medio ambiente, es tan ingenua como irreal. Ha sido una cultura esculpida a base de cicatrices comestibles.
La relación que el ser humano ha mantenido con su hábitat se ha dado siempre en términos de interés. El paisaje de ese entorno ha sido esculpido a través de las grandes transformaciones que han sufrido las sociedades que las han habitado.
El cambio de sistema productivo al fin de la era feudal, la adopción e integración de cereales y verduras importadas del continente americano, otras tantas y tantas revoluciones, han modificado de manera indudable el mapa de productos que identificaba en cada momento histórico, cada región, el saber hacer de los agricultores. Las gentes que las conformaban se vieron obligadas en cada ocasión a adaptar nuevas dietas y costumbres alimentarias.
Procedimientos agrícola-ganaderos o recetarios históricos que hoy pudieran parecer incuestionables, transformaron en momentos determinados de la historia y de manera evidente la relación de las personas con su medio, siempre en busca de modos de subsistencia aparentemente más exitosos. Ni qué decir del influjo de los cíclicos conflictos bélicos y las diferentes crisis provocadas por plagas o epidemias de gran escala.
El abandono del medio rural en beneficio de las soñadas comodidades, derechos y estabilidad de la vida de la ciudad, supone uno de los éxodos más importantes en la historia del hombre moderno.
Ésta está siendo la última razón de la desaparición de la figura referente en la cadena de relaciones entre el medio y el plato, el agricultor, el ganadero, el pescador, el proveedor del entorno. El libre mercado de alimentos, las escasas medidas de protección sectorial, sumados a todos los anteriores son motivos los motivos definitivos que han incorporado a esa lista de desaparecidos a los artesanos de la alimentación. No obstante, y aún a pesar de todas estas circunstancias el patrimonio cultural alimentario mantiene un fuerte arraigo en las formas de comer de gran parte de la sociedad.
Todos y cada uno de los productores apegados a un vínculo con su medio, viven de una manera intensa la relación con los productos y su espacio de cultivo u obtención. Son historias que hablan de costumbres, tradiciones, modos de vida, el ocaso de un mundo otrora predominante, en el que la relación con el medio, se entendía, más como el conocido refrán masai que dice: «La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.» Todo este valor inmaterial confiere a los productos, a los alimentos una serie de características intrínsecas que no pueden más que generar un patrimonio cultural insertado en nuestro recetario y acto de comer.
Los espacios donde se reconstruyen las relaciones entre proveedores y clientes, entre las personas que siguen intentando conservar esos jirones casi etnográficos y los restaurantes que pueden volver a recuperar esos privilegios de la naturaleza, son los mercados y las lonjas, los espacios naturales donde se ha escenificado tradicionalmente el intercambio de compromisos en la cadena de valores de la alimentación.
Ellos, los productores artesanos en el siglo XXI, vuelven a ser la alternativa al proveedor global, al mayorista que pone a disposición del cliente el ingrediente más exótico mediante un simple correo electrónico. Lo más difícil pero a su vez lo más enriquecedor, resulta volver a ganarse la confianza de esas personas que nunca dejaron de estar ahí. La identidad alimentaria descansa sobre sus aperos artesanos. Quizá el gran debate esté en los ritmos de la incorporación e integración de todas las culturas que confluyen en el escenario más global. Del mismo modo que las personas, quizá los alimentos necesiten un proceso de adaptación e incorporación tutelada, a saber…
No alimentar, reactivar las cadena más básicas de relaciones, no supondría necesariamente que la cocina fuera a desaparecer, siquiera a estar amenazada, no cabe duda, pero sí que nuestros intercambios no pudieran darse en condiciones de sinergia local pudiendo impulsar prácticas más sostenibles.
Productos, los ingredientes
Tal como hemos comentado al principio, la carta de un restaurante es su medio de presentación y dice mucho sobre las intenciones y motivaciones del establecimiento. Pero también es la gran limitación que condiciona la variedad y la calidad de los productos que lo componen.
La gran revolución en el acercamiento al producto, al proveedor debe suceder de manera gradual. Las cadenas de distribución de la restauración, como se hace mención anteriormente a través de varios ejemplos, van tan rápidas como todas las demás e incorporan referencias de variada naturaleza a una velocidad de vértigo. Estos productos se van instalando en las cartas de los restaurantes. Los restaurantes, como prescriptores de estilos de comida, pueden en ocasiones llegar a generar tendencias en el consumidor global o en las propias industrias alimentarias. Así, no ha sido extraño ver la increíble proliferación de derivados del cerdo ibérico durante los últimos años. La sobreproducción de este producto ha contado lamentablemente además con los elogios de muchas instancias de la dietética y la salud. El crecimiento desmedido ha respondido principalmente a una inyección de dinero derivada de otras actividades rentables y ha buscado retorno en forma de alimento con indiscutibles valores saludables-culturales y organolépticos, el jamón. La realidad es que hoy en día, el precio del jamón, así como su prestigio social, ha sido castigado de manera insultante, generando excedentes (hay hoy en día jamones con una curación de 2-3 años reventando congeladores industriales que albergan millones de unidades de este producto en espera de encontrar salida en el mercado), devaluando la calidad del producto y generando una falsa cultura de producto sin fondo ni identidad.
Pescados y mariscos exóticos, carnes de increíble valor gastronómico pero procedentes del otro lado del mundo accediendo a nuestros canales de compra con menores trabas que los productos del país. Frutas sin vinculación estacional, de acceso ininterrumpido, son realidades que completan los catálogos de proveedores oportunistas.
Los restaurantes deben aprovechar la oportunidad de volver a recuperar los ritmos de las estaciones que se recogen en los mercados, en las lonjas. Es la forma de obtener el producto procedente del entorno, de manera responsable y en términos más justos. Han surgido durante los últimos años (sensibilizados por la pérdida de los valores afectivos del consumidor por los alimentos y los productores), nuevas comunidades y organismos que intentan gestionar estas formas de compromiso mediante la incorporación de un sentido de la responsabilidad, deben recibir el impulso y el apoyo de las administraciones, de la sociedad. En estos casos, los productos trascienden su naturaleza material para ser vehículo de cultura.
Esos productos, verduras y frutas de temporada, pescados de bajura, de cacea, de las artes más respetuosas, queso artesanos de productores casi anónimos, panes de elaboración artesanal, corderos, cochinos, terneras de cría artesanal, todos ellos no son más que caprichosos ejemplos de una serie de recursos culinarios de inigualable valor simbólico. Son una minúscula parte de la riqueza incalculable de la que dispone el cocinero para homenajear al cómplice que ha elegido visitarle.
Decía un célebre nutricionista francés (Tremolieres, 1968), que «antes que nada, comemos símbolos». Que esos símbolos «representan la identidad de los alimentos, delimitan socialmente las personas que se reconocen en ellos y que al mismo tiempo, fundamentan comportamientos sociales». No le resultará difícil al lector construir ese mapa simbólico adaptado a su identidad comestible particular.
Deberíamos cambiar la mirada sobre nuestra alimentación actual. No somos máquinas, ni coches, ni robots que necesitan carburante, somos personas, seres sociales, que necesitan alimentarse. ¿Cómo, cuándo, con quién, qué comemos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a comer cada día? Reflexionemos.
Lo que entendemos por (dar de) comer y su comunicación, LA DIVULGACIÓN
La visibilidad de la restauración, el reconocimiento que ahora mismo tienen l@s cociner@s, debe ser una herramienta de socialización de prácticas responsables. La gente, esos cómplices como cierre del círculo están dispuestos a asumir ciertas responsabilidades y posiciones activas ante los grandes problemas o amenazas que atenazan al planeta. Hoy más que nunca, deben los restaurantes manejar esta notoriedad desde la responsabilidad para impulsar actitudes honestas en las cocinas.
Es verdad que esta notoriedad, paradójicamente, no se corresponde con el modelo de alimentación que a nivel más básico practica la base de la sociedad, de ahí que consideremos que la actividad del cocinero, debe extralimitarse a ese universo de novedad y tecnología. Creemos que los cocineros como punta de lanza de la cultura alimentaria, deben ayudar a abordar la realidad desde la Gastronomía, la cocina, el frigorífico o la alacena. La colaboración de todas las partes implicadas será necesaria para elaborar una alimentación más justa y sostenible.
Un restaurante tiene la suerte de recibir invitados en su casa para celebrar el momento donde se escribe el acontecimiento más importante del alimento desde su origen hasta donde alcanza ser honrado, siendo comido. En la cocina pueden comenzar a conocer los productos y alimentos que van a degustar a través de las caras, los nombres de las personas que los hacen posibles.
Cada cómplice, cada comensal espera normalmente compartir historias, experiencias, partes de una cultura particular, siempre algo más que comer. Espera realidades donde verse reflejado o complementado por los individuos que construyen esa experiencia, pues los seres humanos, por encima de todo, somos seres sociales. Cuando un plato cuenta más por lo que esconce que por lo que muestra, cuando tiene la capacidad de evocar paisajes, esfuerzos, momentos, relaciones, transciende el hecho alimentario y eso, no viene reflejado en los tiques o las facturas de los productos. Quizá, aún a riesgo de ser criticados por ciertos procedimientos performativos, los restaurantes deban asumir un papel educativo en el hecho alimentario, pues como dice el filósofo Daniel Innerarity «los restaurantes son por encima de todo, instituciones educativas.». Es un reto delicioso.
Sentarse a la mesa es formar parte de un rito repleto de gestos en los que se reflejan el homenaje hacia el alimento.
Homenaje a las personas: cocineros, agricultores, ganaderos, molineros, panaderos, comensales, pescadores, artístas, científicos, historiadores…
Homenaje a la cultura, la propia, la ajena, la compartida, la aprendida, la transmitida, la local, la global, la universal, la particular…
Homenaje hacia el alimento desde el más absoluto respeto pues: «Es en la cocina, en la mesa donde alcanza ser alimento, aquello que deja de ser. Los seres vivientes son reducidos a seres víveres; seres para la vida.» Juan Luis Moraza (Vitoria 1960).
Comer desde el momento en el que se hace en compañía, constituye un hecho social en su más amplia acepción y constituye un acto de incalculable repercusión en infinitos ámbitos de nuestras vidas(2) .
El concepto del lujo, uno de los componentes que normalmente se ha asociado a los restaurantes de alta gastronomía, con el producto o el servicio como materia prima, es una idea asociada al contexto. En ese sentido, en un contexto donde el lujo se entiende desde el sistema de valoración más crematístico, los restaurantes pueden intentar establecer otras normas de intercambio donde lo lujoso, definido como «Todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo»(RAE 2010), se entiende dentro del marco de los esfuerzos y las compromisos existentes detrás de cada ingrediente o producto. La carestía de las cosas no se basa en registros económicos, sino en la posibilidad real de alcanzarlas. Un producto de lujo, es aquel en el que además de unas características de calidad organolépticas y nutricionales determinadas, se dan unas características humanas que hacen que el producto sea además respetuoso y generoso, en todos los sentidos.
Quizá y para adaptarnos de una manera más estrecha a los ritmos de los calendarios de la producción artesanal respetuosa, la cartas de los restaurantes, el modelo clásico de oferta, debería ser revisado. El sistema donde el número de referencias parece establecer el nivel de calidad del establecimiento, debería ser discutido desde el punto en el que no establecen más que un marco de obligaciones para el restaurante. La calidad está reñida en el caso de la excelencia, con el número, al menos en los establecimientos artesanos, donde se puede incluir la actividad de los restaurantes gastronómicos. Puede que una de las soluciones pase por modificar, adaptar la disposición diaria de platos en la carta como aquella costumbre, finalmente no permitida de comunicar la variabilidad de los precios de los platos mediante la fórmula SPM (según precio de mercado). Si la correspondencia entre el restaurante y el cómplice se diera en términos de confianza, honestidad y la integridad de los procesos de distribución no arrojara ninguna duda sobre su transparencia, el cliente ofrecería menos resistencias a otras fórmulas. Fórmulas como aquella practicada en numerosos establecimientos humildes, generalmente de ámbito local, donde el comensal entregaba su confianza a la intuición del cocinero, cazador de oportunidades y tesoros de su entorno. No hace tantos años, ese era el modelo de restauración básico en cualquier casa de comidas. Es un cambio en la estrategia de relación donde se establecen vínculos que estrechan la confianza y el compromiso de toda la cadena del consumo a favor del placer sin reservas.
Estas dinámicas, no obstante, para ser reforzadas, exigen de los profesionales de la cocina una mayor implicación en su participación social. Del mismo modo en el que entendemos que el reconocimiento de la alta gastronomía vive buenos momentos para la atracción de un turismo de calidad, la figura del cocinero, debe tener una presencia más activa en todo lo relacionado con una alimentación mejor. Creemos que los cocineros como punta de lanza de la cultura alimentaria, debemos ayudar a abordar la realidad del comer desde la Gastronomía, la cocina, el frigorífico o la alacena. Debemos estar detrás de las campañas de sensibilización a cualquier nivel de comunicación, impulsando aquellas iniciativas dirigidas a generar una cultura comestible más justa y sostenible junto a otros agentes sociales.
En imprescindible señalar que nosotros pedimos a los clientes confiar en nosotros totalmente, de una manera casi abandonada. Eso si, exigiéndonos en mayor medida un compromiso de calidad y entrega, total. No se puede pedir el máximo, a menos que se entregue todo.
La alimentación, sin duda tendrá un protagonismo relevante en el futuro del ser humano en el plano la salud física, así como en el de la tierra en términos medioambientales por su impacto directo. No obstante consideramos como se resume de las reflexiones del texto, que todo esto, sólo será posible en un mundo que proteja la riqueza y sensibilidad culturales.
Tal como definió en 1987 la entonces primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland en el documento «Nuestro futuro común», el concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible, es: aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Hay mucho que disfrutar aún.
http://www.revistaambienta.es/